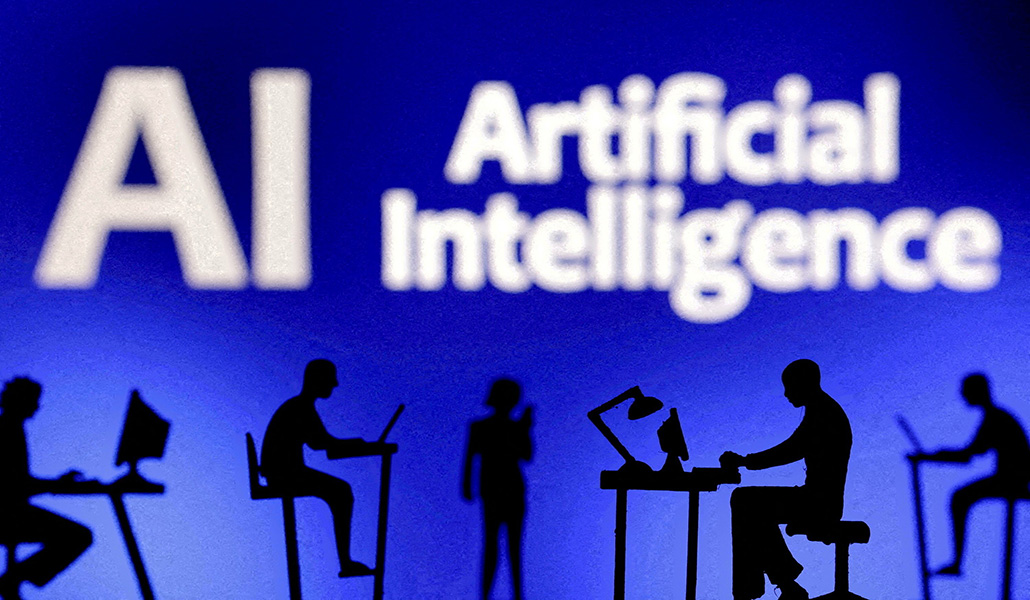El 82 % de los alumnos españoles recurre a la inteligencia artificial para sus tareas escolares. No solo se sirven de ella para hacer —«plagiar» es el verbo preciso— trabajos, sino también para consultar contenidos, preparar exámenes o buscar soluciones creativas. Los optimistas, jubilosos, cantan victoria: como la enciclopedia antaño, como internet más recientemente, sería un apoyo para los estudiantes, un aliado poderoso en su búsqueda del saber. La inteligencia artificial potenciaría las capacidades de la inteligencia humana, multiplicaría portentosamente su dominio de la realidad. Si antes la sabiduría exigía una voluntad firme, predispuesta a la renuncia y al sacrificio, ahora apenas requiere un clic. Se abre un abismo entre nosotros y nuestros ancestros, incluso los más cercanos: todo lo que se les resistía a ellos se nos rinde, sumiso, a nosotros.
Sin embargo, no deberíamos compartir este entusiasmo. Dadas las circunstancias, el escepticismo se nos impone como deber. La sensatez exige ahora una impugnación. Las palabras del optimista no son tanto la constatación de un hecho como la expresión de un deseo. ¿Acaso la inteligencia artificial agudiza de veras la inteligencia humana? Basta una observación atenta de la realidad para cuestionarlo. El recurso frecuente a la IA agosta nuestra razón, que deja de participar del cultivo y engulle la cosecha. Lejos de engrandecer la inteligencia, la oxida. Lejos de estimularla, la gangrena. Tras haber suspendido toda actividad, tras haber degenerado en mera pasividad receptiva, su destino es la morbidez. El (pseudo)conocimiento ya no resulta de una búsqueda afanosa, sino de un atracón algorítmico. Constatamos de nuevo la problemática relación entre técnica y tecnología: el avance de la segunda implica siempre, inexorablemente, la regresión de la primera.
Impugnada la celebración del optimista, comprobado el peligro de la IA, emerge una pregunta insoslayable: ¿Cómo reducir su uso entre los alumnos? A la vista está la insuficiencia de unas restricciones que, ingeniosamente sorteadas por ellos, confunden el síntoma con la enfermedad, el efecto con la causa. Acaso la prohibición de ChatGPT disuada a un puñado más o menos extenso de estudiantes, pero, como dice Fabrice Hadjadj, no ataja las razones últimas del apogeo robótico: «¿Por qué el estudiante no quiere estudiar? Studio, en latín, significa “yo amo”. Imaginen que un enamorado tuviera una cita con su amada y que enviase un robot en su lugar. Hay motivos para preguntarse por qué el estudiante envía robots en lugar de asistir él mismo. ¿No será precisamente porque lo que le pedimos no es a él mismo, sino algo, una representación impersonal, que podría hacer cualquiera, o cualquier cosa, en su lugar? […] ChatGPT no es el bulldozer que devasta el colegio, sino la escombrera que recoge los restos de un edificio que ya estaba desde hace tiempo carcomido por dentro».
Comprobamos que la proliferación de la IA entre los jóvenes es apenas el epifenómeno de un problema más profundo. El estudiante concibe, tal vez con razón, las tareas escolares o universitarias como una imposición opresiva, estéril para su realización personal. Su mirada está viciada por el desencanto. Insensible al sentido último del estudio, convencido de su naturaleza eminentemente burocrática e inútil, urde planes para escabullirse del tedio. ChatGPT es, en este sentido, liberador: quiebra los grilletes que encadenan a los alumnos a un quehacer obsoleto, superado por el desarrollo tecnológico.
Se nos desvela ahora la misión del profesor contemporáneo, accidentalmente distinta, sustancialmente idéntica, a la del profesor de otras épocas. Los tiempos exigen de él menos la instrucción que el testimonio. Más que a transmitir un puñado de conocimientos o a enseñar una disciplina, está llamado a comunicar su entusiasmo. Su tarea consiste en infundir un anhelo, en contagiar un amor. A la noble tarea de formar alumnos brillantes le sucede hoy la de formar alumnos a secas, decididos, como sus ancestros, a aprehender verdades en compañía de otros. La irrupción de la IA implica, por tanto, un retroceso fecundo: nos devuelve al fundamento originario de la educación. Ya no se trata tanto de inculcar como de seducir, no tanto de aleccionar como de enamorar.
Percibimos ya la secreta hermandad entre el uso abusivo de Chat GPT y su prohibición: ambos desvelan, como dice Hadjadj, la agonía de un modelo que pide a gritos su refundación. Solo el amor a la verdad —nunca las normas— vacunará a los jóvenes contra la tentación robótica. Solo un genuino deseo de sabiduría, ajeno a los cálculos y a las rentabilidades, voraz como el de un niño famélico, puede salvar nuestra inteligencia de la gangrena que se insinúa en el horizonte.