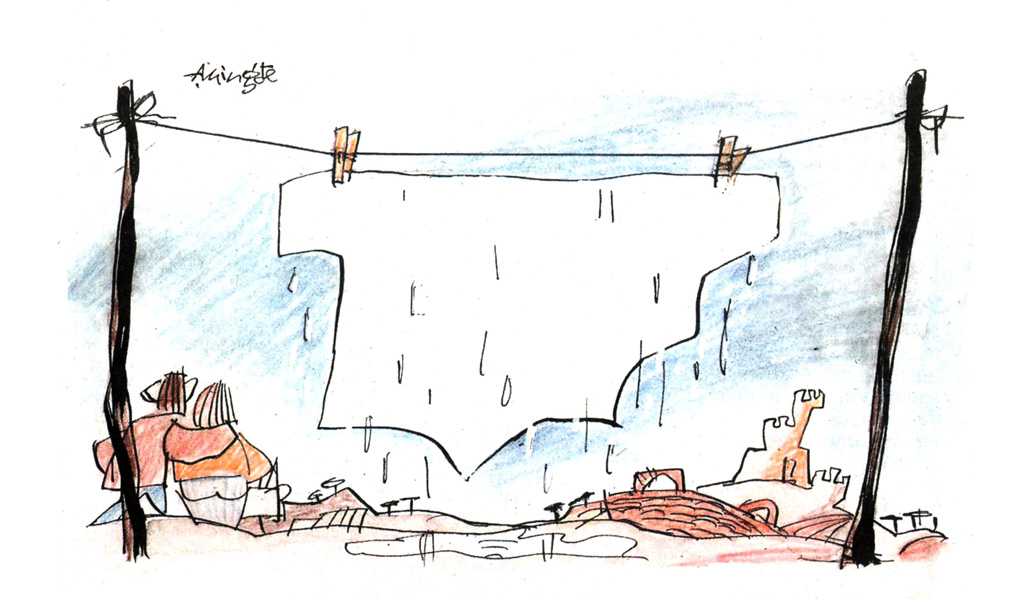«Nos encontramos en el corazón de Madrid, cerca de grandes museos, bibliotecas y centros de cultura fundada en la fe cristiana que España, parte de Europa, ha sabido entregar a América y, después, a otras partes del mundo»: lo decía en su última visita a España, en 2003, el beato Juan Pablo II, en la madrileña plaza de Colón, al concluir la Misa en la que canonizó a cinco santos españoles de la época contemporánea, y añadió que «el lugar evoca la vocación de los católicos españoles a ser constructores de Europa y solidarios con el resto del mundo». Indicaba así, sin ambages, la dimensión pública de la fe cristiana, capaz de crear una sociedad a la medida verdadera del hombre, como tantas veces lo hizo a lo largo de casi dos milenios de Historia. Desde luego, no estuvo ausente en las Cortes de Cádiz ni en su Constitución, cuyo bicentenario se cumple este 19 de marzo. A su llegada, en el aeropuerto de Barajas, ya recordó «el rico legado cultural e histórico» de nuestras raíces católicas para alcanzar «una unidad basada en unos criterios y principios en los que prevalezca el bien integral de los ciudadanos».
No era la primera vez que Juan Pablo II hablaba así de España. Tampoco era en Cádiz la primera vez que aparecía en escena la nación española. Sus hondas raíces, que sin duda rebrotan con la Constitución de Cádiz, en 1812, se remontan a la presencia temprana de la Iglesia, ya en el siglo I, en nuestra tierra. España no se crea en Cádiz; sí es verdad que allí surge, ante la invasión napoleónica, una nueva conciencia de su ser como nación, pero ésta tiene una historia prácticamente bimilenaria. «Vengo a encontrarme —nos dijo Juan Pablo II al llegar, en su primer viaje a España, en 1982— con una comunidad cristiana que se remonta a la época apostólica, conquistada para la fe por el afán misionero de los siete varones apostólicos; que propició la conversión de los pueblos visigodos en Toledo; fue la gran meta de peregrinaciones europeas a Santiago; vivió la empresa de la reconquista; descubrió y evangelizó América; iluminó la ciencia desde Alcalá y Salamanca, y la teología en Trento…». La historia de España, realmente, no puede separarse de la fe católica, en ella ha estado siempre la inspiración de todo aquello que ha contribuido al verdadero servicio del hombre. Por eso, el Papa no dudó en afirmar que «esa historia, a pesar de las lagunas y errores humanos, es digna de toda admiración y aprecio».

En los debates de estos días sobre la Constitución de Cádiz, los más prestigiosos historiadores no pueden por menos que destacar el papel de la Iglesia en su elaboración, y precisamente en todo lo que servía a los más genuinos derechos humanos. Entre otros, el profesor García Cárcel, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona, no duda en afirmar que, «por muy radical que aquella Constitución pudiera parecer, estaba empapada de un sentido profundamente católico, que, por extraño que resulte, los liberales asumieron perfectamente». No duró mucho, y por ello tampoco pudieron durar los buenos frutos que, en tantos puntos que sin duda servían al bien del hombre, cabía esperar de su aplicación. Pues este bien corre parejo a la experiencia de la fe católica. No en vano, Jesús se define la Luz del mundo. Sin Él, en efecto, no dejan de ser un oscuro enigma el sentido de la vida y el valor del ser humano, y «una auténtica democracia —afirmó Juan Pablo II, con toda la fuerza de la verdad, en su encíclica Centesimus annus, de 1991— sólo es posible en un Estado de Derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana… Si no existe una verdad última, que guía y orienta la acción política, las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la Historia». ¡Y bien que lo ha demostrado a lo largo del último siglo!
Lo recordó, veinte años después, su sucesor. El pasado septiembre, en su discurso a los parlamentarios alemanes en el Bundestag, Benedicto XVI decía así: «La política debe ser un compromiso por la justicia y crear así las condiciones básicas para la paz. Naturalmente, un político buscará el éxito, sin el cual nunca tendría la posibilidad de una acción política efectiva. Pero el éxito está subordinado al criterio de la justicia, a la voluntad de aplicar el Derecho. El éxito puede ser también una seducción, y así abre la puerta a la desvirtuación del Derecho, a la destrucción de la justicia. Quita el derecho —dijo san Agustín— y, entonces, ¿qué distingue el Estado de una gran banda de bandidos? Nosotros, los alemanes, sabemos por experiencia que estas palabras no son una mera quimera». Lo sabemos también los españoles. ¡Cómo no recuperar, una y otra vez, esas hondas raíces que lo vivifican todo, también la política!