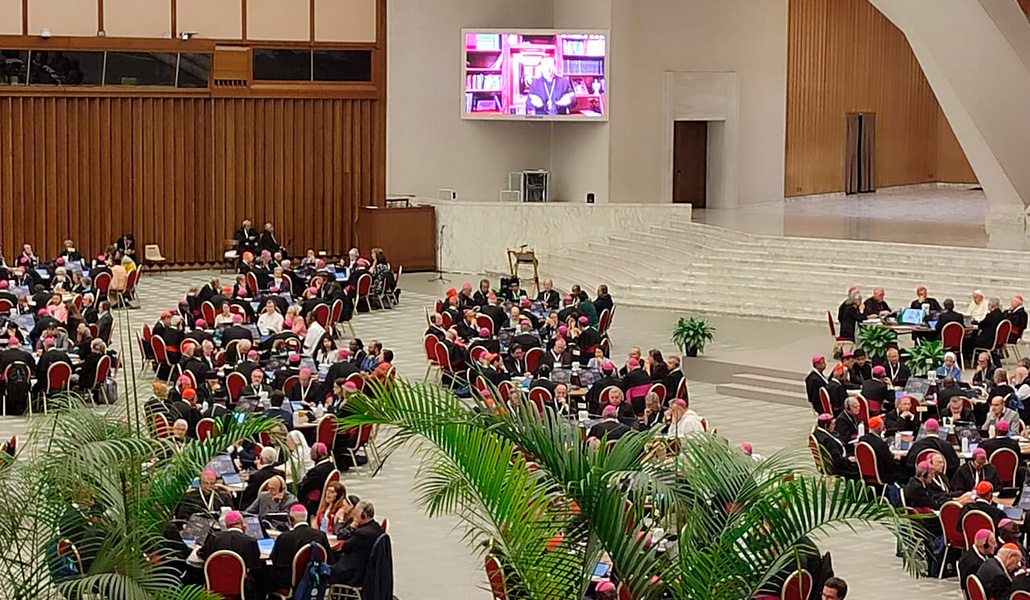«Fui forastero, y me acogisteis» (Mt 25,35): compartir para multiplicar
Carta pastoral del arzobispo de Madrid con motivo de la constitución de la Mesa por la hospitalidad de la Iglesia en Madrid
I.- Una tragedia llama a nuestras puertas… y se suma a otras
I.- Mi última carta pastoral se titulaba Nunca robemos la dignidad del hombre y buena parte de ella estaba dedicada a la crisis de los refugiados. No me ha parecido suficiente y he querido hacer una reflexión más amplia y, sobre todo, trazar directrices para la acción que sean operativas y que respondan al llamamiento a gestos concretos de hospitalidad que ayer mismo nos hacía el Papa Francisco en el Ángelus dominical.
Todos somos conscientes de que una nueva catástrofe nos sacude la conciencia y llama a las mismas puertas de Europa. La catarata de noticias e imágenes de estos días nos han conmovido como seres humanos y como creyentes. Sabemos que en nuestra diócesis muchas personas siguen sufriendo el flagelo del paro, la precariedad laboral, la exclusión y muchas formas de vulnerabilidad personal y social. Ello nos desafía a vivir la verdadera solidaridad, que conlleva en sus entrañas la cualidad de la universalidad y nos impide caer en la tentación de las «disputas entre nuestros pobres y los que llegan». Todos son pobres de Cristo, todos son hijos de Dios. Todos tienen derecho a reclamarnos, en un mundo en el que la pobreza no es un problema técnico, sino ético, una verdadera justicia social global. Responder con eficacia, humanidad y prontitud a unas y a otras situaciones corresponde a las autoridades públicas y a los organismos competentes. Pero ello no obsta para que la sociedad civil, y la Iglesia católica en particular, no tenga una palabra que decir y, sobre todo, un grano de arena que aportar para aliviar tanto dolor ajeno. Es cuestión de humanidad y a la Iglesia, que quiere prolongar la mano acogedora de su Señor, nada humano le puede ser ajeno.
El dolor humano es la experiencia más universal y quizá por ello tiene la capacidad de movilizar lo mejor de nosotros mismos. Quizá por esa razón, hemos visto como los gobernantes de la Unión Europea han ido evolucionando hacia posiciones más solidarias y respetuosas con las exigencias de los tratados en materia de protección internacional. También la sociedad civil se ha conmovido por esta debacle que nos recuerda otras muchas que, tal vez porque nos resultaron más lejanas o no fueron tan profusamente cubiertas por los medios de comunicación, no nos provocaron la movilización de esta. Desde el tejido social se han ido realizando diversos ofrecimientos que tienen en común el poner en valor la hospitalidad y la fraternidad; expresiones de la verdadera fe cristiana y de la ética de la acogida y el cuidado, lugar de encuentro de todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
No se trata de hacer carreras para ver quién es más solidario. La tragedia tiene tal magnitud que exige dejar de lado protagonismos y debates partidistas para centrarnos en lo esencial: el socorro a quienes lo necesitan para salvar su vida. Aunque ahora no debiéramos enredarnos en debates sobre culpas de unos u otros, en un segundo momento, tendremos que esclarecer las causas que han provocado esta situación y otras similares. La verdadera ayuda exige un discernimiento profético y una profunda conversión que evite que esta situación vuelva a repetirse. En cualquier caso, es el momento de asumir conjunta y solidariamente responsabilidades. Ser responsables es tener el deber de responder. Y hacerlo desde el convencimiento de que en la familia humana, todos somos responsables de todos y nadie está exento del deber de ser custodio de la vida del otro. Esa responsabilidad es ética y religiosa, es decir, social, pero también jurídica y política (respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales) e histórica y económica (los refugiados huyen de conflictos provocados o alentados por intereses económicos y geoestratégicos de los que Occidente no es ajeno). Estas emergencias eran previsibles y son el resultado de la inacción. La globalización económica no se ha traducido en una globalización ética volcada en la promoción, defensa, respeto y cumplimiento de los más elementales derechos humanos. Hay que reconocer la responsabilidad de todos en un mundo global, como paso previo para construir un sistema de acogida solidario y sostenible, pues «emigrantes y refugiados no son peones sobre el tablero de la humanidad. Se trata de niños, mujeres y hombres que abandonan o son obligados a abandonar sus casas por muchas razones, que comparten el mismo deseo legítimo de conocer, de tener, pero sobre todo de ser algo más»1.
No es función de una carta pastoral hacer un análisis político, económico o sociológico de la actual crisis de desplazados. Pero es evidente que hay que acudir a las causas de la misma y procurar intervenciones en el origen si no queremos limitarnos a remendar soluciones siempre parciales e incompletas. Es claro que compete a los gobiernos, a la Unión Europea y a organismos supraestatales el dar respuestas eficaces y no seguir mirando hacia otro lado ante realidades, por poner solo un ejemplo, como la de la guerra en Siria. Como miembros de la Iglesia nos duele en el alma la persecución de los cristianos sirios, la de quienes no lo son y la falta de respuesta suficiente por parte de los países de la Unión Europea, incluido el nuestro.
No es tiempo de lamentos, sino de arrimar el hombro y sacar lo mejor de nosotros mismos ante el sufrimiento ajeno. Por eso, permitidme que esta carta la dirija no solo a los católicos de Madrid, sino también a todos los hombres y mujeres de la diócesis con entrañas de misericordia. Ya en su momento, el cardenal Rouco iluminó la realidad de un Madrid cada vez más pluricultural con su «Acogida generosa e integración digna del inmigrante y su familia», o los mensajes «Emigrantes y madrileños, una sola familia», «Emigrantes y refugiados hacia un mundo mejor», entre otros documentos a cuya relectura invito. Me propongo seguir en la misma estela que ha animado con su excelente trabajo nuestra Delegación diocesana de Migraciones, expresión del amor especial que la Iglesia siente por los migrantes, y que ha manifestado a lo largo de la Historia de diversas formas. No en vano, seguimos y proclamamos Señor de nuestras vidas a quien dijo: «fui forastero y me acogisteis».
Acoger en casa al forastero o dar posada al peregrino, en la formulación de una de nuestras obras de misericordia, son una práctica que además de satisfacer una necesidad, dignifica y planifica la vida de quienes lo practican. «El amor, después de todo, nunca podrá ser una palabra abstracta. Por su misma naturaleza es vida concreta: intenciones, actitudes, comportamientos que se verifican en el vivir cotidiano. La misericordia de Dios es su responsabilidad con nosotros. Él se siente responsable, es decir, desea nuestro bien y quiere vernos felices, colmados de alegría, serenos. […] Como ama el Padre, así aman los hijos» (MV 9d). Algo que se está haciendo desde siempre en esta querida, plural y abierta archidiócesis de Madrid. En ella, particulares, familias e instituciones religiosas de todo tipo vienen compartiendo trabajo, techo, comida, alegrías, sueños, anhelos y lágrimas con personas que han sufrido cualquier forma de exclusión. Todas estas realizaciones (también a cargo de otros credos religiosos y de personas no creyentes) constituyen una luz de esperanza que nos permite seguir creyendo en las enormes posibilidades del ser humano, nada menos que imagen de Dios que se hace más nítida y creíble desde estas actitudes. Vaya con ellos la gratitud de la Iglesia y de todos los hombres y mujeres de bien. Junto con ellos, las instituciones de la diócesis dedicadas a la acogida de los migrantes, al trabajo con personas vulnerables y la defensa de sus derechos, tratan de visibilizar con gestos concretos de solidaridad y justicia el amor de Dios hacia todos, pero muy especialmente hacia los que padecen el dolor o la injusticia que constituyen el rostro de Cristo y un juicio (no solo después de la muerte) sobre la dignidad con la que acometemos la aventura apasionante de la vida.
Todavía dista mucho para que nuestra conciencia ciudadana y eclesial quede tranquila. La acogida no es solo un acto humanitario, sino, en muchos casos, de estricta justicia y de respeto al ordenamiento jurídico internacional. A nadie demos por caridad lo que le es debido por justicia (cfr. AA 8). En todo caso, Europa no puede echar a perder sus raíces cristianas profundamente humanistas y vender su alma solo a la razón mercantil. Nuestra respuesta ante quienes llaman angustiados a nuestra puerta, no puedo ser atrincherarnos ante nuevos muros y vallas de la vergüenza coronadas de espino. No podemos vivir estas llamadas angustiosas como un ataque a nuestras cuotas de bienestar, ni podemos alimentar el discurso del miedo al diferente. Europa debe responder de forma humanitaria, coordinada, conjunta y generosa a este gran desafío. Nos jugamos mucho en ello. Pero es verdad que hay que hacerlo bien y debemos aprovechar la ocasión para acentuar la necesidad de avanzar en cohesión y en justicia social. Se trata de acoger con calidez y calidad. Y ello debe llevar a revisar las insuficiencias de la política social de las administraciones y las carencias de nuestra propia intervención caritativa y social.
Hemos de usar con prudencia la cabeza, pero nuestra racionalidad ha de ser compasiva, hospitalaria, abierta al otro y dispuesta a modificar la agenda para acoger a quien llama a nuestra puerta. Recuerdo aquí que la estructura antropológica que nos descubre el mismo Dios en la parábola del buen samaritano es la que ofrece salidas auténticas a quien encuentra al borde del camino. Nuestra agenda es hija de la ética del cuidado del otro, de la ternura, de la hospitalidad y también de la justicia, que es «la medida mínima de la caridad». De otro modo seriamos hijos de una globalización que nos hace más cercanos, pero no más humanos (CV 19), de esa globalización de la indiferencia que se ahorra las lágrimas por el dolor y las sustituye por el cálculo frío del coste-beneficio.
II.- Los momentos difíciles: oportunidad para sacar lo mejor de nosotros mismos
Si atendemos el clamor de nuestros hermanos y nos dejamos inundar por la fuerza de Dios en la adversidad, descubriremos que, cuando somos sensibles al dolor del otro, somos más fuertes. Nuestra sociedad se hará más vigorosa, ganará músculo moral y estará más cohesionada, en la medida en que sea más abierta, más sensible y más solidaria. Madrid ha dado muchas y muy probadas muestras de esta capacidad para la integración, la acogida y la solidaridad.
Ante una lógica meramente cuantitativa, enemiga de la economía amable con el ser humano que defiende Caritas in veritate, debemos introducir lo que podríamos llamar las matemáticas de Dios. Aquellas que nos recuerdan que cuando compartimos y dividimos, en realidad multiplicamos. Por paradójico que resulte, cuando la desgracia ajena nos pone en estado de alerta, aun siendo los recursos escasos, se produce una multiplicación de posibilidades y recursos. No faltan ejemplos que muestran como la escasez, sumada a lo mejor de lo humano, acaba produciendo mejoras cuantitativas y cualitativas. Lo acabamos de ver en Cáritas con el incremento de voluntarios y de recursos a raíz de la crisis económico-financiera.
Estos días los gestos se multiplican en el ámbito político, económico, deportivo, social y, sobre todo, en el de la disponibilidad de la gente sencilla que se ofrece a compartir lo que tiene. Las dificultades, cuando se afrontan conjuntamente, nos hacen ser mejores a todos. Nosotros, los cristianos, afirmamos incluso que los pobres nos evangelizan. Para ello, es preciso no pasar de largo, no mirar hacia otro lado y detenernos frente a los que están en las cunetas. Una Iglesia samaritana es la que se pone a tiro de las necesidades del prójimo, tiene la audacia de mirar su rostro y sostenerles la mirada en sus ojos. Nos espanta tanto horror. Pero más debiera asustarnos quedar anestesiados y acostumbrarnos a él o dar respuestas meramente coyunturales o emotivistas. Ante la multitud ingente y desprotegida, el mandato imperativo del Señor Jesús sigue siendo actual y desafiante: «Dadles vosotros de comer» (Lc 9,13).
Los seres humanos somos capaces de lo peor y de lo mejor. Es inasumible, vergonzosa e inmoral la inacción ante la persecución de cristianos (somos la minoría más perseguida del planeta) y de no cristianos a manos del fundamentalismo islámico. Pido a nuestros queridos hermanos musulmanes, entre los que se encuentran muchos que buscan el reconocimiento de la dignidad del otro, sea quien sea, que actúen ante quienes suplantan la identidad de un Dios Compasivo y Misericordioso por una atroz ideología de violencia, destrucción y muerte. Europa no puede quedar reducida a un mercado para el intercambio de productos o a un espacio atrincherado obsesionado por el control de flujos, la seguridad y el miedo al diferente. Sus profundas raíces cristianas, su noción de persona y su contribución a la cultura de los derechos humanos deben movilizarnos a una acción coherente con lo mejor de nuestra Historia y cultura.
Estábamos hondamente preocupados por las llamadas de socorro en la Frontera Sur y ahora se abre la Frontera. Los problemas están cada vez están más globalizados y nadie debe sentirse ajeno a ellos. Pero también las soluciones pueden y deben ser cada vez más globales, integrales y duraderas. En una sociedad interdependiente, los problemas de los otros inevitablemente van a ser cada vez los nuestros. El sueño de la gran familia humana y de la fraternidad universal que canta el art. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos parece avanzar, aunque a veces sea a empellones.
Ya no podemos pensar en clave egoísta de Estado-Nación, ni siquiera de continente europeo. Urge la globalización de las respuestas y de la solidaridad. Es verdad que este nivel macro podemos sentirlo lejano, pero sin el concurso de la sociedad civil dejamos el gobierno del planeta a manos exclusivas del mercado o del Estado. Ninguno de los dos en exclusiva son buenos conductores del destino de nuestra humanidad. Por eso es preciso el concurso de la sociedad civil. También a nivel internacional debe concurrir ese tejido social solidario que se ha activado en mil formas en los momentos más difíciles y que ha reconducido situaciones dramáticas e inhumanas, desde el orden de los valores, hacia horizontes de bien común y justicia social. La tradición cristiana, con su visión trascendente de la persona, y la Iglesia, experta en humanidad, pueden y deben contribuir eficazmente a este esfuerzo colectivo.
Como Iglesia que peregrina en Madrid, no tenemos soluciones técnicas para problemas tan complejos. Tampoco tenemos los recursos humanos y materiales para dar una solución. Pero sí disponemos de la fuerza humanizadora e iluminadora del Evangelio. Este es siempre una palabra que decir y un gesto que realizar. Palabras y signos eficaces que visibilicen la ternura y el amor de nuestro Dios que nos invita a escuchar su clamor desesperado, aunando la ética de la justicia, el respeto a los derechos humanos y la moral de la ternura, el cuidado, el mimo y la hospitalidad que debemos a nuestro hermanos y hermanas en situación de desamparo. Cada uno de ellos es Cristo crucificado que llama a nuestra puerta. Como recuerda la Evangelii gaudium, mencionando a los refugiados, «es indispensable prestar atención para estar cerca de nuevas formas de pobreza y fragilidad donde estamos llamados a reconocer a Cristo sufriente, aunque eso aparentemente no nos aporte beneficios tangibles e inmediatos» (EG 210).
Son precisas soluciones globales con una activa y audaz participación de organizaciones supraestatales y el compromiso de la UE y de sus Estados. Debemos primar, por encima de cualquier otra consideración geoestratégica o comercial, el bien de las personas que provienen de países que sufren guerras intestinas, corrupción, fundamentalismo religioso, o dependencias coloniales económicas o políticas que deben ser abordadas por la comunidad internacional sin dilación.

La justicia distributiva exige un reparto equitativo de las cargas y, por consiguiente, el oportuno abordaje de los problemas exige ponderar responsabilidades compartidas exigibles también a otros. Pero eso no nos debe hacer mirar para otro lado cuando está en juego la vida de nuestros semejantes y la dignidad con que somos capaces de vivirla quienes tenemos más posibilidades. Los acuerdos internacionales, urgidos por España desde hace muchos años, deben estar presididos por los principios de humanidad, solidaridad y justicia. Deben ser, además, oportunidad para otra forma de hacer las cosas. Para ello nada como poner como fundamento la dignidad de la persona, imagen de Dios, y los principios del destino universal de los bienes de la tierra, la solidaridad, el bien común, la subsidiaridad y la participación corresponsable.
III.- La enseñanza social de la Iglesia: un precioso tesoro
Quiero ofreceros ahora unas reflexiones y unas palabras de iluminación desde el rico acervo de la Doctrina Social de la Iglesia. Hago una apretada síntesis porque considero que, lamentablemente, aunque representa el rostro más social y amable de la Iglesia, es todavía una gran desconocida.
Varias voces de Iglesia se han alzado poniendo en valor los principios de nuestra enseñanza social: Comisión Episcopal de Migraciones, Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Acción Católica, Manos Unidas, congregaciones religiosas, hermanos obispos, etc. Me gustaría iluminar este momento con unas reflexiones que no olviden la proverbial sabiduría popular: «obras son amores y no buenas razones». He dedicado bastantes años a la enseñanza y siempre me ha parecido que una buena teoría es condición de posibilidad de una buena práctica. Ninguna enseñanza es más fecunda que nuestra DSI. De ella extraemos algunas referencias ineludibles:
I. El Dios cristiano es un Dios encarnado en Cristo y su Espíritu está presente en la creación, en la Historia, en la vida de los hombres y mujeres y, singularmente, en los anhelos y el sufrimiento de las personas que padecen injusticia y empobrecidas. Por eso, necesitamos una «escucha activa y creyente de la realidad», como lugar de Dios para escrutar los «signos de los tiempos» (GS 4a). No podemos obviar una lectura explícitamente religiosa, creyente, de lo que ocurre. Así lo hace la Doctrina Social de la Iglesia. Es más, estamos seguros de que «la dimensión teológica se hace necesaria para interpretar y resolver los actuales problemas de la convivencia humana» (CA 55).
II. Tenemos que dejarnos afectar por los rostros de los que sufren. Debemos darles respuestas concretas sin olvidarnos de «transformar las estructuras injustas para establecer el respeto a la dignidad del hombre» (DA 546). También evitar que la opción por los pobres corra el riesgo de «quedarse en un plano teórico y meramente emotivo, sin verdadera incidencia que se manifieste en acciones y gestos concretos» (DA 397). Los creyentes trabajaremos junto con los demás ciudadanos e instituciones desde el diálogo constructivo y el consenso en favor del bien del ser humano y de un orden sin inequidad (cfr. DA 384). Ciertamente, aunque la Iglesia no se pueda identificar con ninguna realización intrahistórica ni política, no puede quedarse al margen de la lucha por la justicia (cfr.28). Al anunciar la Buena Nueva de Jesucristo, debe tratar de cohesionar, inyectar valores morales y despertar fuerzas espirituales que allanen el camino a una humanidad que se aproxime al sueño de Dios.
III. Nuestra tradición cristiana nos enseña que somos «hijos de un arameo errante» (Dt 26,5). Abraham, padre de las tres grandes religiones monoteístas, agasajó a los forasteros (cfr. Gn 18,2-7). En la Sagrada Escritura y, sobre todo, en los textos con más sensibilidad, hay una sacralización del migrante que culmina en la encarnación: en Cristo somos hermanos-prójimos y no extranjeros. Con la hospitalidad se hace memoria de «que extranjeros fuisteis en el país de Egipto» (Ex 22,20; 23,9; Dt 10,17-19). Ello explica las leyes del espigueo y del diezmo (Lv 19,9-10; Dt 14,28-29) y un imperativo sin igual en las culturas limítrofes: «amarás al extranjero como a ti mismo» (Lv 19,34), bajo la misma ley y derechos (cfr. Lv 24,22). Mateo recuerda que la Sagrada Familia fue obligada a desplazamientos forzosos (cfr. Mt 2,15) y en el Juicio Final se llega a la identificación sacramental de Jesucristo con los migrantes (cfr. Mt 25,35-36). El Resucitado envío a los discípulos a todos los pueblos y la fuerza del Espíritu une a todos en la única familia de Dios (cfr. Hch 10,35-36; Ef 2,17-20; Gal 3,28; Col 3,11). No debe extrañarnos que, pasado el tiempo, «las grandes estructuras de acogida, hospitalidad y asistencia surgieran junto a los monasterios» (DCE 40).
IV. Por otra parte, los desplazamientos humanos son «un fenómeno natural y universal» (MM 123). En un mundo interdependiente y globalizado es inevitable que se produzca el mayor movimiento de personas de todos los tiempos. Esto constituye toda una realidad estructural (cfr. Erga migrantes 1). Constituye una experiencia dolorosa (cfr. PT 102, 103, 107; GS 66, 88; PP 67-69), pero también un imponente kairós y un gran desafío para nuestra época. Desde luego, hay que procurar por todos los medios que la movilidad forzosa deje de serlo (cfr. RN 33, MM 125-127, 150; PT 102…).
V. En la constitución apostólica Exsul Familia, el Papa Pío XII confirmaba el compromiso de la Iglesia de atender y cuidar a los peregrinos, forasteros, exiliados y migrantes de todo tipo, afirmando que todo pueblo tiene el derecho a condiciones dignas para la vida humana, y si éstas no se dan, tiene derecho a desplazarse. En su encíclica Sollicitudo rei socialis, san Juan Pablo II hace referencia a la crisis mundial de los refugiados como «una plaga típica y reveladora de los desequilibrios y conflictos del mundo contemporáneo. […] El derecho al asilo jamás debe negarse cuando la vida de la persona peligre realmente si permanece en su tierra natal». La enseñanza social no niega el derecho de los estados a regular los flujos migratorios, pero este derecho deberá armonizarse con los derechos humanos de las personas desplazadas y ser contemplado desde el criterio superior del bien común de la entera familia humana y la dignidad de la persona, y no obedecer a criterios políticos localistas.
VI.- La Doctrina Social de la Iglesia nos aporta importantes criterios de juicio que, a su vez, marcan líneas de acción a todos los actores sociales. No quiero ser exhaustivo. Me basta con un ramillete apretado de citas para mostraros esta riqueza que muchas veces ignoramos.
a). El primer derecho es el derecho a no emigrar, a no tener que desplazarse a la fuerza. Mucho más si esta movilidad humana es provocada por la persecución religiosa, la violencia, la guerra o la injusticia estructural. Este derecho brota de la dignidad de la persona y del derecho a tener las necesidades básicas cubiertas (cfr. RN 33). En el caso de la emigración económica, se trata de que «el capital busque al trabajador y no al contrario» (PT 102). Por eso, se debe favorecer la cooperación al desarrollo con el país de origen (cfr. CDSI 298, GS 66 y Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1993). El derecho a no emigrar consiste en vivir en paz y dignidad en la propia patria (cfr. Mensaje para la Jornada Mundial de las Migraciones 2004 y PT 11 y 102). Se trata de una aplicación del destino universal de los bienes de la tierra tan fundamental como desatendido (cfr. MM 30, 33; GS 65; CIC 2402-2406; CDSI 171-184). En suma, como dicen conjuntamente los obispos mexicanos y norteamericanos: «Toda persona tiene el derecho de encontrar en su propio país oportunidades económicas, políticas y sociales, que le permitan alcanzar una vida digna y plena mediante el uso de sus dones. Es en este contexto cuando un trabajo que proporcione un salario justo, suficiente para vivir, constituye una necesidad básica de todo ser humano»2.
b). Por otra parte, existe el derecho a emigrar y a desplazarse: El titular de este derecho natural (PT 106) es la persona e incluye el deber de salvaguardar a su familia. Hay que proteger este derecho para que no deje ser tal en el imaginario colectivo. Debe ser respetado en la práctica y recogido en la legislación nacional e internacional como derecho (cfr. PT 25 y 106; OA 17) extensible a la familia del migrante (cfr. La solemnita, MM 45). Es lícito emigrar a otros países y establecer su domicilio en ellos. Lo reconoce el art. 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Pío XII en su radiomensaje e navidad de 1952: «Vendrán de Oriente y Occidente, del Norte y del Sur…» (Lc 13,29). La Iglesia reconoce que todos los bienes de la tierra pertenecen a todos los pueblos. En el caso de persecución por cualquier causa, la comunidad internacional se ha dotado de instrumentos que garanticen el acceso a los derechos de asilo y protección internacional subsidiaria para los refugiados. Buena parte de nuestros potenciales huéspedes vienen en esa condición. Queremos mencionar en este punto las siguientes palabras del Papa Francisco: «Es trágico el aumento de los migrantes huyendo de la miseria empeorada por la degradación ambiental, que no son reconocidos como refugiados en las convenciones internacionales y llevan el peso de sus vidas abandonadas sin protección normativa alguna. Lamentablemente, hay una general indiferencia ante estas tragedias, que suceden ahora mismo en distintas partes del mundo. La falta de reacciones ante estos dramas de nuestros hermanos y hermanas es un signo de la pérdida de aquel sentido de responsabilidad por nuestros semejantes sobre el cual se funda toda sociedad civil» (LS 25).
c). El deber de cooperación internacional «clarividente» (CV 42) precisa una «moral de renovada solidaridad» en todos los órdenes: en cuestiones energéticas y de recursos, mayor socialización de la propiedad intelectual e industrial (CV 22), cuidado del medio ambiente (CV 50), consolidación de instituciones democráticas en los países de origen (CV 41) y legislación internacional garantista (CV 62). Las ayudas internacionales al desarrollo no deben generar relaciones de dependencia (CV 58). Se debe incrementar el porcentaje del PIB para esta ayuda (CV 60). En este punto precisamos un urgente examen de conciencia: hemos hecho lo contrario en una proporción que no se justifica por la crisis en España (Cfr. cap. 8, VII Informe Foessa 2014 de Caritas española). Del mismo modo, la enseñanza social de la Iglesia invita a la apertura de los mercados a los países del Sur para evitar el proteccionismo del Norte (SRS 45), así como a la regulación de los flujos financieros, a la lucha contra la corrupción y a dotar de estructura democrática y perfil ético a los organismos supranacionales (ONU, OMC, BM, FMI, etc.) (cfr. CV 67, CDSI 368- 374; 440-450). No es ahora el momento de ser más exhaustivo, pero este ramillete de citas muestra hasta qué punto la Iglesia está comprometida con estas cuestiones.
d). El deber de hospitalidad (PP 67) por razones humanitarias, de asilo y refugio nos evita repetir aquel triste: «…y los suyos no le recibieron» (Jn 1,11). Es la respuesta al «no os olvidéis de la hospitalidad» (Hebr 13,2). En otro caso, la sociedad acabaría en «guerra de los poderosos contra los débiles» (EV 12), y pasaría de ser una sociedad de convivientes a una sociedad de excluidos, rechazados y eliminados (EV 18). Se trata de ejercer «la cercanía que nos hace amigos». Por eso, nuestros hermanos y hermanas de otros países deber ser recibidos «en cuanto personas» y «ayudados junto con sus familiar a integrarse en la vida social» (CDSI 298, GS 66, OA 17, FC 77). Pío XII insistía en algo que hay que repetir hoy: los desplazamientos humanos no puede subordinarse a cálculos políticos o a los prejuicios demográficos, ni a las disposiciones legales de la sociedad (cfr. Levate capita). La incorporación social y eclesial de los migrantes reclama que sean recibidos «en cuanto personas» y ayudados, junto con sus familias, a integrarse en la vida social. El estado de acogida debe favorecer la armónica integración (cfr. GS 66 y OA 17), facilitar la promoción profesional (OA 17, FC 77), el acceso a un alojamiento decente (OA 17), garantizar la protección jurídica de sus derechos, respetar su identidad cultural (FC 77), el trato igualitario con respecto a los nacionales (FC 77), permitir la posesión de la tierra necesaria para trabajar y vivir (FC 77) y vigilar el salario y las condiciones de trabajo (CA 15). Para ello, los sindicatos deberán ampliar su radio de acción a los emigrantes (CA 15). En la Iglesia y en la sociedad, los migrantes «tienen derecho a ser lo que son y especialmente a serlo entre nosotros»3. En conclusión: «no existe el forastero para quien deba hacerse prójimo del necesitado» (EV 41c). Todo miembro de la Iglesia católica debe hacer suyas las palabras de Francisco: «Los migrantes me plantean un desafío particular por ser pastor de una Iglesia sin fronteras que se siente madre de todos. Por ello, exhorto a los países a una generosa apertura, que en lugar de temer la destrucción de la identidad local sea capaz de crear nuevas síntesis culturales. ¡Qué hermosas son las ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes, y que hacen de esa integración un nuevo factor de desarrollo! ¡Qué lindas son las ciudades que, aun en su diseño arquitectónico, están llenas de espacios que conectan, relacionan, favorecen el reconocimiento del otro!» (EG 210). Si tenemos en cuenta que muchos refugiados sirios son musulmanes, no debemos olvidar que el mismo Papa Francisco, dice que «los cristianos deberíamos acoger con afecto y respeto a los inmigrantes del islam que llegan a nuestros países, del mismo modo que esperamos y rogamos ser acogidos y respetados en los países de tradición islámica» (EG 253).
Los medios de comunicación tienen una especial responsabilidad en fomentar una cultura del encuentro, frente a la cultura de rechazo, desenmascarando estereotipos y ofreciendo información objetiva que facilite el paso de una actitud recelosa hacia otra facilitadora de la acogida (cfr. Francisco, «Emigrantes y refugiados: hacia un mundo mejor», 2014).
e). La regulación de los flujos de personas y sus límites. En general «las autoridades deben admitir a los extranjeros», pero no es un deber absoluto: puede ser limitado por el país de acogida (PT 106), pero siempre desde el bien común de la entera familia humana. Su finalidad no es preservar un bienestar elitista de la sociedad de acogida, al modo del rico Epulón frente al pobre Lázaro (Lc 16, 19-31; RH 16, SRS 16-19), ni legitimar la sima planetaria, expresión del «imperialismo del dinero» (QA 109) y visibilizada en que el «lujo pulula junto a la miseria» (GS 9b, 63). Ciertamente, un día los «pueblos del Sur juzgarán a los del Norte» (Juan Pablo II, homilía en el aeropuerto de Namao en Canadá, 17 de septiembre de 1984). En suma, el referente ético de la regulación de los flujos no pueden ser los intereses egoístas del país receptor, sino que se fundamenta en «criterios de equidad y de equilibrio» (CDSI 298) y no en imperativos electoralistas o economicistas4. Precisamos un sistema de acogida urgente y sostenible en el tiempo con respeto exquisito a los derechos humanos y evitando legislar atajos, evitando una política migratoria centrada en el control de flujos.
f). Los principios de subsidiariedad y solidaridad son bidireccionales. Reclaman que el Estado y los organismos supraestatales y organizaciones internacionales asuman la responsabilidad indelegable que les corresponde en la tutela de los derechos de las personas desplazadas, y promuevan las condiciones de su plena incorporación a la sociedad y salvaguardando la cohesión social. Al mismo tiempo, la Iglesia muestra su disposición a colaborar con las entidades públicas en la acogida e integración de las personas que lleguen, desde su propia identidad y posibilidades, y sumando fuerzas para el logro del bien común.
g). Se precisa la creación de una autoridad supraestatal que regule los flujos de movilidad humana. Debe evitarse que determinados países estén blindados y otros se vean desbordados por una presión migratoria superior a su capacidad. El bien común universal, los derechos humanos y sucesivos tratados internacionales han limitado el principio de absolutización de las fronteras (derecho de injerencia humanitaria, derecho de asistencia humanitaria, normas de protección internacional para refugiados, etc.). La política común de migración y asilo debe estar basada en la solidaridad con las personas migradas y refugiadas y no en la solidaridad interesada entre los estados. Será preciso establecer rutas seguras y, sobre todo, soluciones duraderas que garanticen la plena integración de los refugiados. Como afirmaba Benedicto XVI, «para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera Autoridad política mundial» (LS 175).
h). Finalmente, el principio orientador general vinculante es que: «Todo emigrante posee derechos inalienables en cualquier situación» (CV 62). «El primer capital que se ha de salvaguardar y valorar es el hombre, la persona en su integridad» (CV 26) (cfr. GS 63). Por eso, los desplazados «no pueden ser considerados como una mercancía o una mera fuerza laboral» (CV 62). A la postre, no podemos realizar nuestra identidad contra la de otros más débiles, sino junto con ellos. Ello exige huir tanto del «asimilacionismo», que no respeta a la cultura de origen, como de la tentación de replegarnos en guetos que absoluticen las diferencias y obvien lo que nos debe vincular. El desafío es crear una sana interculturalidad que rechace lo que desiguale y respete lo que diferencia en un marco de continuo diálogo, siempre respetuoso con la cultura de los derechos humanos y la democracia como expresión de la voluntad popular (cfr. CDSI 16 y 442).
¡Manos a la obra!
«La caridad de Cristo nos urge» (2 Cor 5,14). Nos toca comenzar ya a trabajar, ceñirnos el cinturón y ponernos en disposición de lavar los pies a los heridos de la vida. En la Iglesia nadie es extranjero. Las Iglesia no será jamás extranjera para ningún ser humano, decía san Juan Pablo II. Por eso, está llamada a «ser abogada de la justicia y defensora de los pobres» (DA 395). Nuestro objetivo debe ser que las personas que se acercan a nosotros, «se sientan como en su propia casa» (TMI 50).
Pablo VI después de mirar a la cara en directo al dolor y a la miseria, exclamó: ¡Es hora de actuar! ¡El momento es apremiante! ¡No podemos esperar! Haciendo míos esos sentimientos y esas palabras, confiado en la fuerza de Dios y en vuestra plegaria, os convoco a las siguientes directrices de acción:
1º. Se constituye la Mesa por la hospitalidad de la Iglesia en Madrid. Será el órgano encargado de coordinar la oferta de ayuda de las instituciones, familias y particulares ante este problema. Se reunirá con carácter urgente hoy mismo, presidida por mí.
2º. Sin perjuicio de las directrices que esta Mesa vaya dando a conocer, pido a todas las instancias de la Iglesia en Madrid, a sus parroquias, a los sacerdotes, a la vida religiosa, a los movimientos, a los consagrados y consagradas, familias y fieles que disciernan evangélicamente qué actitudes profundas hemos de tener, evitar que se hagan guetos y ver qué inmuebles, recursos económicos, profesionales y humanos se pueden compartir y poner a disposición de la acogida de las personas que vengan. Todo ello sin olvidarnos de las distintas formas de pobreza que subsisten en nuestra archidiócesis y que están necesitadas de respuestas públicas de calidad. Hago literalmente mías las palabras del Papa ayer en el rezo del Ángelus cuando pedía que «cada parroquia, cada comunidad religiosa, cada monasterio, acoja a una familia de prófugos, comenzando por mi diócesis de Roma. […] Frente a la tragedia de decenas de miles de prófugos, que huyen de la muerte por la guerra y por el hambre, y están en camino hacia una esperanza de vida, el Evangelio nos llama, nos pide ser prójimos de los más pequeños y abandonados, darles una esperanza concreta, no solamente pedirles valor y paciencia».
3º. Tenemos que hacer las cosas bien. Las personas que llegan merecen una atención integral y un itinerario de inclusión social que tiene que ser estudiado para satisfacer todas sus necesidades, incluyendo las espirituales y religiosas. Queremos ejercer la hospitalidad, no almacenar personas. La capacidad y los medios para una respuesta estructural corresponden a las autoridades públicas con las que colaboraremos desde nuestras posibilidades.
4º. Pido una respuesta solidaria, organizada y sin protagonismos ni descalificaciones. Que cada uno aporte lo que pueda y deba. Tendremos que hacer un esfuerzo de coordinación que nos vendrá muy bien para ser uno. Ojalá podamos desarrollar una respuesta como Iglesia en Madrid y esta unidad se traduzca también a otros campos pastorales. Sería un regalo de Dios para nuestra Iglesia a través de los refugiados.
5º. Los necesitados de última hora no compiten con los otros. Al contrario, nos obligan a revisar nuestras prácticas para mejorar la atención a aquellos y a estos. La política social de las distintas administraciones también se desafía: es preciso que, desde la atención a estos nuevos pobres, se articulen mejores respuestas para los antiguos y, sobre todo, se pongan en el centro de la acción política la lucha contra la exclusión y un modelo de desarrollo basado en la persona y en sus necesidades.
6º. No renunciemos a nuestra especificidad. Encontrarnos solidariamente con hombres y mujeres de otros credos nos ayudará a construir nuevos caminos para la paz y el diálogo interreligioso. Os animo a orar incesantemente por los perseguidos y a pedir luz y audacia al Señor para que sepamos ayudarlos. Perseverar en la gozosa experiencia de encuentro con Él en la plegaria y los sacramentos nos invitará a vivir con más intensidad su sueño sobre la humanidad y a disponernos con pasión a colaborar con Él.
Me gustaría que esta carta pastoral y su llamamiento llegasen no solo a nuestras comunidades cristianas, sino también a todos los hombres y mujeres de la archidiócesis con independencia de sus creencias religiosas. ¡Estoy convencido de que lo que hagamos con las personas más vulnerables pone en juego nuestra propia dignidad como individuos y como sociedad!
Que el buen Dios nos ayude a todos a acertar, aquí y en el origen de estas tragedias.
1. Papa Francisco, «Emigrantes y refugiados: hacia un mundo mejor», Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, 2014.
2. Carta Pastoral conjunta, «Juntos en el camino de la esperanza. Ya no somos extranjeros», n. 34.
3. Pontificio Consejo Justicia y Paz, «La Iglesia ante el racismo. Para una sociedad más fraterna», Ciudad del Vaticano 2001, 42.