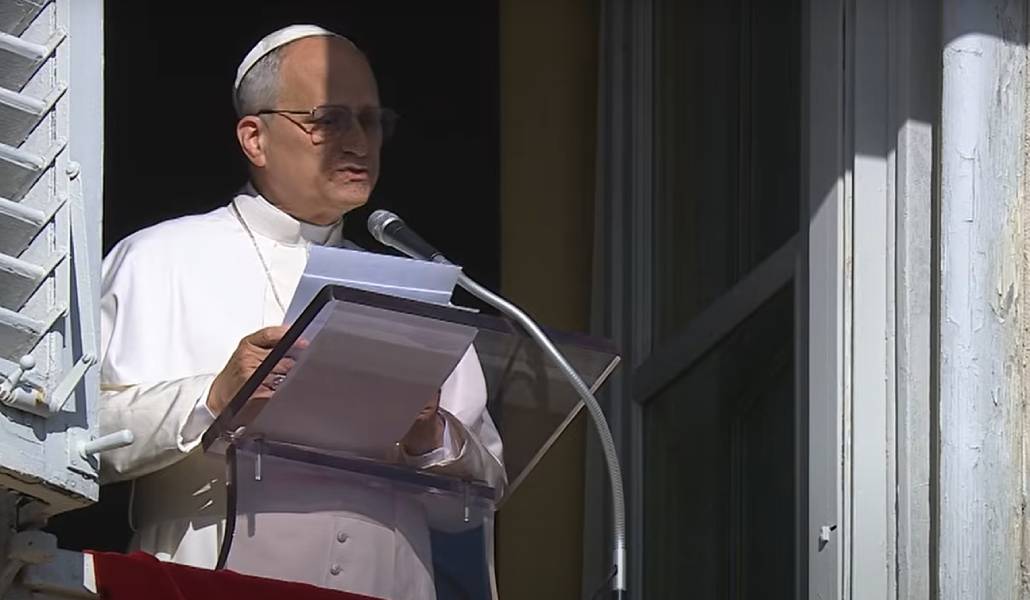Hubo un tiempo en que sus postulados pudieron asemejarse a una especie de versión laica de la doctrina social de la Iglesia. Se han cumplido 30 años de la llegada del Partido Socialista al poder en España, y cualquier parecido se antoja hoy ciencia ficción. La fraternidad universal se ha convertido en una lucha fratricida y descarnada, en la que unos esgrimen sus derechos contra los de otros, y nadie se considera responsable ya de nada ni de nadie, ni siquiera de uno mismo. También el nacionalismo tiene ciertas reminiscencias de la mejor tradición política hispánica. La creatividad y el genio cristianos hicieron brotar una multiplicidad de diferencias en Europa, desconocidas en el resto de Eurasia. España es uno de los focos de mayor concentración de pluralidad. El cristianismo la celebró, pero le confirió una unión de rango superior. De tales idiosincrasias sólo queda ya hoy un sucedáneo falaz e impostado, intolerante a muerte con el otro.
Treinta años después, es indudable que el socialismo y el nacionalismo han configurado el marco político y cultural en España, a menudo situándose contra el cristianismo, sin el cual Menéndez Pelayo muestra que España es incomprensible. La fe católica permitió integrar, donde hoy otros dividen. Educó a los españoles en el perdón (ese vicio catolicón, según la número 3 del PSOE) y en la reconciliación. Hoy, seguramente, don Marcelino nos recordaría que aquel sustrato espiritual sigue ahí, con su potencialidad creativa intacta.