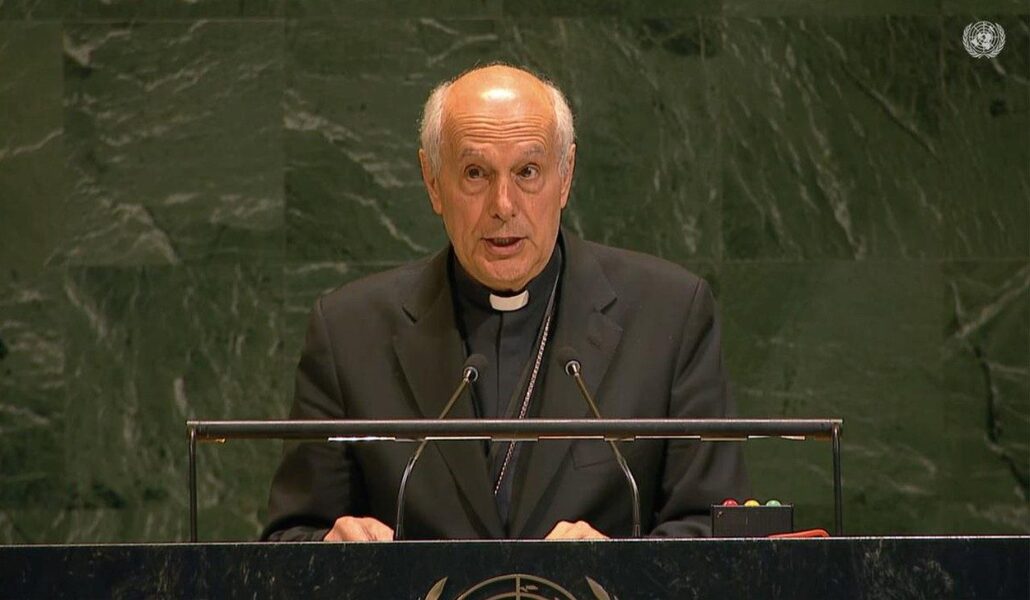El otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro
Miércoles. Octava de Navidad. San Juan, apóstol y evangelista / Juan 20, 1 a. 2-8
Evangelio: Juan 20, 1 a. 2-8
El primer día de la semana, María la Magdalena echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo:
«Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto».
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; e, inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte.
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó.
Comentario
Este cuarto evangelio fue el último en escribirse. En él aparece clara la conciencia que Juan tenía de sí mismo: él era «el otro discípulo, a quien Jesús amaba». No se usa su nombre. No hace falta. Porque su vida, su carácter su persona está definida por el amor que Jesús le tuvo. Nunca nadie le había amado así. No había encontrado otro amor como ese. Ni el afecto familiar, ni el amor de los amigos o de las mujeres se le podía comparar. Era absoluto, total. Por eso, Juan hacía lo que hacía en su vida completamente determinado por el amor personal que Jesús le tenía. Como el niño fragua su personalidad al calor del amor de la madre, así Juan se había hecho con el amor de Cristo. Y ese amor le definía mucho más que el amor que él mismo le tenía a Cristo. No estaba determinado por su amor a Jesús, sino por el amor que Jesús le tenía. Jesús le amaba a él mucho más de lo que él era capaz de amar a Jesús: «En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados» (1Jn 4,10). Su amor a Jesús, de hecho, consistía en el dejarse amar por Él, en vivir buscándole. En «correr» detrás de Él. Toda su vida consistió en alcanzar a Cristo, por quien había sido alcanzado. En dar «a la caza alcance», en encontrarlo para dejarse mirar y amar por Él. Todo consistía siempre en aquel juego de aquellos que se aman, ese juego de encuentros y despedidas, de esperas llenas de esperanza y de signos. Por eso, siempre veía signos de Cristo: «vio y creyó». Veía y creía en el reencuentro. Toda esa espera de volver a verle acrecentaba su amor y, por ello, su fe: cuanto más ansiaba el amor de Jesús, más verdad era para él; su amor era lo único por lo que merecía la pena vivir, la única verdad de su vida.