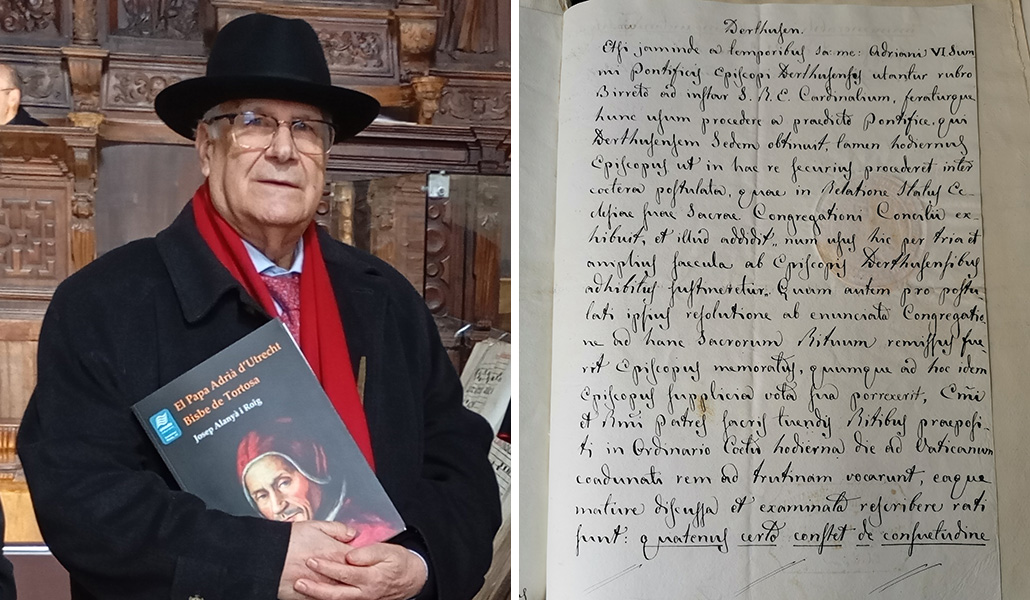En suave blanco y negro un grupo de niños juega al juego del calamar, una suerte de rayuela en la que la habilidad para sostenerse y atravesar un dibujo gigante en el suelo van a ser decisivas. Así arranca uno de los grandes éxitos de la historia de Netflix. La serie que está siendo vista en más de 90 países; la que ocupa buena parte de la conversación de los seriéfilos, la que se ha colado –¿sin que lo sepamos?– en las conversaciones del patio del recreo de nuestros hijos.
Por ese comienzo tan infantil y porque mi hija de 9 años vino a casa diciendo que hay compañeras de su clase que la están viendo, vaya la luz roja por delante –a juego con el devastador primer capítulo Luz roja, luz verde–. Por favor, aunque lo parezca, esto no es ni un videojuego ni un juego de niños. Es la serie más cruenta y devastadora que he visto en los últimos años, revestida con un cierto gusto esteticista, que la hace aún más peligrosa. Entiendo el atractivo visual y la provocación temática que sí puede dar juego en conversaciones de jóvenes y adultos, pero de ahí para abajo, póngase serios y hagan todo lo posible para que sus hijos no la vean.
Con el telón de la crisis de la deuda que recorre Corea del Sur, El juego del calamar nos presenta, en una primera temporada de nueve episodios de una hora de duración cada uno, las vidas arrasadas de un puñado de seres humanos a los que se les tienta para que, participando en un cruel divertimento, puedan salvar las deudas que no les dejan vivir. La lucha por el objetivo va a ser, literalmente, a muerte. En ese infierno siempre hay claridad que se vislumbra en padres que harían lo que fuera por su hija, en historias de redención y en compañeros de camino que, contra corriente, tienen gestos de humanidad, aunque con ellos pongan en riesgo su supervivencia.
Además, termina bien, pero hay que transitar por la negrura de un túnel que parece no tener luz al final. Es la alegoría juguetona y descarnada del tiempo que nos ha tocado vivir. No le hagan el juego.