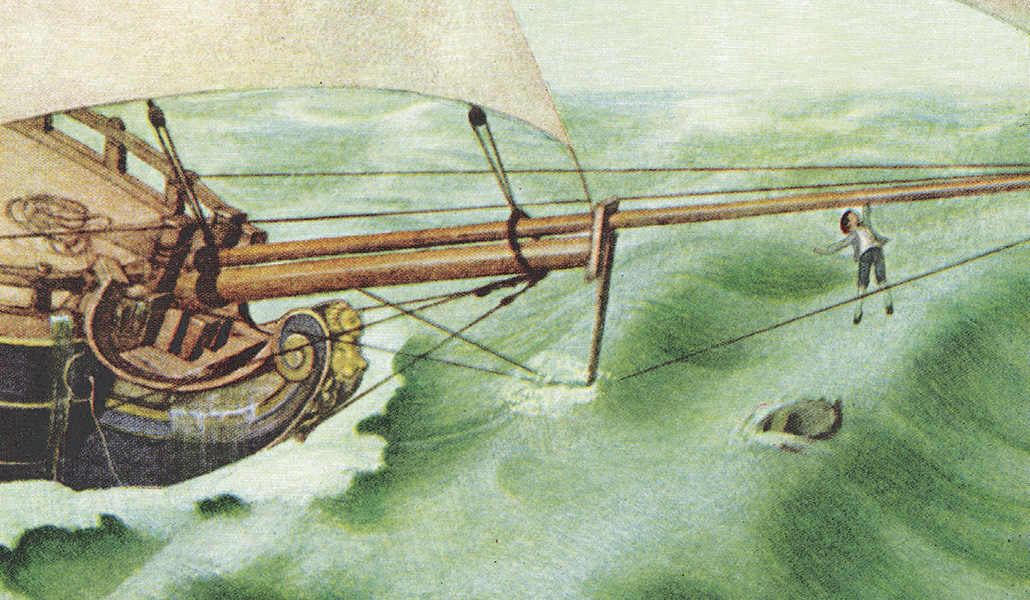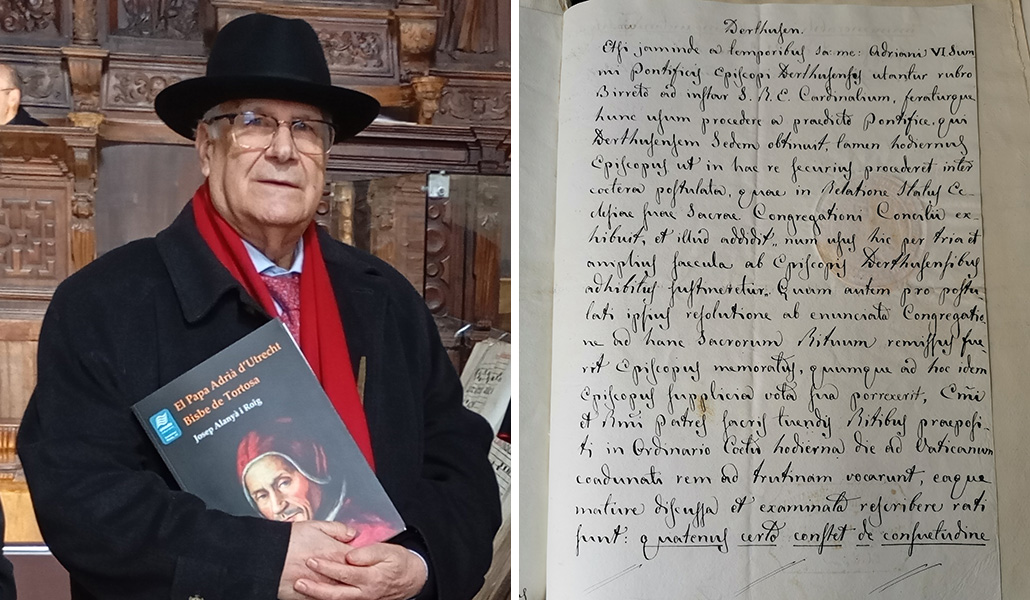El humanismo y el arte de los Brueghel
El Palacio de Gaviria acoge hasta el 12 de abril de Madrid la exposición Brueghel. Maravillas del arte flamenco, patrocinada por la Fondazione Terzo Pilastro–Internazionale y organizada por Arthemisia España en colaboración con la sociedad Poema, con Sergio Gaddi como comisario. Después de exhibirse en Roma, París, Tel Aviv y Tokio, entre otras ciudades, la muestra sobre la gran familia de pintores flamencos ha llegado a la capital de España derramando a su paso flores de bodegones y precedida por la música de las bodas flamencas que los Brueghel pintaron
Los cuadros que se exhiben en el madrileño Palacio de Gaviria nos permiten recorrer, a través de la mirada de ilustres pintores flamencos, la tradición que va desde el otoño de la Edad Media –tomemos la célebre expresión del humanista holandés Johan Huizinga– hasta los albores del arte del siglo XVIII ya con la modernidad al alcance de la mano. Al visitante lo reciben nada menos que Los siete pecados capitales de El Bosco y el Descanso en la huida a Egipto de Gerard David (1460-1523), dos bellísimas piezas del arte gótico tardío que nos indican de dónde parte la tradición familiar de los Brueghel.

Si los Brueghel se hubieran dedicado a la banca, hubiesen sido los Fugger, los famosos banqueros de los emperadores y reyes de Europa. Este linaje de artistas comenzó con Pieter Brueghel el Viejo (1525-1569), y se prolongó en su primogénito Pieter Brueghel el Joven (1564-1637) y en su hermano Jan Brueghel el Viejo (1568-1625) o Jan de Terciopelo –así lo apodaron sus contemporáneos por la delicadeza de sus pinturas–, que fue padre a su vez de Jan Brueghel el Joven (1601-1678) y de Ambrosius Brueghel (1617-1675). La saga familiar se cierra con Abraham Brueghel (1631-1690), hijo de Jan el Joven.
Del iniciador de la tradición familiar, Pieter el Viejo, nos cuenta Karel van Mandel en el opúsculo Vidas de pintores flamencos, holandeses y alemanes, publicado hace unos años por la editorial Casimiro Libros, que «a naturaleza hizo una elección especialmente acertada el día que fue a escoger –entre los campesinos de un oscuro pueblo barbanzón– al humorista Pieter Brueghel para hacer de él el pintor de los aldeanos».

Pecado y salvación
En efecto, nuestro patriarca familiar estaba muy influido por el pensamiento humanista de Erasmo de Rotterdam (1466-1536) y de santo Tomás Moro (1478-1535). En su pintura encontramos la preocupación por el pecado y la salvación que tanto inquietaba a Hieronymus Bosch, El Bosco (1450-1516), pero también cierto humor que nos recuerda al Elogio de la locura (1511) de Erasmo. En las celebraciones de las bodas y las fiestas campesinas nos reconciliamos con el mundo –¿cómo no alegrarse con estos felices campesinos que bailan y comen?– al tiempo que vamos observando, gracias al detalle de su pincel, las formas de la vida y el espíritu en los Países Bajos del siglo XVI. Frente al temor al pecado, este Brueghel salva la condición humana y abraza el mundo. Si El Bosco nos advierte de la tentación del mal –«pintor en desvelo» lo llamó Rafael Alberti–, nuestro Brueghel nos recuerda que el ser humano también es capaz del bien y está llamado a la felicidad. Esto se transmitirá a los continuadores de la estirpe.
Así, donde El Bosco pinta Los siete pecados capitales (c. 1500-1510), Pieter Brueghel el Joven nos dejará Los siete actos de piedad (1616), que bien podrían llamarse, como hace la Iglesia, las siete obras de misericordia, que aquí se refiere a las corporales: visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos y enterrar a los difuntos.
Ese mismo optimismo se manifiesta en la Resurrección (1563) de Pieter Brueghel el Viejo que la exposición nos trae para admiración del visitante. Estos soldados han quedado para vigilar la tumba de Jesús mientras llegan las mujeres a descubrir que no han de buscar entre los muertos al que vive. El Cristo resucitado emerge triunfante de la oscuridad del sepulcro e ilumina la parte superior de la escena con una aureola que rasga la tiniebla.

Caducidad de lo terreno
Esta exposición es pródiga en bodegones que evocan la caducidad y la vanidad del mundo, pero no desde la tristeza de nuestro tiempo, sino desde la mirada sobrenatural que el tiempo de los Brueghel alentaba. Estos cuadros rebosantes de colores florales representan, a un tiempo, la pureza de la Virgen y la transitoriedad del mundo. Todo pasa, sí, pero no estamos llamados a la muerte, sino a la vida eterna. Uno puede contemplar las guirnaldas y los jarrones poblados de flores con la melancolía de Baudelaire o con la confianza de Erasmo, que era la mirada de los Brueghel.
En un tiempo en que Europa se pregunta por su identidad y busca su camino hacia el futuro, estos cuadros nos sirven de brújula y mapa hacia un modo de vida que no condena el mundo, sino que lo redime, y que no maldice la condición humana, sino que la abraza como el mismo Cristo al hacerse hombre igual en todo a nosotros, salvo en el pecado. Sin embargo, es ese pecado el que resulta derrotado junto a la muerte en el sepulcro vacío y ahí está nada menos que Brueghel el Viejo, para darle forma con sus pinceles.