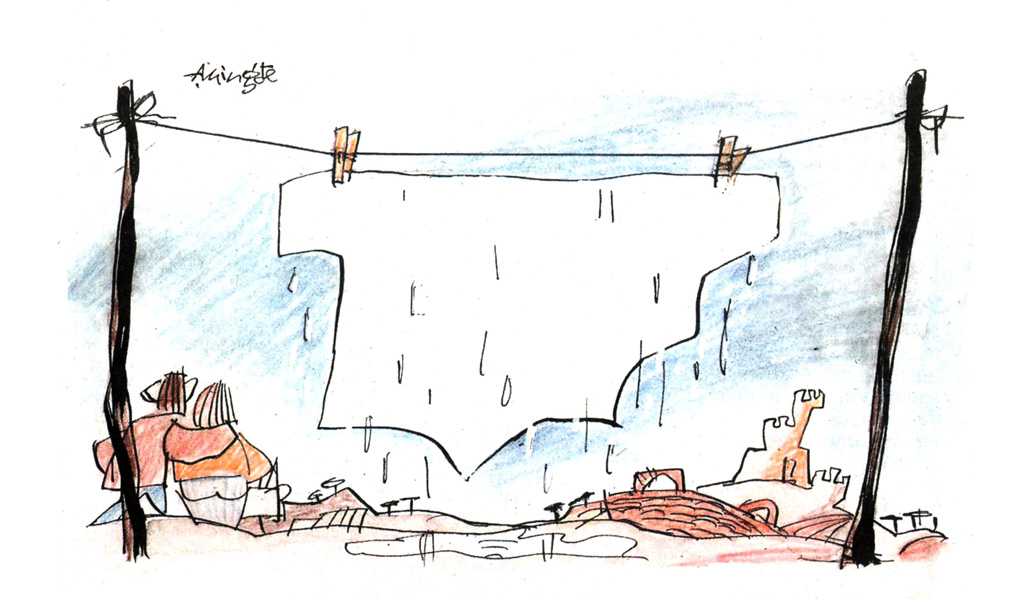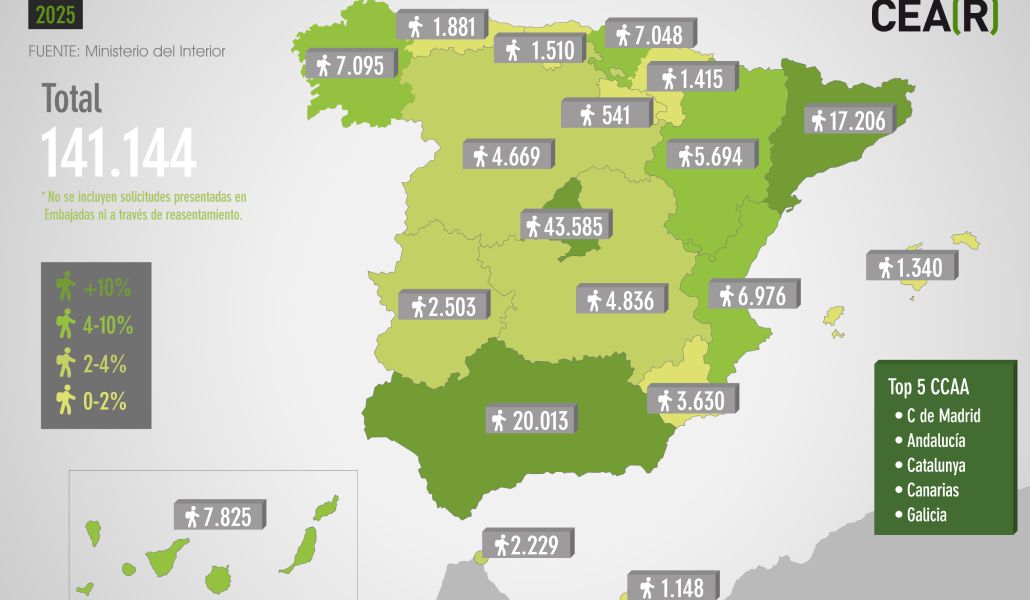El decisivo papel de la Iglesia en la modernización política de España. Buenos cristianos, buenos demócratas
No se puede entender España sin la fe católica; es algo tan arraigado en nuestro pueblo que hasta nos ha permitido hacer católicos a los pueblos invasores, algo inédito en la historia de las civilizaciones. Esta constitutiva seña de identidad, que jugó un papel fundamental en el Derecho de Gentes (antecedente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), tuvo una incidencia decisiva en la novedosa y avanzada Constitución de 1812. Don Francisco Glicerio Conde Mora, Doctor en Historia por la Universidad CEU San Pablo, deshace los tópicos y da algunas claves de la importante labor de la Iglesia en el impulso democrático de 1812
Las Cortes de Cádiz las convocó el obispo de Cádiz:
La convocatoria de las Cortes que tienen lugar en las Islas Gaditanas (Cádiz y Villa Real de la Isla de León, actual San Fernando) se debe a don Juan Acisclo Vera Delgado, obispo electo de Cádiz. Este documento se encuentra en el Archivo del Congreso de los Diputados. Este prelado era, además, el Presidente de la Junta Central que debía organizar la lucha contra los ejércitos napoleónicos. Las Cortes que él convocó comenzaron sus reuniones en la Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo, de San Fernando (Cádiz), el 24 de septiembre de 1810.
Hubo una gran cantidad de eclesiásticos en el hemiciclo gaditano, unos más liberales, otros más conservadores. Entre los diputados eclesiásticos liberales, están Diego Muñoz Torrero, Nicasio Gallego, Antonio Ruiz de Padrón, Abad de Valdeorras, Vicente Pascual y Esteban… Entre los diputados más conservadores, podemos nombrar a don Pedro de Quevedo y Quintana (obispo de Orense y Regente en 1810), don Simón López (que llegará a ser arzobispo de Valencia) o don Pedro Inguanzo (futuro arzobispo de Toledo). Fueron entre 90-100 diputados, dependiendo del momento.
Actitud favorable de la Iglesia:
La Constitución tuvo varios y breves períodos de vigencia. El primero, de 1812 a 1814; el segundo, de 1820 a 1823 (Trienio Constitucional); y, por último, muy breve, de 1836 a 1837. En 1812, el Papa Pío VII no puede posicionarse porque está cautivo de Napoleón y se producen desencuentros entre las Cortes y el nuncio Pietro Gravina y Napoli. Pero, en 1820, cuando se vuelve a proclamar la Carta magna gaditana, la Santa Sede pide la opinión de consultores (unos a favor y otros en contra). Finalmente, tras la jura de Fernando VII, la mayor parte del clero español la juró.
«Sed buenos cristianos y seréis buenos demócratas»:
Éstas fueron las palabras pronunciadas por monseñor Chiaramonti, cuando los ejércitos franceses invadieron la Península Itálica y su Obispado de Imola, en 1797. El 14 de marzo de 1800, fue elegido Papa, tomando el nombre de Pío VII. Nunca estuvo en contra de la democracia, más bien al contrario. Para él, la igualdad de todos los hombres era previa a los filósofos, y algo que Cristo había predicado y se encontraba en el Evangelio. Se cuenta que el entonces general Bonaparte comentó sobre él: «El ciudadano cardenal Chiaramonti habla como un jacobino».
Leer, escribir, contar… y el catecismo:
La Carta magna gaditana recoge que se debería enseñar el catecismo cristiano-católico. Así lo dice el artículo 366: «En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles».
Elimina la Inquisición por iniciativa de un sacerdote:
La abolición de la Inquisición se debe, en gran parte, a eclesiásticos, sobre todo a un sacerdote canario llamado Antonio Ruiz de Padrón. Este eclesiástico llegó a vivir en Filadelfia, en el último cuarto del siglo XVIII, y frecuentó tertulias en las que trató al primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, y a personajes de la talla de Benjamin Franklin. Escribió una Memoria sobre la Inquisición, en la que claramente afirma que la Inquisición es opuesta a la sabia y religiosa Constitución de Cádiz. Dice en ella que «el tribunal de la Inquisición es enteramente inútil en la Iglesia de Dios», y que es «diametralmente opuesto a la sabia y religiosa Constitución que V. M. ha sancionado, y que han jurado los pueblos». Considera también que «el Tribunal de la Inquisición es, no solamente perjudicial a la prosperidad del Estado, sino contrario al Espíritu del Evangelio». Este personaje ha sido estudiado por monseñor Julián Barrio Barrio, actual arzobispo de Santiago de Compostela.
En 1814, el absolutismo del rey Fernando VII vuelve a instaurar la Inquisición, no importando mucho a la Santa Sede su nueva disolución, en 1820, ya que se veía claramente que era un instrumento del poder civil absolutista.