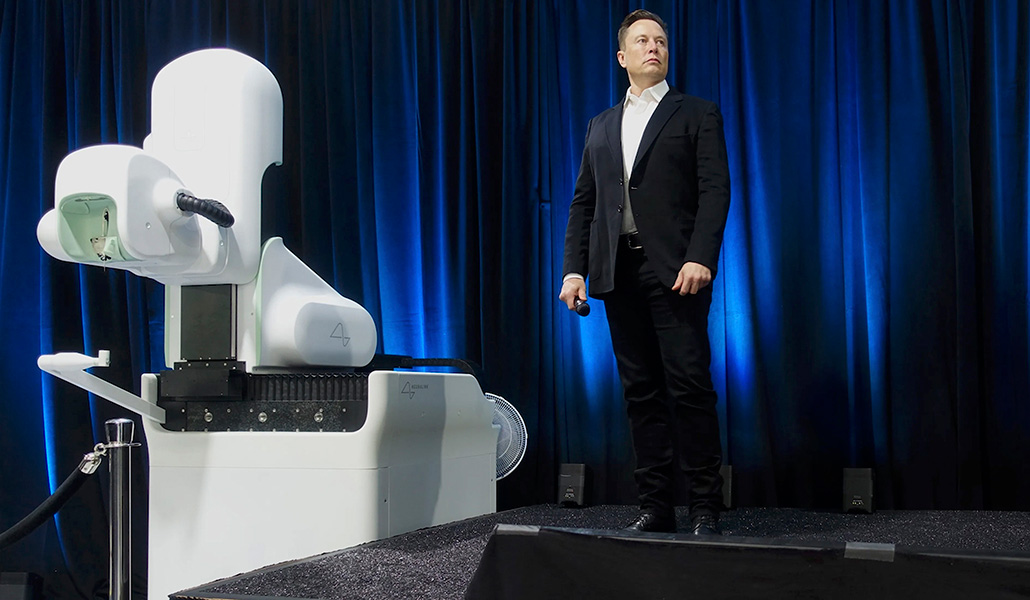Dios y la carne
La ceguera lleva siempre implícita una metáfora, y aquí me gusta descubrir un auténtico espíritu católico: a Dios no basta con verlo, hay que tocarlo y hasta comérselo para empezar a asomarse a su misterio. Un misterio que no está lejos de nuestra materia, sino quizá demasiado cerca
«No tardé demasiado en dar con una respuesta convincente: no son fuerzas opuestas, como tiende a pensarse, sino la misma y única fuerza. Todos los hombres realmente espirituales —y pienso en san Pablo, en san Agustín o en Lutero— han sido tan espirituales como carnales en un único y mismo movimiento». Durante unos años he rumiado con cierta frecuencia esa idea, inasible hasta que se la leí a Pablo d’Ors en su Entusiasmo: a pesar de la fama que tiene el catolicismo de domesticar el espíritu a fuerza de negar la materia, lo cierto es que no hay nada, ni en la fe ni en la tradición, ni en el magisterio, ni en la doctrina ni, por supuesto, en el Evangelio, que pueda llevar a extraer una conclusión semejante. Al contrario, lo que los cristianos de todos los tiempos han anunciado es que Dios se ha hecho de carne.
Tengo un proyecto cultural privado, casi una performance, que consiste en editar los Evangelios en cuatro tomos breves, sin los números de los versículos ni papel de Biblia ni notas al pie. Por decirlo de algún modo, el texto a secas, con unos márgenes adecuados y una tipografía de novela. Creo que así me resultaría más fácil leerlos de verdad y no solo pasar por sus escenas como quien mira sin ver un paisaje conocido. La semana pasada, sin ir más lejos, se me cortó la respiración con el episodio en el que entra una pecadora mientras Jesús comía con sus amigos y rompe un frasco de perfume carísimo, y luego llora y le besa los pies y se los seca con el pelo. Entonces saltan los discípulos a decir que a santo de qué el despilfarro y Jesús, que tiene un intachable espíritu litúrgico, les manda callar con un lapidario: «Al derramar sobre mi cuerpo este perfume, esta mujer prepara mi sepultura». Pocos literatos podrían construir una escena más redonda. En ella bailan eros y tánatos y todo (el olor, los pies, el pelo, el llanto) es de una carnalidad que aún podemos palpar, tantos siglos después. Las páginas del Evangelio muestran decenas de ejemplos. Vemos a Jesús buscar higos, hambriento, y lo vemos escribir en el suelo con el dedo, escupir en el lodo, llorar y mandar abrir una tumba, y el autor sagrado describe incluso el olor a putrefacción del cadáver de Lázaro. Por último, lo vemos también partir el pan, beber el vino y sufrir las torturas de la Pasión. Incluso después de resucitar es absurdo acusar a Jesús de espiritualista, a Él, que pide a los muchachos unos peces para comer y que obliga a Tomás a meterle el dedo en la llaga. (Esa es otra enseñanza impresionante: uno resucita con sus cicatrices, así que más vale llevarse bien con ellas).
He pensado en esto al ver la imagen que nos ocupa, en la que una mujer ciega palpa el rostro de la talla del Jesús Nazareno de Ronda. La hermandad ha tenido la buena idea de bajar las imágenes de sus altares para que personas con discapacidad visual puedan acercarse a la representación que Antonio Castillo hizo en 1941 del Dios hecho carne. La ceguera lleva siempre implícita una metáfora, y aquí me gusta descubrir un auténtico espíritu católico: a Dios no basta con verlo, hay que tocarlo y hasta comérselo para empezar a asomarse a su misterio. Un misterio que no está lejos de nuestra materia, sino quizá demasiado cerca. Además de por facilitar a estos invidentes que disfruten del folclore de la Semana Santa y de recordarnos a todos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, hay que agradecer a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores de Ronda que cumpla una última función profética. Cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si es el mesías, Él les responde no con palabras, sino con acciones. «Id y decid a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven…».