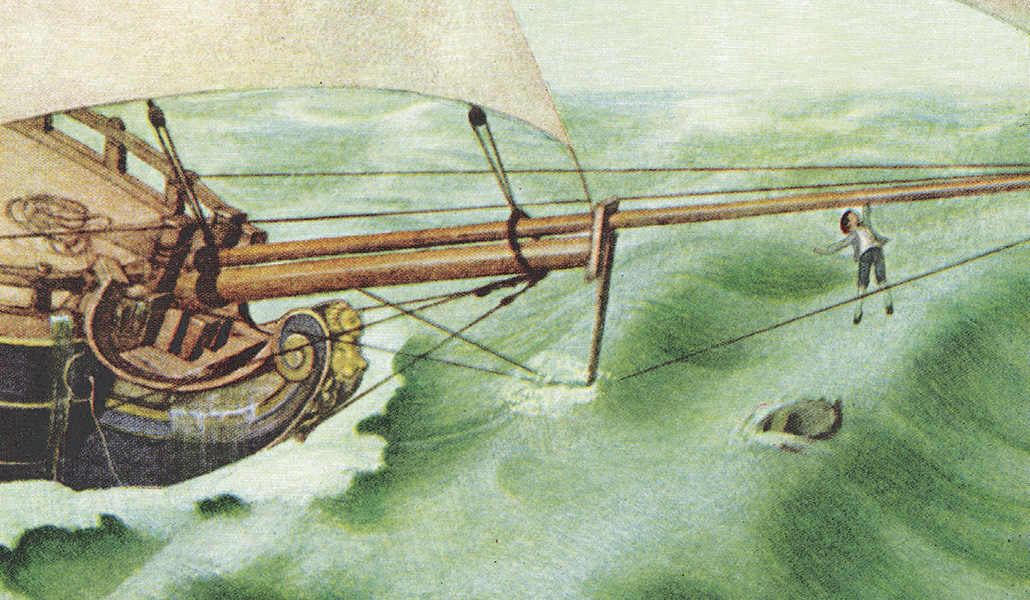Dios, debemos ayudarte...
Natalia Ginzburg, Etty Hillesum, Edith Stein: tres intelectuales judías que sufrieron la barbarie de las Guerras Mundiales que asolaron Europa. El escritor y profesor José Ramón Ayllón escribe sobre estas Tres mujeres en guerra, que «fueron enriquecidas y acrisoladas por el sufrimiento, pero no aplastadas…»
La escritora Natalia Ginzburg nace en la Italia de la Primera Guerra Mundial. Era hija de Giuseppe Levi, catedrático en la Universidad de Turín, judío ateo. Tanto Giuseppe como sus hijos varones, hermanos de Natalia, habían sido encarcelados y procesados por su oposición a Mussolini. En 1938, un año antes de la Guerra, a la edad de 21 años, Natalia se había casado con Leone Ginzburg. Tras la caída de Mussolini, Leone se une a la resistencia, pero es detenido en Roma por los alemanes y torturado hasta morir. Llevaban casados 6 años y tenían tres hijos: Carlo, Andrea y Alessandra.
En Las pequeñas virtudes, Natalia alude a esta tragedia con delicada contención: «En mi vida no había ocurrido nada grave, ignoraba la enfermedad, la traición, la soledad y la muerte; era feliz de un modo pleno y tranquilo, sin miedo y sin angustia. Ocurrió que conocí bien el dolor después, un dolor verdadero, irremediable e inolvidable, que destrozó toda mi vida». Pero este encontronazo no le hace desfallecer: «El hombre no puede hacer otra cosa que aceptar su propio destino; la única elección que le está permitida es la elección entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, entre la verdad y la mentira».

En Las pequeñas virtudes, encontramos también una inteligente reflexión sobre la pedagogía familiar, a través de las palabras y los ejemplos de los padres. «Nosotros –escribe– lo que debemos apreciar realmente en la educación es que a nuestros hijos no les falte nunca el amor a la vida». Ese amor por la vida se concreta en lo que solemos llamar vocación. Con esa poderosa ilusión –dice Natalia–, los jóvenes serán capaces de cualquier sacrificio, que habrá devorado todo lo que es trivial e innecesario.
Lágrimas de gratitud
La vocación, en el caso de Etty Hillesum, es múltiple: la lectura, la escritura, los amigos, los necesitados y Dios. En 1942, tiene 27 años y trabaja para el Consejo Judío, órgano utilizado por los nazis para imponer su dominio en los campos. El verano, se ofrece voluntaria para ir como asistente y enfermera al campo de concentración de Westerbork, en el que, cada semana, un fatídico tren de mercancías era llenado con carga humana destinada a los hornos crematorios. Etty consuela como puede a los seleccionados por el propio Consejo Judío, mientras se le rompe el alma. Pero no está dispuesta a rendirse. Y su fuerza está en el amor. No deja de sorprender esa capacidad de amar, tan parecida a la solicitud de una madre, de una esposa. Durante sus años universitarios, Dios no cuenta en la vida de Etty. Pero todo cambia cuando el psicólogo Julius Spier le aconseja leer la Biblia y rezar. Es lo que hace en medio de la barbarie. Hasta alcanzar una oración íntima e intensa. Distintas expresiones de su diario hablan de un trato con Dios coloquial y confiado: «Te ayudaré, Dios mío, para que no me abandones, pero no puedo asegurarte nada por anticipado. Sólo una cosa es para mí cada vez más evidente: que Tú no puedes ayudarnos, que debemos ayudarte a Ti, y así nos ayudaremos a nosotros mismos. Es lo único que tiene importancia en estos tiempos, Dios: salvar un fragmento de Ti en nosotros».

Sus cartas se convierten, cada vez más insistentemente, en oración: «Tú que me diste tanto, Dios mío, permíteme también dar a manos llenas. Cuando estoy en algún rincón del campo, con los pies en la tierra y los ojos mirando al cielo, siento el rostro anegado en lágrimas, única salida de la intensa emoción y de la gratitud. A veces, por la noche, tendida en el lecho y en paz contigo, me embargan lágrimas de gratitud, que constituyen mi plegaria».
La fe de una mujer con su bolsa del mercado
Nacida en una familia de alemanes judíos, Edith Stein, en su magnífica autobiografía, Estrellas amarillas, nos cuenta que conocía la religión judía, pero no creía en ella ni la practicaba. En la universidad, se integró en el grupo alrededor del maestro Husserl gracias a la generosidad de Adolf Reinach, joven profesor de mente aguda y gran corazón. Reinach, ateo, se enfrentó al horror de la guerra en 1914, y la búsqueda de sentido le llevó a la fe cristiana. Edith también se sintió fascinada por Max Scheler, converso igual que Reinach. Ellos fueron «mi primer contacto con un mundo completamente desconocido para mí. Así cayeron los prejuicios racionalistas en los que me había educado, y el mundo de la fe apareció súbitamente ante mí».
Un día, paseando por Francfort, a Edith le esperaba una experiencia mucho más fuerte: «Entramos unos minutos en la catedral y, en medio de aquel silencio, entró una mujer con su bolsa del mercado y se arrodilló con profundo recogimiento para orar. Esto fue para mí algo totalmente nuevo; no lo he podido olvidar».

Su gran amigo Adolf Reinach muere en el frente de batalla durante la Primera Guerra Mundial. Edith viaja a Friburgo para asistir al funeral y consolar a la viuda. Su entereza, su confianza serena en que su marido estaba gozando de la paz y la luz de Dios, revelaron a Edith algo totalmente inesperado: «Allí encontré por primera vez la Cruz y el poder divino que comunica a los que la llevan. Fue mi primer vislumbre de la Iglesia. En esos momentos, mi incredulidad se derrumbó ante la aurora de Cristo: Cristo en el misterio de la Cruz».
Esta luz se acrecentó de forma decisiva en la casa de campo de unos amigos. Una noche, tomó de la biblioteca un libro al azar, La vida de santa Teresa: «Empecé a leer y fui cautivada inmediatamente, sin poder dejar de leer hasta el fin. Cuando cerré el libro, me dije: ¡Esto es la verdad!».
El 1 de enero de 1922, a la misma edad que san Agustín, Edith sintió que, con el Bautismo, renacía a una vida que la colmaba de gozo. El 9 de agosto de 1942, ya carmelita descalza, entregó su alma al Señor en las cámaras de gas de Auschwitz.
José Ramón Ayllón