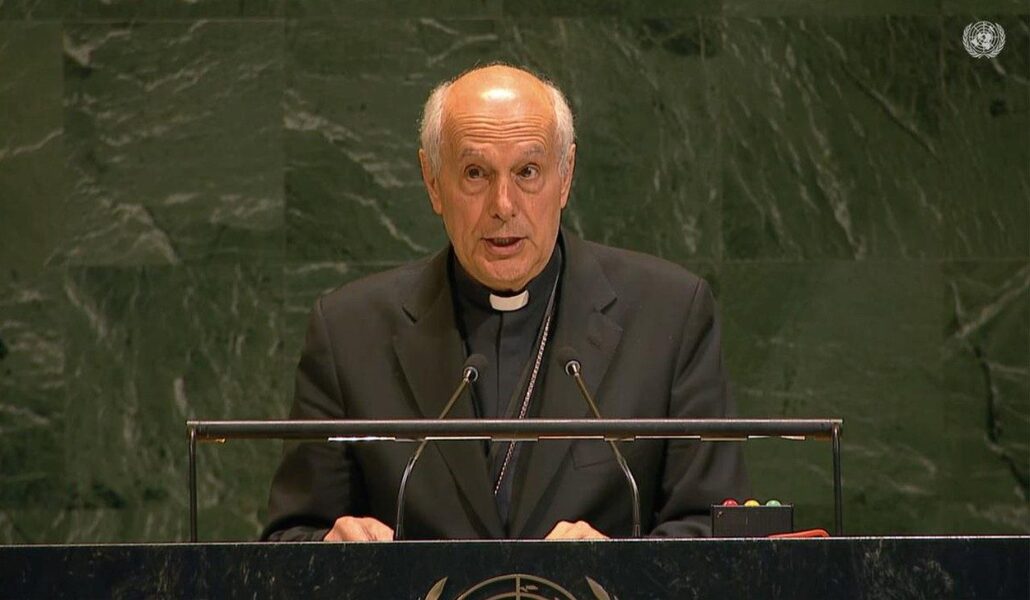Decir Navidad
¿Cómo no creer que en diez años habrán conseguido borrar la Navidad con el argumento de no molestar? Es la cuadratura del círculo: gritan libertad mientras nos roban hasta las palabras
Quizá nada defina mejor a nuestra sociedad como la negación permanente de lo que es. Hay una creciente desafección hacia lo real, a lo que oponemos, según el caso, idealismo, emotivismo o ideología. Algo así está pasando con la Navidad. La semana pasada, la Comisión Europea tuvo que retirar una guía interna en la que recomendaba a sus trabajadores felicitar las fiestas en vez de la Navidad. La cosa tiene su importancia, ya que describe el lugar al que llegaremos. Mucho me temo que en un par de lustros no habrá tanta polémica. La sociedad ya camina en esa dirección de deconstrucción de los cimientos sobre los que se fraguó Occidente, al ritmo que marcan las ideologías del clima, el género y el ateísmo cultural. Hace un par de décadas a nadie se le ocurría discutir el hecho biológico. Sin embargo, los pocos que se atrevían a tanto son los muchos que marcan hoy los compases de lo políticamente aceptable. ¿Cómo no creer que en diez años habrán conseguido borrar la Navidad con el argumento de no molestar? Es la cuadratura del círculo: gritan libertad mientras nos roban hasta las palabras. Y, como ocurre con las realidades biológicas como el sexo, se empieza cambiando la palabra para acabar modificando la realidad que nombraba. Si nuestro mundo ya ha aceptado con naturalidad que decir hombre o mujer no significa lo que realmente designa la palabra, ¿cómo no va a tragar con lo de la Navidad, igualándola a cualquier fiesta? Aquí el pronombre marca la diferencia, porque la Navidad no es una fiesta, sino la fiesta, la única en realidad: la que nos protege de la muerte.
La Navidad es el tiempo en el que celebramos el nacimiento del Niño Jesús, pero no como un recordatorio, sino como experiencia viva. El Niño nos nace a cada uno, en un parto de luz y verdad, un grito de conversión que acogemos con la certeza de la fe. Es el hecho religioso el que ha marcado el calendario de Occidente desde su fundación, es el paradigma cristiano el punto de inflexión que nos separó de la barbarie.
El cristianismo es, en este sentido, la gran frontera que separa el viejo mundo de verdades inmutables frente a la utopía posmoderna. Las luces de nuestras calles –como estas de la calle Larios de Málaga– los árboles y, sobre todo, los belenes de nuestros hogares son símbolos de lo que fuimos y de lo que aspiramos a ser. Nos introducen en la biografía generacional de los que nos precedieron en este peregrinar de esperanzas compartidas. Nos recuerdan que podemos volver a nacer, que hay un Niño esperando al otro lado de nuestra herida infinita.
Las cosas que no se dicen es como si no existieran. Decir la vida es, en cierto modo, reconocer su existencia. «En el umbral de la nada, ni nombre, ni yo», escribe Esquirol. Pero, lejos de entrar en guerras culturales absurdas –asumir los términos del combate es ya perderlo–, en dialécticas ajenas, quizá la mejor defensa sea llamar a la Navidad por su nombre. Y vivirla en toda su profundidad, con su rastro de luz y su móvil apagado, su abrazo fraterno y su teología arrodillada.