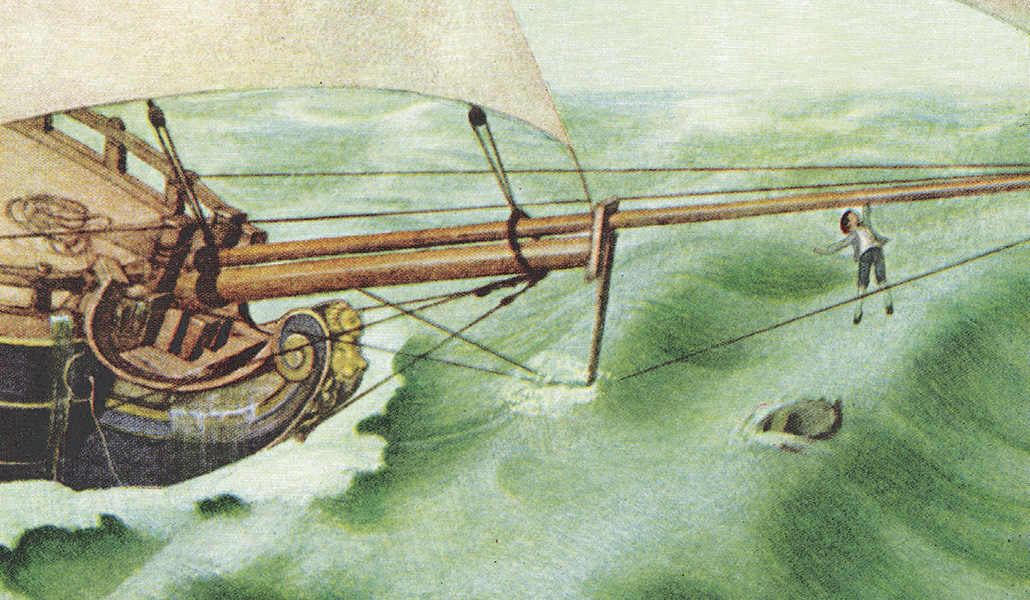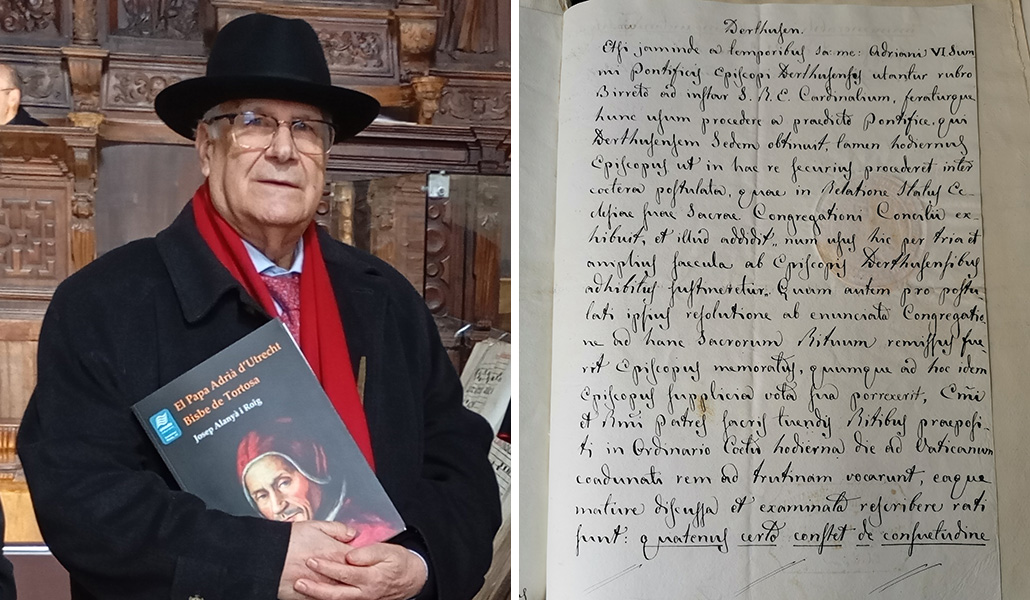De cuando Napoleón quiso que el Papa le coronase y Pío VII se limitó a bendecirle
El 6 de julio de 1816 el Papa Pío VII promulgó el motu proprio «Quando per ammirabile disposizione», por el cual procedió a la reorganización territorial de los Estados Pontificios. Las antiguas provincias –eran once– se convierten en 17 delegaciones apostólicas que hoy conforman, con pequeñas excepciones, las actuales provincias italianas. El documento pontificio reconoce además, por primera vez, el derecho de los funcionarios a una digna paga anual, «un conveniente annuo emolumento».
El motu proprio consagraba, mediante estas y otras disposiciones, la modernización de la Administración de los territorios cuyo soberano era el Papa. Sin embargo, la importancia del texto trasciende su mero carácter técnico o administrativo. Para entenderlo hay que remontar al estallido de la Revolución francesa, el «conflicto más áspero impuesto a la Iglesia desde tiempos la Reforma», tal y como escribe Rudolf Lill en su libro Il potere dei Papi. Los acontecimientos de julio de 1789 impactaron de forma dramática en el papado.
En el caos que se apoderó de Francia en los años que siguieron a la toma de la Bastilla, surgió la figura de Napoleón Bonaparte. En 1796, con 27 años, ya era general y se había ganado la confianza del Directorio, que le autorizó a emprender la campaña de Italia. Sin pararse en barras, Bonaparte invadió buena parte de la península y forzó al anciano Pío VI a cederle Aviñón, el condado Venaissin y Romaña, además de tener que pagarle una cuantiosa indemnización.
Al general no le bastó: en 1798 sus tropas invadieron la totalidad de los Estados Pontificios y proclamaron la República romana. Los revolucionarios más exaltados llegaron a vaticinar el fin del papado. La humillación ocurrió cuando Napoleón secuestró a Pío VII, sucesor de Pío VI, y quiso forzarle a coronarle emperador. El Santo Padre asistió a la ceremonia pero, en un arrebato de dignidad, se limitó a bendecir al nuevo monarca.
En 1814, cuando su poder menguaba, Napoleón liberó al Papa. Este volvió a Roma y entendió inmediatamente que no podía gobernar como si nada hubiera ocurrido. De ahí su magnanimidad al amnistiar a los funcionarios que colaboraron con la Administración napoleónica, su pragmatismo en el Congreso de Viena –recuperó la mayoría de los territorios perdidos– y el motu proprio de julio de 1816, que consagró el modelo administrativo del antiguo invasor. Una vez más, la Iglesia se adaptó a las circunstancias sin perder su esencia.