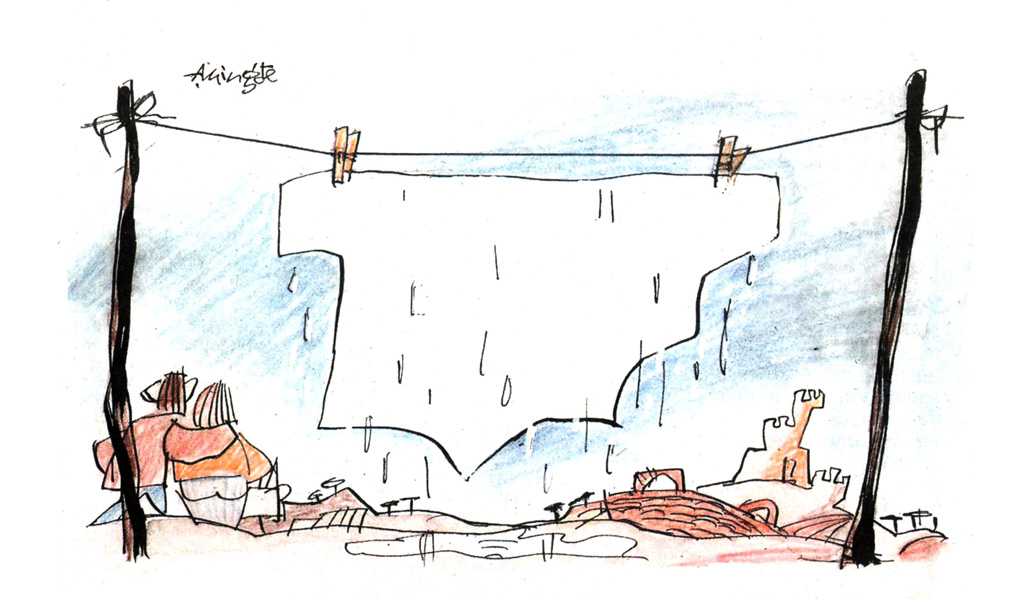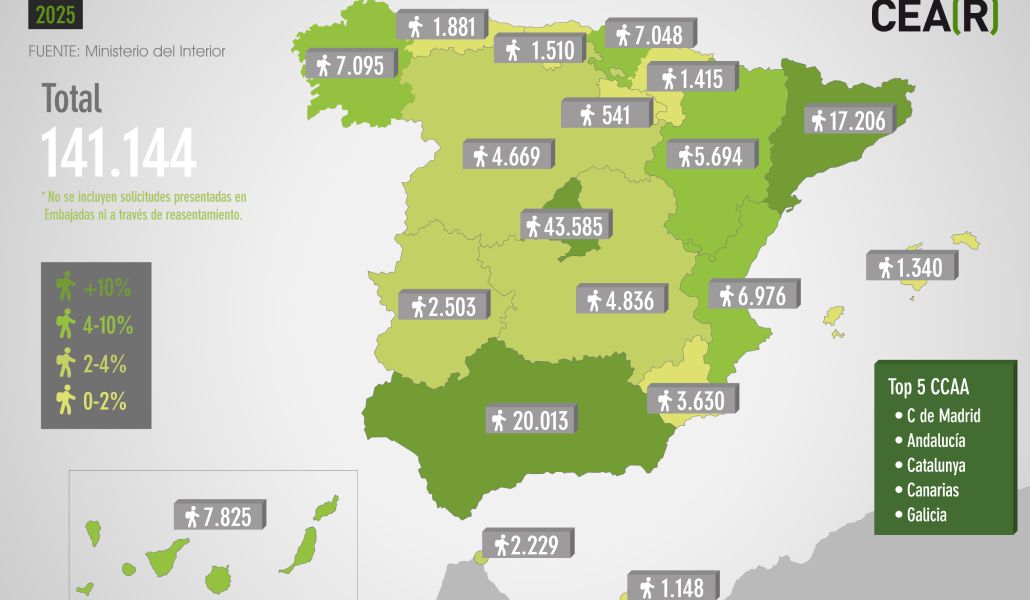Bicentenario de la Constitución de 1812. La España que fuimos y la que somos
Una lectura parcial de la historia de España ha hecho de la Constitución de Cádiz un documento mítico, una especie de fuego prometeico que vino a liberarnos de una España supuestamente retrógrada e instalada en la superstición religiosa. Alguna voz se ha apresurado a decir incluso que «España nació en Cádiz». Sin embargo, el impulso renovador que trajo consigo el texto constitucional bebía de la tradición católica y de una historia nacional labrada durante siglos en la lucha por las libertades, y así construyó un modelo legislativo que sentó las bases de la democracia moderna
La Constitución de Cádiz fue uno de los textos legislativos más adelantados de su tiempo, y un espejo en el que se miraron numerosas Constituciones europeas y americanas. Pero a menudo se presenta ese texto como una ruptura radical con el pasado, incluso como un momento fundacional de la nación española.
España ya era España mucho antes de Cádiz. En el Episodio nacional sobre El 19 de marzo y el 2 de mayo, Benito Pérez Galdós pone en labios de un padre que explica a sus hijas qué es la nación española: «¿Vosotros sabéis qué es España? Nuestra tierra, nuestros hijos, los sepulcros de nuestros padres, nuestras casas, nuestros reyes, nuestros ejércitos, nuestra riqueza, nuestra historia, nuestra grandeza, nuestro nombre, nuestra religión».
Un término de llegada…
Don José María Marco, autor de Una historia patriótica de España, señala varias líneas de continuidad de la Constitución de 1812 con respecto al ordenamiento jurídico anterior. La primera es el reconocimiento de la identidad católica, ya que en Cádiz «se establece con claridad la religión católica como la religión nacional; es una Constitución confesional». Otra de esas líneas es la forma monárquica —«la Corona es la institución fundamental sobre la que gira la Constitución»—. Por último, hay que precisar que las Cortes de Cádiz no supusieron una irrupción democrática inédita en la historia española. Las Cortes de León, de 1188, son consideradas el antecedente del sistema representativo occidental, un modelo que se expandió después a las Cortes de Castilla y a toda Europa. De hecho, «algunos constituyentes insistieron en que había una continuidad con esas formas predemocráticas», confirma el profesor Marco.
Para el historiador don Luis Suárez, la Constitución de 1812 «mantiene la fe católica, y se inspira en ella para avanzar en la idea de que los reyes deben gobernar, pero dentro de un orden moral, basado en la raíz cristiana. Éste es un hecho objetivo, nos guste o no nos guste». De hecho, España fue «el primer país que reconoce la existencia de un Derecho de gentes, un Derecho natural que abarca a todos los hombres» y limita el poder. Esta novedad en la historia del Derecho internacional, de la que nace la concepción moderna de los derechos humanos, «nació de la concepción cristiana de la vida y de la Escuela de Salamanca».
No se sostiene el tópico de la alianza de la Iglesia con el poder absoluto. En Cádiz, constata el profesor Luis Suárez, hay más continuidad que ruptura. Esto se percibe en aspectos como «el valor que se otorga a la herencia cristiana, y el reconocimiento de que el ser humano es una persona. Al mismo tiempo, no se emplea el término soberanía popular, sino soberanía nacional». Así, «más que un punto de partida, Cádiz es término de llegada, que recoge lo bueno del pasado para empezar desde una plataforma ya existente: la nación española».

El absolutismo regalista al estilo francés, como el que asoma en tiempos de Carlos IV, es ajeno a la tradición de la monarquía católica hispánica. El poder regio —explica el escritor José Antonio Ullate, en Españoles que no pudieron serlo (ed. Libros Libres)— se somete a las leyes divinas y a la ley natural, y está limitado «por las corporaciones y cuerpos intermedios, celosos de sus prerrogativas». Ullate lo ilustra con una anécdota del reinado de Felipe II. Estando el monarca en la iglesia de San Jerónimo, de Madrid, «el orador sagrado, obsequioso y adulador, deliró diciendo que el rey era absoluto. La frase escandalizó al auditorio y el clérigo fue denunciado a la Inquisición».
Sólo desde el prejuicio se comprende la extrañeza de Carlos Marx, cuando, al referirse a la Constitución de 1812, se preguntaba: «¿Cómo explicar el curioso fenómeno de que la Constitución de 1812 brotara de la vieja España monástica y absolutista precisamente en la época en la que ésta parecía consagrada por entero a sostener la guerra santa contra la revolución?».
…y un punto de partida
Con todo, la Constitución de 1812 fue una extraordinaria novedad en su tiempo, por lo que suponía de adelanto democrático, y por aventajar en el reconocimiento de derechos incluso a las Constituciones emanadas de las revoluciones americana y francesa. La Pepa fue uno de los primeros textos constitucionales modernos. Consagró la división de poderes y reconoció derechos como la libertad de imprenta, lo que suponía aprobar la libertad de expresión. Don Luis Suárez señala especialmente que «sale adelante una representación de la comunidad social que conforma el Reino de España mediante un sistema electoral en que todos los electores son iguales. Fue un garn avance, lo contrario de lo que trajo después la Revolución Francesa», con su concepción totalizante del poder.
Don José María Marco destaca, entre otros adelantos, una nueva concepción de la soberanía: «Aunque la Constitución toma muchas precauciones con respecto a la figura del rey, la soberanía reside en la nación, no en el monarca. La Corona cobra un nuevo papel, porque ya no tiene todos los poderes. El texto consagra los derechos políticos de los españoles, y en él se habla de la ciudadanía española; se trata de algo extraordinario porque es una Constitución muy temprana». Junto a ello, introduce una novedosa relación con los españoles de más allá del Atlántico, un auténtico avance con respecto al nexo entre las potencias europeas y los habitantes de sus colonias: «En las Cortes de Cádiz —explica el profesor Marco— estaban representados los territorios americanos. Esos americanos se sentían auténticamente españoles, aunque ya empezaba a haber indicios de movimientos independentistas. Este intento de que los americanos tuvieran representación es un experimento democrático gigantesco para ese tiempo, algo de lo que se ha hablado muy poco; los ingleses, por ejemplo, no hicieron nada parecido».
Romanticismo liberal
¿Qué significan las Cortes de Cádiz para los españoles que nos asomamos a su Constitución hoy, dos siglos después? Hay consideraciones que van más allá de la eficacia del texto legal, pues, en realidad, La Pepa apenas llegó a aplicarse; sin embargo, las Cortes de Cádiz superaron la concepción del poder político entendido como ente absoluto. Don Luis Suárez aprecia que, «en nuestros días, estamos cometiendo un error que en Cádiz no se cometió. La autoridad es un mal menor, necesario e imprescindible para la convivencia. En cambio, hoy el poder se ha convertido en un bien en sí mismo; la autoridad hoy se ha convertido en un poder absoluto», precisamente aquello contra lo que Cádiz se rebeló. «Paradójicamente -continúa don Luis-, el poder se sitúa hoy en oposición a la persona. Ya no somos personas; nos hemos convertido en individuos, cuyo único derecho es la posibilidad de votar cada cuatro años. Nos dan órdenes, y las cumplimos. Eso es un estatalismo, lo que en realidad es la base del laicismo».
Pero hay más. Unas gotas de nostalgia para celebrar el bicentenario de Cádiz no harían más que empañar una mirada realista sobre el presente. Don José María Marco señala que «Cádiz se ha convertido en el símbolo de una revolución por hacer. La Constitución de 1812 ha quedado como un símbolo revolucionario pendiente». El romanticismo en torno a esta efeméride «es una especie de coartada progresista, como si tuviéramos que volver a iniciar todo de nuevo desde Cádiz, cuando en realidad hemos avanzado mucho. La historia del siglo XIX la escribieron los liberales, y a ellos les interesa la historia de una España siempre por construir».
Hay valores enraizados en el alma colectiva española que nos han hecho diferentes a otros pueblos, al tiempo que nos han ayudado a levantarnos, personal y colectivamente, en los peores momentos de nuestra historia. ¿Vamos a esperar a que el Gobierno de turno nos saque, exclusivamente, del atolladero económico, y empezar de nuevo? Si es así, resultará muy sencillo: bastará con aguantar el chaparrón del paro y de la cercana miseria, caiga quien caiga, y, entre tanto, levantar nuevos altares al pelotazo, a la especulación, y al banquero infiel… Sabemos que son falsas aras, pero ahí están para quien quiera levantarlas.
Tenemos otro camino: el que, en su andadura humanística y cristiana, nos ha hecho sentirnos orgullosos y con el que hemos alcanzado el respeto de otros pueblos: el de la fe, el de la defensa de la vida, el de la familia, el de la dignidad de las personas, el de la igualdad y la libertad; ellos son los estandartes que han de precedernos. No necesitan IVA, ni IRPF, y su aplicación y defensa sólo traerán beneficios para España y nos ayudarán a salir del laberinto. Son las luminarias que condujeron nuestras espadas en la Reconquista, los mascarones de proa de las naves del Nuevo Mundo, las que se alzaron frente al comunismo, las únicas capaces de librarnos del materialismo capitalista existente.
Hay que estar, sin embargo, atentos, porque puede ocurrir que, aunque esos valores ondeen en textos constitucionales, entre nuestro silencio y la llamada por el Padre Mariana la disimulación de los príncipes, podemos encontrarnos con que la defensa de la vida se ve burlada a través del crimen normalizado del aborto; o que el matrimonio se convierte en un grosero estandarte de unos pocos; y la solidaridad en rapiña de políticos y agentes prevaricadores.
Quizás nos haya faltado un estandarte como el de la Constitución de 1812, que, aun a pesar de su progresismo, ruptura de norma y de ser escrita para una España diversa y oceánica, reconocía en el artículo 12 de texto constitucional que la religión de la nación española sería, perpetuamente, la católica; al tiempo que normas y juramentos habrían de dictarse y efectuarse en nombre de Dios y por Dios.
Volvamos, sí, a empezar, pero guiados con esas luminarias permanentes de nuestros corazones; lo demás es falso, ya lo hemos visto.