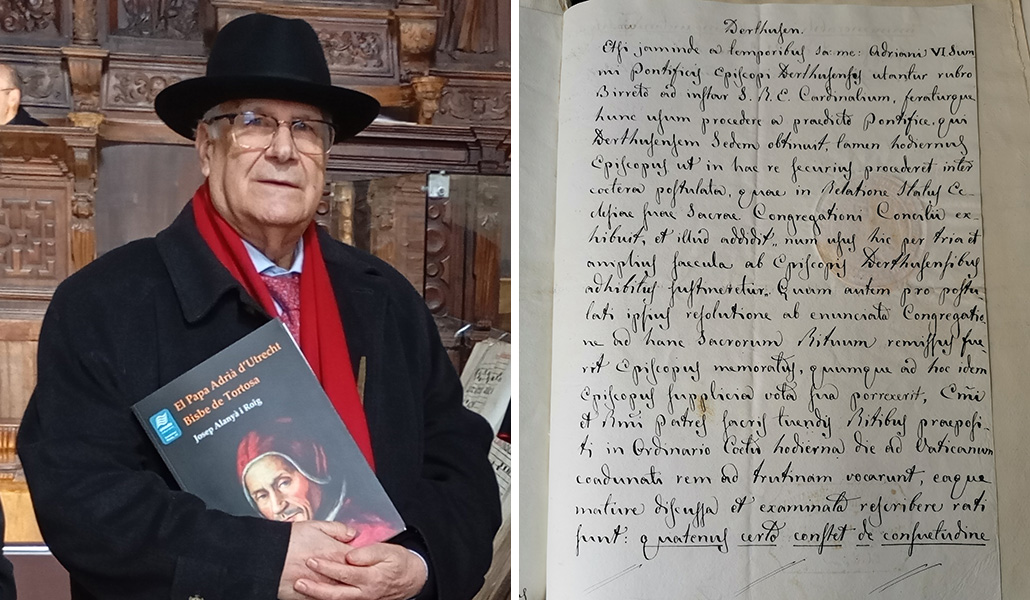Jean-Paul Sartre afirmó en una ocasión que La caída es «quizá el más bello y el menos comprendido» de los libros de Albert Camus. Formalmente, la novela es un extenso monólogo que arranca en el México City, un sórdido bar de marineros próximo al puerto de Ámsterdam donde Jean-Baptiste Clamence aborda a un parroquiano desprevenido al que irá contándole su vida a lo largo de cinco días.
Toda la existencia de Clamence ha sido, en el fondo, una búsqueda del amor. Practicó durante años el altruismo y se sumó con entusiasmo a todas las causas que creía justas, pero terminó comprobando que la percepción satisfactoria de sí mismo que solían reportarle sus buenas obras no era suficiente. Emprendió después otra etapa que podría parecer de excesos y desenfreno, aunque le animaba el deseo de un amor más auténtico: quería amar y ser amado. Y no lo consiguió. Ensayó luego algunos modos más elevados de relacionarse con los demás que tampoco aquietaron el oleaje de su alma. Es significativo que al final de su largo testimonio hable abiertamente de Dios y de Jesucristo a su interlocutor. Hay un lamento sincero que quizá contiene la clave de la novela: «¡Ah, querido amigo, para quien está solo, sin Dios y sin amo, el peso de los días es terrible!».
En algún momento Clamence recuerda el caso de un hombre que tenía un amigo en la cárcel: podía imaginar la incomodidad del prisionero y todas las noches se acostaba en el suelo para solidarizarse con él. Y pregunta Clamence: «¿Quién se acostará en el suelo por nosotros?». «Esa es la única cuestión seria», añade.
Olivier Todd, probablemente el biógrafo más documentado y riguroso de Camus, no descarta que La caída sea su relato «más brillante y accidental», porque «resume, sobrevuela y recoge su vida, dándole como a pesar suyo, de repente, una unidad».
La interpretación más plausible es de carácter evangélico. El propio nombre del narrador —Jean-Baptiste, Juan Bautista— parece esconder algún tipo de mensaje. El apellido podría aludir a alguien que «clama» o «grita», como cuenta san Marcos que hacía el Bautista. Es también llamativo que el monólogo se vaya hilvanando a la orilla del mar o junto a alguno de los canales que surcan la geografía de la capital holandesa, como si el Zuiderzee pudiera ser un trasunto disimulado del Jordán. El mismo Clamence alude al precedente de Elías, admite que ha sido llamado para ejercer una misión y hasta confiesa que se protege con un abrigo de piel de camello. Cuando al final de la novela contempla la hipótesis de morir decapitado, dice: «Yo habría terminado sin pena ni gloria mi carrera de falso profeta que grita en el desierto y se resiste a salir de él».
Si la novela es «sutilmente» autobiográfica y su protagonista es un trasunto del profeta más importante de la Sagrada Escritura, cabría formular algunas conjeturas sobre el perfil profético del propio autor, cuyo mensaje, como el de san Juan Bautista, tuvo un alcance limitado. Pero sería temerario. Él mismo lo había reconocido de algún modo en agosto de 1937 en un apunte de sus Carnets: «A veces siento necesidad de escribir cosas que en parte se me escapan, pero que precisamente prueban que lo que hay en mí es más fuerte que yo».
La pregunta del protagonista —«¿Quién se acostará en el suelo por nosotros?»— resume casi todas las demás preguntas esenciales de Camus. Es posible que en el origen de esa inquietud suya tan honda —«la única cuestión seria»— se encuentre Simone Weil, una escritora que le había fascinado y a quién él mismo promocionó con éxito en la editorial Gallimard. Weil había reducido su salario de profesora para vivir con los mismos ingresos que percibían los trabajadores de las grandes factorías parisinas y limitó su alimentación a las austeras raciones que compartían los soldados en las trincheras de la Segunda Guerra Mundial. Ella se acostó realmente en el suelo para padecer las penurias e incomodidades de sus semejantes.
Jesucristo les resultaba tan atractivo a Camus y Weil porque había encarnado ese planteamiento de un modo radical. «La noche del Gólgota —se lee en El hombre rebelde— no tiene tanta importancia en la historia de los hombres sino porque en esas tinieblas la divinidad, abandonando ostensiblemente sus privilegios tradicionales, vivió hasta el fin, incluyendo la desesperación, la angustia de la muerte».
La cierta insatisfacción que permea todas las novelas y obras de teatro de Albert Camus, la búsqueda indesmayable de la felicidad que practican sus personajes, el deseo de un amor ilimitado que los estimula, la tristeza por las propias incoherencias o el impulso magnánimo que los anima a sobreponerse a sí mismos no dejan de ser manifestaciones de un anhelo que eleva los corazones hacia Alguien que está por encima de las realidades terrenas y que, sin embargo, es capaz de acostarse en el suelo por los hombres. Ese podría ser su improvisado testamento teológico, su modo de clamar en el desierto.