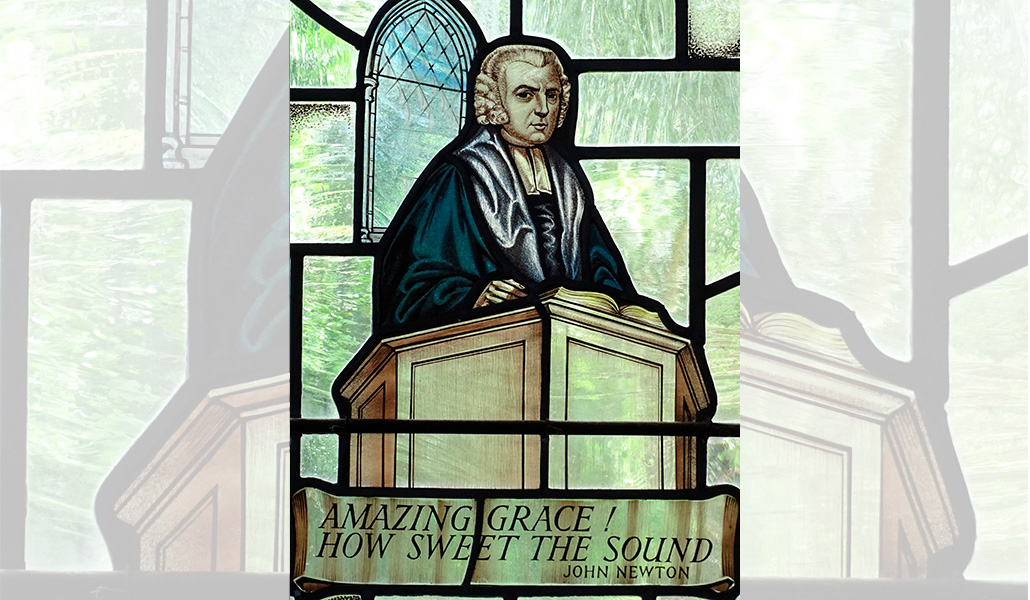Salvador Espriu: contra el odio
A lo largo de su vida que coincidió con los años centrales del siglo XX, Salvador Espriu fue escribiendo una poesía profunda en el sentido más literal de la palabra. Se trataba de versos escritos para que contuvieran el fondo de la tierra, el significado íntimo de esa continuidad esencial que se encuentra en la naturaleza atravesada por la historia. Los versos de Espriu no son tristes, ni oscuros, ni desesperados. Poseen la grave lucidez de quien contempla una tragedia nacional mirándola a los ojos y atreviéndose a pronunciarla. Tienen esa potente penumbra que custodia la voz sagrada de la patria, donde se desprecia la retórica altisonante de la épica mercenaria, y donde se desnuda la sencillez altiva de la dignidad de un pueblo. Tienen el amor tenso y el deseo encendido de quien aviva todos los días un sueño de libertad y de ciudadanía, sin descorazonarse por las tormentas morales que lo han extinguido tantas veces.
Los versos de Espriu no son una voz cabizbaja y temerosa, taciturna y avergonzada. Son la decencia misma alzándose sobre la miseria de un tiempo amargo. Son el coraje de quien espera la luz en épocas de tiniebla, y habla para levantar el ánimo de una sociedad amedrentada. Son, por encima de todas las cosas, el modelo de una poesía magnífica, de una tonalidad difícil de pulsar, porque se mueve en ese espacio breve y arriesgado de la sencillez verbal, porque se edifica con el material solemne y humilde de una plegaria cívica. Es, además, un conmovedor esfuerzo de reconciliación de los españoles, desde la exigencia del respeto a todos, desde la voluntad de superar el odio, desde el deseo de construir una patria integradora y diversa.
Tarea titánica la de Espriu que no se realizó con la dureza tierna con que los grandes poetas vascos, Celaya y Otero, se abalanzaron sobre aquel país que desconfiaba de sí mismo. Se emprendió con la modestia, la discreción, la laboriosidad y la elegancia en voz baja tan propias del perfil cultural del pueblo catalán. Un perfil que parece haberse extraviado en determinados lenguajes tabernarios y odios singulares ejercidos por jóvenes que nunca han sufrido las penalidades cuyo recuerdo doloroso retuercen de un modo que sonroja a quienes de verdad las padecieron.
Comparemos las agrias imprecaciones del independentismo irascible con las palabras de un catalán que siempre utilizó su lengua para recuperar la libertad y el entendimiento, tras «la infinita tristeza del pecado/de la guerra sin victoria entre hermanos». Veamos cómo amaba Espriu a Cataluña, con ese amor cansado, paciente y a veces exasperado, que le llevaba a desear huir de ella hacia el norte mítico de los países amables y tolerantes: «¡oh, qué cansado estoy/de mi cobarde, vieja, tan salvaje tierra,/y cuánto me gustaría alejarme de ella,/ir hacia el norte,/donde dicen que la gente es limpia/y noble, culta, rica, libre,/espabilada y feliz!».
Pero, como le ocurría a Cernuda al recordar a España entera, no podía dejar de quererla, de aceptarla con un amor doloroso, irrenunciable, permanente, con su mezquindad y sus sueños, con su alegría y sus pesadillas. No hay patriota digno de ese nombre que no haya sentido esa punzada de tristeza y exasperación por una imperfección que no soporta y, desde luego, por una tragedia nacional de la que no puede exiliarse con el alma, aunque el cuerpo pueda marcharse muy lejos de la tierra querida. No hay patriota merecedor de ese título que no haya protestado por la esterilidad del fratricidio, por la ignominia de la guerra civil, por la miseria inaudita de la discordia como modo de existencia de sus ciudadanos.
En 1960, Espriu publicó La pell de brau, cuya edición bilingüe inmediata saludó con satisfacción, dedicándosela al recién fallecido Carles Riba. En el prólogo a la segunda edición, fechado en marzo de 1968, anotó: «Aparece de nuevo mi libro en edición bilingüe. Es un indicio -una señal pequeña, claro está- de que aún hay quien adopta una esperanzada actitud. Deseo que muchos la quieran compartir, mientras leen cómo un hombre de la periferia ibérica intentó comprender tiempo atrás el complejo enigma peninsular».
La piel de toro es una de las llamadas a la reconciliación nacional más tensa, hermosa y valiente escrita en nuestra posguerra. Tensa por la solidez de su invocación. Hermosa por su calidad expresiva, que resulta devaluada hasta la insolencia por la más esmerada traducción. Valiente, por su voluntad de concordia en años en que era más sencillo cobijarse en el rencor de una identidad mancillada e insultar a quienes consideraban sus adversarios. Es un llamamiento a la paz, una mano tendida a todos los españoles, un gigantesco trabajo para construir el puente del diálogo y del entendimiento volado en años de sangre. La Sepharad simbólica es la España agotada bajo el peso de una posguerra inacabable, buscando a tientas el camino de la luz y de la hermandad. “Con la canción construimos en la oscuridad/altos muros de sueño, a salvo del turbión./ Un rumor de muchas fuentes llega por la noche:/vamos cerrando las puertas al miedo.”
Un sueño de España comprendida y comprensiva, cohesionada e integradora, diversa y unida en un empeño de convivencia, radical respeto mutuo e insobornable libertad. «Haz que sean seguros los puentes del diálogo/ y trata de comprender y amar/las razones y las lenguas diversas de tus hijos./ Que la lluvia caiga poco a poco en los sembrados/ y que el aire pase como una mano extendida,/suave y muy benigna sobre tus amplios campos./ Que Sepharad viva eternamente/ en el orden y la paz, en el trabajo,/en la difícil y merecida/libertad». Un sueño de España que da la suprema lección de la inteligencia, del catalanismo integrador y de la concordia a la ronquera insultante, al odio desvencijado, a la soberbia adolescente y a la palabrería hueca de los falsos patriotas.
Fernando García de Cortázar / ABC