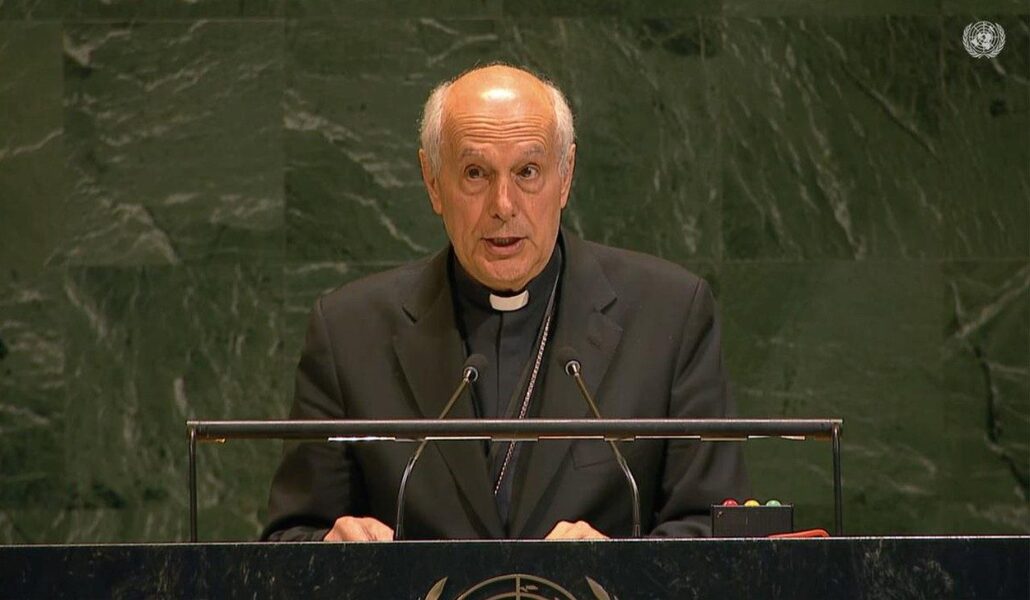1 de noviembre: Solemnidad de Todos los Santos, los mejores hijos de la Iglesia
Cada 1 de noviembre, la Iglesia ofrece en la solemnidad de Todos los Santos una oportunidad para pararse a reflexionar sobre si estamos corriendo hacia la meta que Dios nos tiene preparada
Entra noviembre, se caen las hojas de los árboles y toca mirar al cielo. Cuando uno vive del destino que espera, las realidades últimas son siempre las primeras. Es lo que sucede en la solemnidad de Todos los Santos, en la que los cristianos atisbamos ya la meta, el ya pero todavía no de los teólogos.
En este día ponemos la mirada en todos aquellos que nos han precedido en su marcha al cielo y ya están disfrutando de la presencia de Dios cara a cara, es decir, todas aquellas personas desconocidas que ya son santos aunque no hayan sido reconocidos en ninguna canonización oficial.
En realidad son santos anónimos de los que la Iglesia no quiere perder la memoria. Ha sido así desde el principio del cristianismo, cuando en el siglo IV la Iglesia bizantina comenzó a honrar a los mártires una vez al año, el domingo después de Pentecostés, con el título del Domingo del nacimiento de los santos. La costumbre pronto llegó a Roma y se extendió por la Iglesia occidental. En el año 608, el Papa Bonifacio IV transformó el Panteón romano, el antiguo templo de los dioses paganos, en un templo cristiano para dedicarlo al culto de todos los santos. Y fue en el año 840 cuando la festividad comenzó a celebrarse el 1 de noviembre en toda la Iglesia.
Una estela de santidad sencilla
Para Fermín Labarga, profesor de Historia de la Iglesia en la Universidad de Navarra, en este día «celebramos a todos nuestros hermanos que están ya en el cielo. La Iglesia ha canonizado a una parte mínima de ellos. Ha propuesto como modelos e intercesores a un pequeño grupo, pero hay un conjunto inmenso de ellos que están disfrutando ya de la gloria». Esta muchedumbre la forman personas «con nombre y apellido», pero que «han vivido en un círculo humano muy reducido: un pueblo, una familia, una comunidad religiosa», por lo que «su recuerdo no ha sido reconocido públicamente por la Iglesia de forma individualizada», como sucede con los santos canonizados.
Los hermanos con quienes celebramos este día «son “los mejores hijos de la Iglesia”, como afirma de ellos el prefacio de la Misa». Son todos aquellos que «siendo fieles a Cristo han alcanzado la meta», asegura el profesor Labarga.
Fieles en lo pequeño
Esta fiesta nos recuerda asimismo «la importancia de las cosas pequeñas», porque «cuando pensamos en santos quizá se nos va la mente a los grandes fundadores, mártires y misioneros, a los que vemos como héroes con los que no podemos compararnos». Sin embargo, en esta fidelidad a Cristo en lo pequeño han vivido «muchísimas personas iguales a nosotros: madres y padres de familia, campesinos, trabajadores, enfermos…, que en su vida cotidiana han intentado vivir en plenitud su amor a Dios y al prójimo, dejando al morir una estela de bondad y de santidad sencilla, sin alharacas», que para quienes les conocieron constituye «un ejemplo admirable» que les hace albergar «la convicción moral de que el Señor los tiene junto a sí en el cielo».
Los dos primeros días de noviembre son dos días intensos, cuyo contenido a veces se presta a confusión. Si Todos los Santos es una solemnidad en la que se celebra a los santos anónimos, la conmemoración de los Fieles Difuntos no es en realidad una fiesta, sino un recuerdo de los difuntos por quienes ofrecemos sufragios.
En realidad «son dos dimensiones de un mismo misterio –asegura el profesor Labarga–, el de la comunión de los santos». Nosotros, «que formamos parte de la Iglesia que peregrina en la tierra, el día 1 de noviembre celebramos a los que ya están en el cielo, porque han cubierto la carrera», y el día 2 recordamos a los miembros de la Iglesia que están en el purgatorio, «purificándose a la espera de encontrarse con Dios cara a cara, y por los cuales la Iglesia celebra y ofrece la Santa Misa y hacia los cuales demostramos nuestro afecto, rezando por ellos y visitando los cementerios». Al final, se trata de «un misterio de solidaridad, de comunión, entre todos los que formamos parte de la única y misma Iglesia».