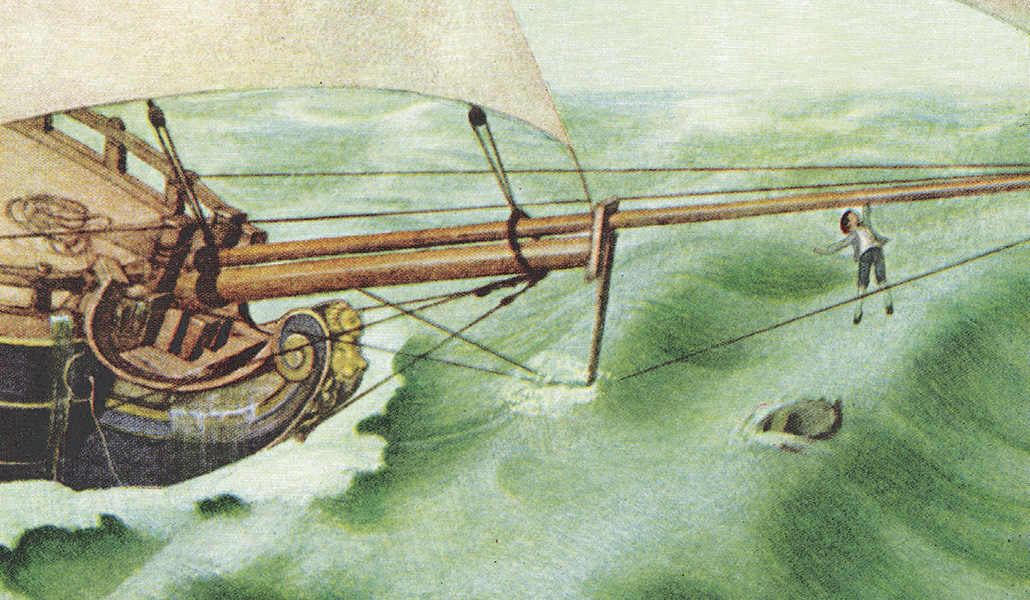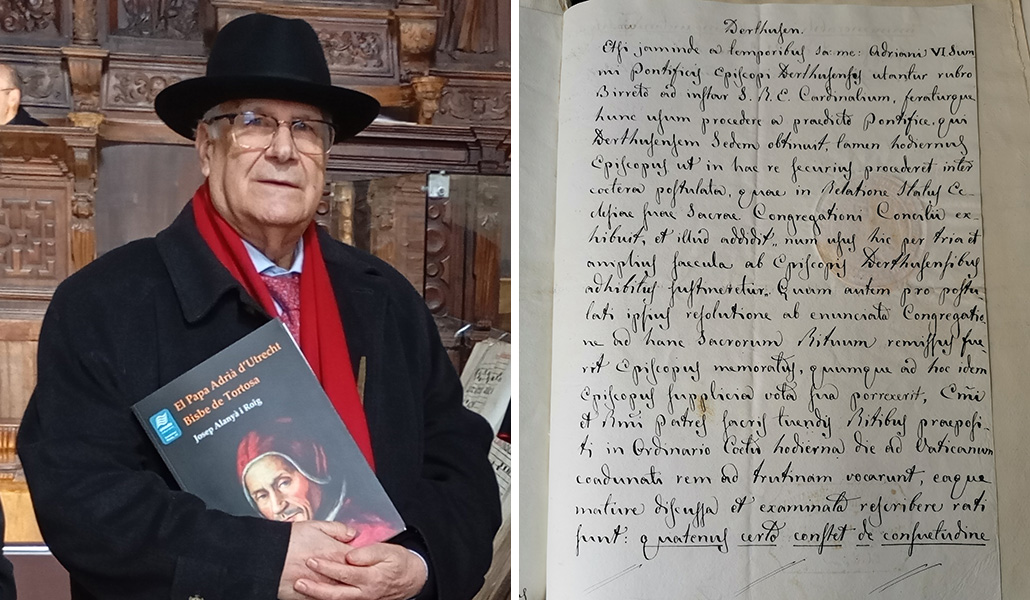El sueño patriótico de Buero Vallejo
«¿Sabes por qué eres mi predilecto, Leopoldo? Porque eres un soñador. Los demás se llenan la boca de grandes palabras y, en el fondo, solo esconden mezquindad y egoísmo. Tú estás hecho al revés: te ven por fuera como el más astuto y ambicioso, y eres un soñador ingenuo, capaz de los más finos escrúpulos de conciencia. España necesita de soñadores que sepan de números, como tú». Las palabras de Carlos III al marqués de Esquilache podrían haberse pronunciado en cualquiera de los momentos decisivos de la historia de España que vamos siguiendo en esta serie. Y los motivos que el marqués dio al rey para justificarlas o estarían menos vigentes en los instantes dramáticos recogidos aquí para tejer la búsqueda de una idea de España, en más de un siglo de interpelación sobre la vigencia y significado de nuestra patria.
En 1958 Antonio Bueno Vallejo estrenó su obra Un soñador para un pueblo. La dedicó a Antonio Machado, «que soñó una España joven», la España de la rabia y de la idea lanzada a la conquista del siglo XX con la pureza de su voluntad y el orgullo de su tradición entre las manos. En Historia de una escalera, Buero Vallejo había narrado antes el paso del tiempo sobre la modesta existencia de unos seres que se esforzaban por levantar su dignidad y sus ilusiones ante el rostro impasible de los acontecimientos. Cada vida contiene la eternidad, cada latido de esperanza del más insignificante de los hombres es un testimonio de nuestra condición milagrosa. Y el autor permitió que los espectadores contemplaran con toda su compasión abierta aquel fracaso de Carmina y Fernando, conmovedores arquetipos de un pueblo que negociaba una supervivencia que no le haría feliz.
Más de diez años después, Buero Vallejo construyó una historia ejemplar con un episodio del pasado. El reformismo de Esquilache se estrelló contra la corrupción de los dirigentes y la tiranía emocional del populacho, no del verdadero pueblo. En la madeja de conspiraciones de los aristócratas sin lealtad alguna a la nobleza, constructora de España en los siglos anteriores, la figura solitaria del ilustrado italiano rendía su resistencia de hombre culto, honrado y fiel al rey que le abandonaría para salvar el trono.
A los cien años del nacimiento de una de las cumbres del teatro contemporáneo español, hagamos memoria de su exquisita sensibilidad, de su ternura ante la suerte de los personajes doblegados por la fuerza del destino. Si los protagonistas de la Historia de una escalera nos acercan a la humillación de quienes carecían de energía para ponerse en pie sobre las circunstancias, Un soñador para un pueblo nos proporciona el retrato del hombre dispuesto a enfrentarse a todo, menos a la deslealtad y a la violencia. En esa España que había pasado por el horror de una guerra civil, la renuncia de Esquilache tiene especial contundencia no en lo que se refiere a la estrategia de supervivencia del monarca, sino en cuanto atisba el riesgo de un enfrentamiento que haga correr la sangre de sus adversarios. No hay causa que merezca la vida de un hombre.
Esas palabras se han pronunciado por todos los escritores que han buscado ordenar la moral de nuestra existencia colectiva, en especial en un siglo XX, siempre asociado a la justificación ideológica del crimen político. Buero Vallejo las ponía en los labios del ministro despreciado por los reaccionarios, insultado por el pueblo que deseaba redimir, manipulado por los corruptos amenazados por su rectitud y abandonado por el rey en cuyo nombre deseaba mejorar la suerte de los españoles. «Ha llegado el momento supremo de mi vida. Debo elegir, y elegir bien», respondía Esquilache al dilema que le propuso Carlos III. «De un lado, la fuerza. O sea, mi continuidad personal. (…) Seguir moldeando a esta bella España, dar un poco de luz y de alegría a algunos corazones angustiados que la merecen».
Pero, con esa firmeza, llegaba también la violencia necesaria para aplicar un programa realizado al margen de la conciencia y la voluntad de sus beneficiarios. «El infierno en la tierra, y ahora por mi mano. España entera, roja de sangre. Esa misma plaza, dentro de unos minutos, barrida por la fusilería. La política. Y ahora, desnuda, en su más crudo aspecto. El poder, pero cueste lo que cueste». Y cuando el rey le pregunta lo que ha elegido, Carlos III ya conoce la respuesta. Un hombre como el Esquilache de Buero Vallejo nunca podía escoger la sangre al servicio de la razón. Por respeto a la razón y por respeto a la vida que fluye en la sangre.
El hombre superior, el hombre valiente y generoso que se niega a utilizar la fuerza para imponer su criterio, se detiene en el umbral de la tragedia. Su programa podrá ser una anécdota en la historia de las ideas. Pero la sangre derramada será una irrevocable acusación, que anulará el futuro de cualquier promesa reformista. El teatro que siguió a las espantosas experiencias del totalitarismo está lleno de consideraciones similares. Para las manos sucias de los revolucionarios, la historia mereció el holocausto rendido en los altares del progreso. Para la ferocidad nacionalista, Europa mereció la matanza perpetrada a los pies de las identidades radicales. La muerte abrió sus alas sobre una idea deforme y amoral de la civilización, que sumió en una locura transitoria nuestra razón de ser como herederos de veinte siglos de humanidad libre.
Las grandes objeciones éticas que resonaron en todos los escenarios de la larga posguerra continental, se expresaron también en la pasión tranquila de aquel Buero Vallejo inmortal. Su Esquilache al entregar la paz al rey, al escuchar su pregunta inquieta y atemorizada: «¿Hemos soñado, Leopoldo? ¿Hay un pueblo ahí abajo?», le responderá con unas palabras que casi siempre se han pronunciado para justificar la maldad, el abuso y la violencia: «Hemos hecho lo que debíamos».
Fernando García de Cortázar / ABC