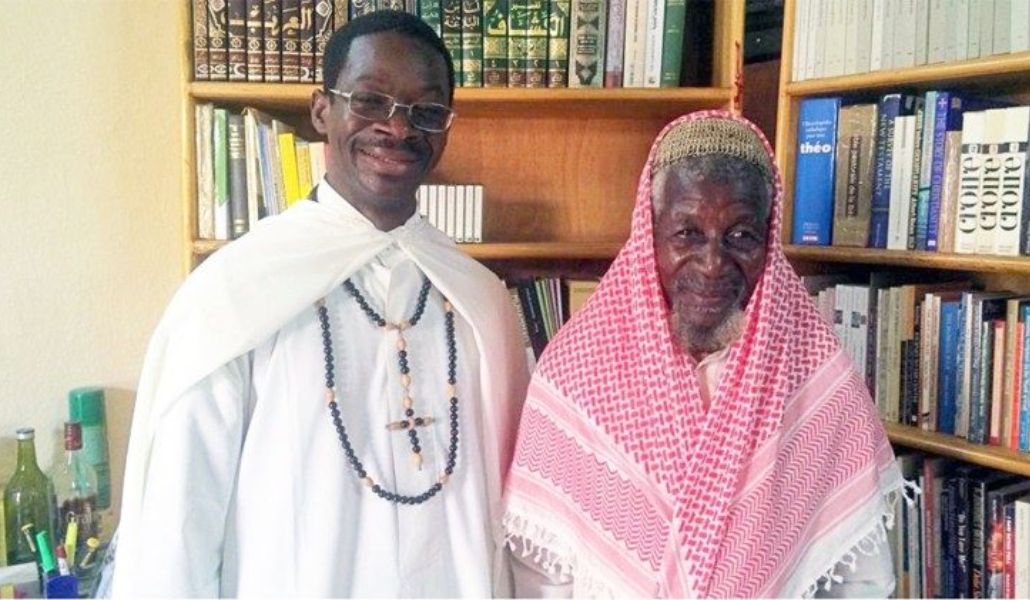Esta fiesta se celebraba ya en Jerusalén en el siglo IV , aunque se celebraba a los cuarenta días de la Epifanía. Quedó definitivamente fijada su conmemoración el 2 de febrero después de que la Iglesia decidiera que la Navidad se celebrase el 25 de diciembre. Cuarenta días después de su nacimiento, y en cumplimiento del mandato de la Ley de Moisés -«Todo varón que nazca el primero será consagrado al Señor y presentará como ofrenda un par de tórtolas o dos palominos»-, los padres de Jesús le llevaron al Templo, encargándose su Madre de la ceremonia de purificación.
Había en Jerusalén, un hombre de edad provecta llamado Simeón, justo y temeroso de Dios, a quien el Espíritu Santo había revelado que no moriría sin antes ver a Cristo. Al entrar Cristo en el Templo, Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo «Ahora, Señor, saca en paz de este mundo a tu siervo, según tu promesa, porque ya mis ojos han visto al Salvador que nos has dado, al cual tienes destinado para que, expuesto a la vista de todos los pueblos, sea luz brillante que ilumine a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel».
También bendijo Simeón a los padres de Jesús y, dirigiéndose a María, le dijo: «María, este Niño está destinado para ruina y para resurrección de muchos en Israel; y para ser blanco de las contradicciones, y una espada traspasará tu propia alma, para que se descubran los pensamientos ocultos en los corazones de muchos».
«Y María y José, tras cumplir las ordenanzas de la Ley del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret» (Lc 2, 22-28). La Presentación del Señor es, además, uno de los misterios gloriosos del Santo Rosario.