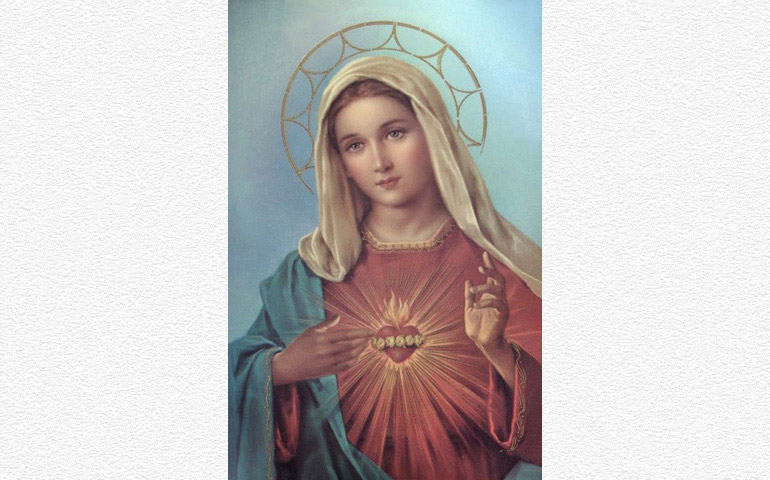8 de junio: santa Melania la Vieja, la hispana que se unió a las madres del desierto
Después de perder a su familia, Melania dejó su vida entre la alta aristocracia romana para irse a rezar al desierto y fundar una comunidad de mujeres que vivieron su fe hasta las últimas consecuencias
Melania debió de nacer en las primeras décadas del siglo IV, al poco tiempo de que Constantino declarara el cristianismo como religión oficial del Imperio romano. Atrás quedaron las persecuciones y, por primera vez en la historia, los seguidores de Cristo pudieron vivir y manifestar su fe sin sobresaltos.
Los datos biográficos que se conservan sobre ella son imprecisos. Dicen que nació en la Hispania romana, que su padre era cónsul y que tuvo entre sus primos a san Paulino de Nola. Por genealogía familiar pertenecía a la dinastía antonina, lo que la emparentaba con varios emperadores y hasta con el semidiós griego Hércules.
Se casó muy joven con el procónsul Valerio Máximo, con el que tuvo tres hijos. Cuando ella tenía apenas 20 años, su marido y dos de sus hijos murieron en una epidemia. Aquel hecho le tocó mucho y debió de acercarla a Dios sobremanera: eligió un tutor para su hijo y se embarcó con todos sus bienes rumbo a Alejandría, pues había oído hablar de un grupo de ermitaños que se habían adentrado en el desierto para profundizar cada vez más en la intimidad con el Señor.
Estuvo junto a los monjes de Nitria unos seis meses, antes de que una persecución contra el arrianismo obligara a muchos de ellos a huir a Palestina. En todo momento los asistió con sus bienes la piadosa Melania, que hasta se disfrazaba para hacerles llegar alimentos a sus celdas de noche. Fue por este motivo por el que san Jerónimo se burló de ella llamándola «negra de nombre y negra de naturaleza», jugando con el significado de su nombre en latín. En cualquier caso, fueron años de viajes y de mucho crecimiento espiritual, en los que Melania conoció a los grandes de la espiritualidad de aquel tiempo: Macario, Jerónimo, Evagrio, Serapión, Dióscoro…
En el año 378 se instaló en Jerusalén y fundó un monasterio en el monte de los Olivos, donde vivió 27 años dirigiendo una comunidad de 50 mujeres vírgenes. En todos estos años recibió la visita de numerosos peregrinos y buscadores de Dios, obispos, sacerdotes y laicos de toda clase y condición.
En el 399 partió a Roma para ver a su hijo y conocer a su nieta, Melania la Joven, que seguiría más tarde la vocación ascética y monástica de su abuela. Ante el peligro bárbaro, la familia huyó de la capital del Imperio y se instaló en una de las propiedades africanas de la familia. La santa murió no mucho más tarde, en el año 417, en Jerusalén.
Las madres del desierto
Melania es, junto a un incontable número de mujeres, una de aquellas féminas conocidas como las madres del desierto. Tras el Edicto de Milán, del año 313, muchos cristianos fueron al desierto por voluntad propia buscando una vivencia más auténtica de su fe, lejos de las componendas religiosas que trajo la decisión de Constantino.
Entre ellos hubo multitud de mujeres —muchas de ellas, de la alta aristocracia romana, como Melania— que renunciaron a las modas y a las apariencias vistosas para vestir rudimentarias prendas de tejido vegetal y pieles de animales. Oraban, leían las Escrituras y ayunaban con frecuencia, siempre buscando una mayor intimidad con el Dios de Jesús. Dormían en esteras en el suelo, en celdas excavadas en una roca o en toscas casas de adobe. Habían renunciado al matrimonio, y, por razones de seguridad, se juntaban unas con otras en viviendas cercanas, pero siempre asegurando la posibilidad de una vida en soledad. «Estadísticamente, fueron más las madres del desierto que los padres, pero son pocas aquellas de las que nos han llegado datos, ya que ellas, en general, no escribieron nada», afirma la monja cisterciense Marina Medina, del monasterio de la Santa Cruz de Casarrubios del Monte (Toledo). «Son mujeres que fueron al desierto para buscar mejor a Dios, descubrirle y amarle más, para dedicarse a la ascesis y a la contemplación, y por eso merecen la misma atención que ellos», añade.
De hecho, sus experiencias con el Misterio «en nada son menores a la de los padres», explica. Los que acudían a ellas en busca de consejo las llamaban amma, madre espiritual, y aunque pocas escribieron, los apotegmas que se conservan de ellas muestran que vivieron hasta las últimas consecuencias su fe: «Sus sentencias se caracterizan por su discreción, por su penetración psicológica, por su delicadeza, y por no tener extravagancias. En ellas vemos una gran madurez, que es un don de Dios, pero también fruto de una lucha, de una fidelidad y de una oración personales en las que el centro es siempre Dios, Jesucristo y la Escritura», dice Medina.
Por todo ello, las madres del desierto constituyeron «soledades tan llenas de Dios que sus vidas son un aldabonazo en nuestras conciencias, tantas veces dormidas».