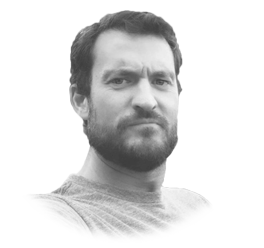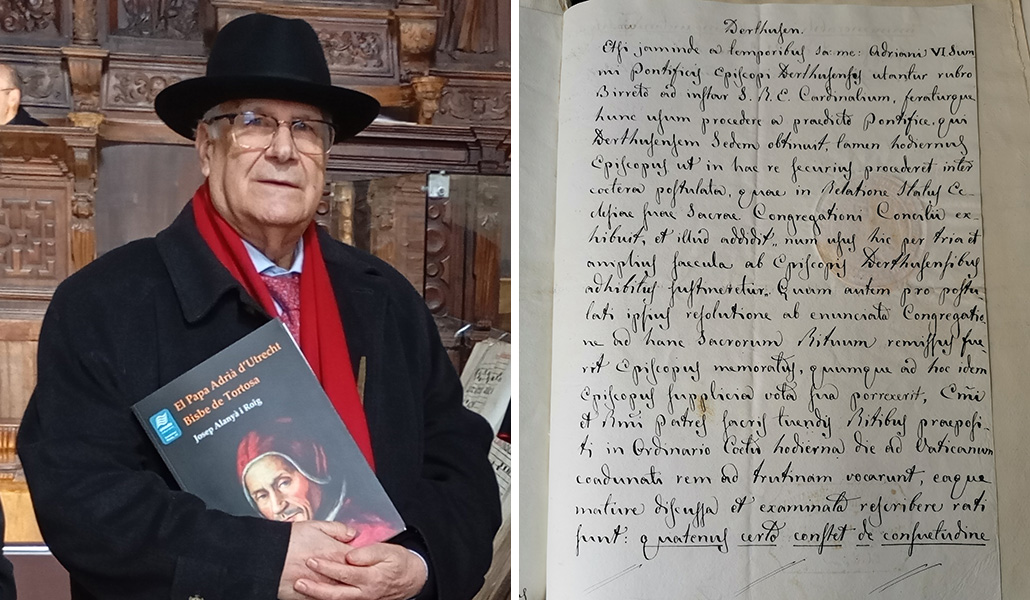Habría querido traer, para mis primeras líneas en Alfa y Omega, un tema a la altura: mencionar a Newman, a Pascal o a Qohéleth. En vez de eso, les voy a hablar de El juego del calamar, porque uno da para lo que da. La serie tiene, controversias aparte, detalles salvables. Mi favorito tiene que ver con ese número que los concursantes reciben al comienzo del juego. Gi-hun, el protagonista, es el jugador 456. Está impreso, bien visible, en su ropa. Todos se llaman entre sí usando sus respectivos números: para qué aprenderse el nombre de quien va a ser pasto de la trituradora.
Pero, en ocasiones, algún jugador revela a otro su nombre real. Es señal de que han dejado de ser indiferentes el uno para el otro; han salido del montón y se han hecho, de pronto, relevantes. El nombre es, ciertamente, lo que nos señala como individuos y nos distingue de la multitud. Nos recuerda que tenemos una dignidad personal y no somos mercancía ni un mero número, porque no somos reemplazables. De la muerte de una persona no puede consolarnos la existencia de todas las demás. No venimos con repuesto.
El juego del calamar no inventa nada, claro. El simbolismo del nombre está presente en nuestra cultura desde su raíz, que son las Escrituras. Solo Dios conoce nuestro verdadero nombre, se nos dice, y nos llama por él. A algunos, Pedro, Pablo, se lo revela al elegirlos. Ese nombre verdadero es símbolo de nuestra identidad más profunda, que permanece oculta al mundo; incluso, a nosotros mismos. Pero no a Dios. Por eso, solo Él puede amarnos como realmente somos.
Y no deja de ser curioso que lo que nos señala como individuos, y nos distingue del grupo, sea precisamente el nombre. Consideramos que la esencia del individuo, en cuanto opuesto al colectivo, reside en la libertad y la autonomía. Pero el nombre es lo recibido por excelencia: ninguno se da el nombre a sí mismo. Como mucho, se lo cambia. Y es, también, lo heredado. Quien decide cómo nos llamamos es, precisamente, quien nos precede en la existencia, y nos llama a ella. Que suele coincidir con quien, o quienes, más nos aman.
Los derechos individuales son la gran conquista de la modernidad, pero nuestro nombre nos aclara que lo que nos señala como seres dignos, valiosos en nosotros mismos, es que un día fuimos llamados. O, dicho de otra forma: que fuimos amados.