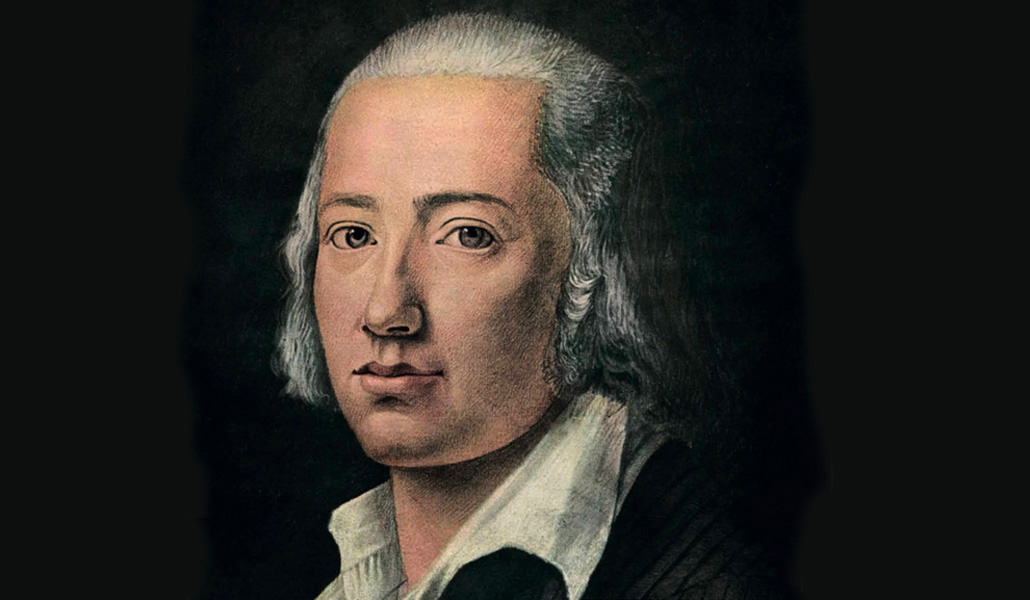San Bernardino de Siena dijo que a cada encargo divino le van aparejados los dones que habilitan su cumplimiento. Con Salomón Dios subió la apuesta y le dio a escoger a él la gracia que debía habilitarle como rey. De entre todas las opciones se le ocurrió pedir un «corazón escuchador»: no le bastaba el poder o la especulación para dirigir desde fuera a un «pueblo tan grande»; este exigía una hondura visceral. Dios, aceptando el envite, le respondió concediéndole «un corazón sabio y pensante» (1 Re 3, 9-12). Desde entonces la sapiencia cristiana debe arrancar desde las entrañas del hombre, por lo que la misma Sabiduría divina hubo de hacerse con un corazón de carne.
A la búsqueda de aquel órgano en el que llegasen a comulgar lo más elevado y lo más profundo anduvo siempre María Zambrano, tal y como nos ha mostrado José Luis Gómez Toré con su María Zambrano. El centro oscuro de la llama. La malagueña quiso «hallar una vía intermedia entre racionalismo e irracionalismo»; «algo que sea razón, pero más ancho, algo que se deslice también por los interiores, como una gota de aceite que apacigua y suaviza, una gota de felicidad. Razón poética… es lo que vengo buscando», escribió la filósofa.
Había de ser razón, porque se negaba a prescindir de la capacidad humana de trabar un sentido; pero con su adjetivación poética cercenaba sus pretensiones autónomas: se trata de que «la razón renuncie a convertirse en un absoluto […] y se abra, por tanto, a una forma de pensamiento exigente consigo misma en su afán de iluminación, pero sin pretender agotar la verdad de una vez por todas». La adjetivación poética, pues, no limita su potencia lumínica, sino que la multiplica más allá de las fronteras que le imponía su pretendida autonomía, permitiéndole asistir al llamamiento de las hondonadas opacas de la humanidad: «La oscuridad no borra la luz: es más, parece convocarla, como si noche y día se pertenecieran».
En definitiva, la adjetivación poética desandaba la senda interrogativa de la razón occidental, donde el mundo quedaba congelado en conceptos, para retornar al símbolo, donde la palabra permanecía simplemente adherida a la vida, «porque la vida necesita de la palabra: la palabra que sea su espejo, la palabra que la aclare, que la potencie, que la eleve y que declare a la par su fracaso, porque se trata de una cosa humana y lo humano de por sí es, al mismo tiempo, gloria y fracaso».
Con ello, sin embargo, adscribía el uso de la razón al corazón como órgano pensante. Este aún forma parte de las entrañas, pero es su «símbolo y representación máxima», «la víscera más noble porque lleva consigo la imagen de un espacio, de un dentro oscuro, secreto y misterioso que, en ocasiones, se abre». El corazón es, pues, el lugar por donde lo oscuro se descubre a la luz, sin eliminarse mutuamente: «Se ofrece por ser interioridad y para seguirlo siendo. […]: interioridad que se ofrece para seguir siendo interioridad, sin anularla, es la definición de la intimidad». Si el corazón «tiene huecos», pensar consiste en «abrir huecos, crear un vacío en el que dejarse empapar por lo real».
Lo que pretende la malagueña es, en definitiva, «una metafísica experimental que, sin pretensiones de totalidad, haga posible la experiencia humana». Quizá esto sea lo más necesario de nuestro tiempo, donde la huida del racionalismo ha llegado a decaer en un emotivismo atroz que ha imposibilitado la experiencia humana. Lejos del sentido de la razón, nuestra vida ha quedado al albur de un sentimiento desmemoriado. Esta andadura quizá solo podamos desandarla por el camino de la razón poética.
José Luis Gómez Tore
Ciudad Nueva
2020
256
15 €