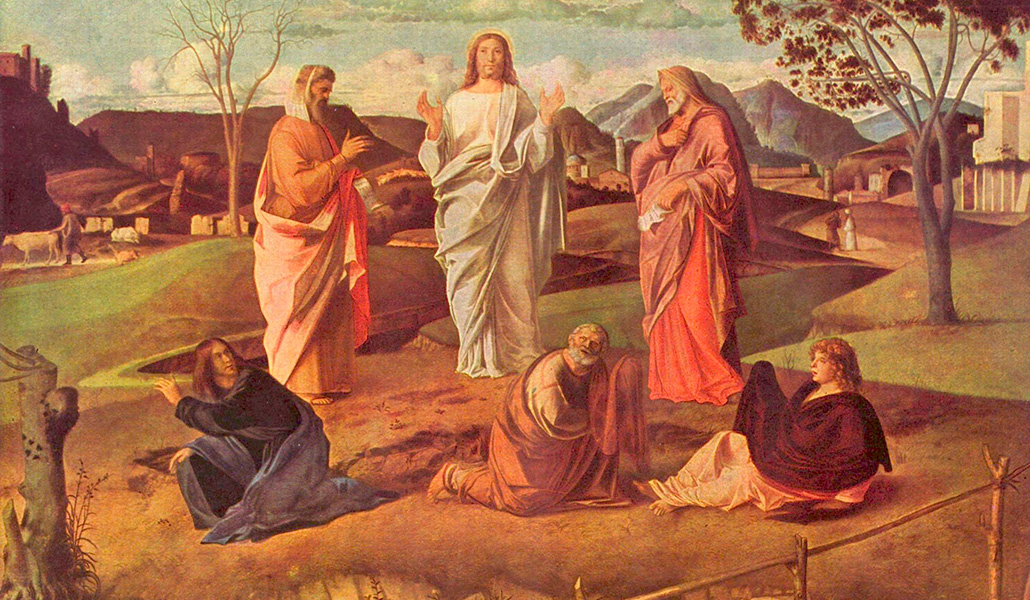Vender todo lo que uno tiene
XVII Domingo del tiempo ordinario
Concluimos este domingo el tercero de los grandes discursos del Señor, según san Mateo. Con las parábolas del tesoro escondido, la perla preciosa y la red, cerramos este ciclo de enseñanzas en las que, comenzando con el sembrador, hemos ido concretando algunos de los aspectos del Reino de los cielos, tal y como los presenta Jesús en su predicación. Si en los domingos pasados destacaba el valor de lo pequeño y lo humilde, ahora se pone en primer plano la alegría que produce en el hombre encontrarse con lo que merece realmente la pena. Y es esta la intención del Señor: mostrarnos que estamos ante una realidad de gran valor y que, cuando encontramos algo así, cualquier sacrificio y esfuerzo pasan a un segundo plano, en comparación con lo que obtenemos.
El tesoro y la perla
De un modo casi gemelo, como un duplicado para reforzar la verdad que se nos quiere transmitir, Jesús compara el Reino de los cielos a dos realidades: un tesoro y una perla fina de gran valor. Hay un elemento objetivo: se trata de algo que es valioso, que en sí atrae y provoca en quien lo descubre centrarse en ello y olvidarse de lo demás. Asimismo, se produce un cambio subjetivo: la alegría y entusiasmo que impulsan al que descubre algo así a aspirar a ello. Con esto no nos dice poco la parábola, ya que el Señor garantiza que el Reino de los cielos no es una ilusión, una utopía o algo que sería deseable pero inalcanzable. Sabemos que en los últimos siglos han sido muchos quienes han tachado al cristianismo o a las religiones de intentos de crear una atracción hacia algo inexistente con la finalidad de tener controlada a la sociedad. Sin embargo, la revelación del Evangelio es clara. Mediante la sencilla imagen de lo escondido se nos habla de una verdad ni ficticia ni imaginaria. Ahora bien, sí que hay una condición necesaria para poder beneficiarse de algo de tan gran valor como es el tesoro, la perla o, en el mundo real, el Reino de los cielos. Es preciso descubrirlo. Obviamente, quien no halla un tesoro pensará que no existe, que es una quimera o una fantasía.
La primera lectura de la Misa de este domingo nos ofrece alguna pista para poder encontrar aquello que merece la pena. Cuando el Señor le ofrece al rey Salomón escoger lo que desee, la Escritura da cuenta de que podría haber pedido aquello que hubiera querido, como, por ejemplo, una vida larga o riquezas. Sin embargo, Salomón busca del Señor obtener un corazón atento y el discernimiento entre el bien y el mal. Esta atrevida elección es una de las causas de que este rey haya pasado a la historia como el paradigma de sabiduría del Antiguo Testamento. Para el cristiano de hoy, el ejemplo de Salomón enseña que descubrir algo que merezca la pena nos exige una cierta sintonía con aquello valioso. Esto no significa, ni mucho menos, que solo los sabios, los entendidos o los más refinados según el mundo sean capaces de descubrir lo verdaderamente importante. No es una sabiduría humanamente elitista la que adquirió Salomón, ni mucho menos la que pide el Evangelio. Al contrario, conocemos las duras palabras de Jesús hacia quienes se consideran importantes conforme a los valores del mundo, puesto que el Señor detesta al soberbio.
El Reino y la Palabra
Por otra parte, es indudable la conexión que las parábolas de estos domingos establecen entre el Reino de los cielos y la Palabra de Dios. Por eso, algunos versículos del salmo responsorial ayudan a identificar ese tesoro o esa perla de gran valor con la Palabra del Señor, o con lo que llama la «ley del Señor», de la cual se afirma que vale más que miles de monedas de oro y plata, o que tiene más valor que el oro purísimo. Comprender la enseñanza del Señor es tener las armas para poder toparse con cuanto merece la pena en la vida del hombre y desechar todo lo que la entorpece.
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El Reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo: el que lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo.
El Reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que, al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra.
El Reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces: cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos: saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.
¿Habéis entendido todo esto?». Ellos le responden: «Sí». Él les dijo: «Pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del Reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo».