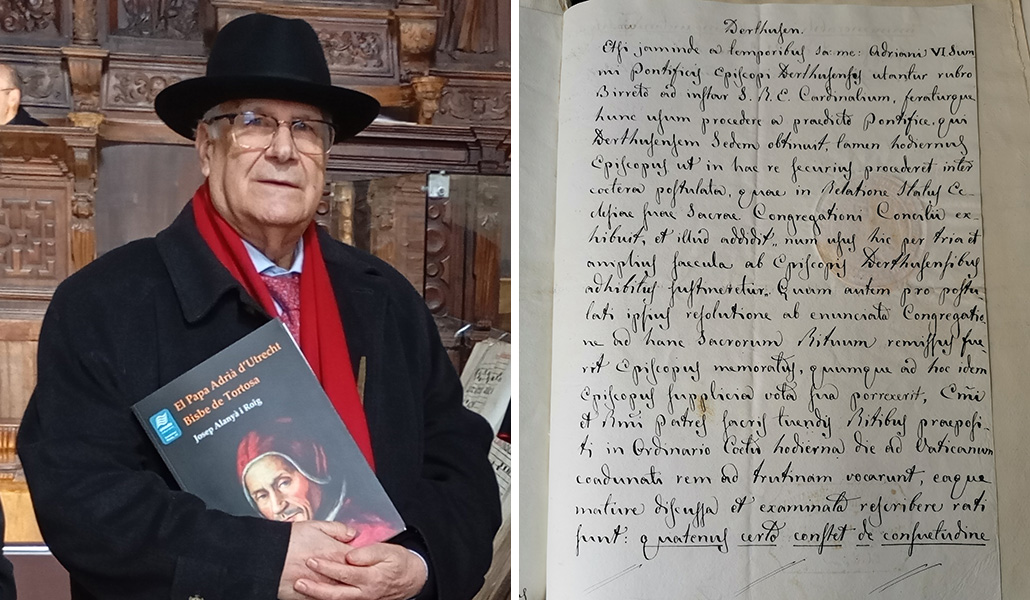Nunca más. El horror de Auschwitz no puede volver. Jamás. Sobre esta resolución se ha construido la Europa de la posguerra que ahora conmemora el 75 aniversario del infausto campo de concentración. Auschwitz es la monstruosidad del hombre destruyendo gratuitamente al hombre, degradándolo hasta reducirlo a la nada, borrándolo de la faz de la tierra como si nunca hubiera existido. Es el triunfo más aberrante del nihilismo militante. La nada abriéndose paso sobre la hermosura.
Contemplada desde el sosegado refugio que nos proporciona una prolongada paz, podría hacérsenos inverosímil tanta miseria. Por eso mismo es preciso blindar nuestra vida común para que algo semejante no vuelva a repetirse. Si ha sucedido, puede volver a suceder. Tras la Segunda Gran Guerra floreció la defensa de la dignidad de cada ser humano, que cuajó en la Declaración de los Derechos del Hombre. Sin embargo, con el transcurso de los años, se diría que nos interesan cada vez más los derechos y cada día menos el hombre. ¿El cauce para custodiar el tesoro podrá convertirse en aquello que lo dilapide? Esto ya sucedió en Auschwitz: la democracia es reconocida por muchos como el mejor remedio contra la tiranía y, sin embargo, fue la democracia quien elevó al poder al tirano. El mero sufragio puede ser fatal si el débil está en minoría y la mayoría se une contra él. Es gran cosa la democracia, pues defiende la capacidad de elegir, pero ha de haber algo anterior que ilumine nuestras elecciones.
Renovar el interés por el hombre: he aquí nuestro cometido. Pero, si ya alcanzamos esto después de Auschwitz, ¿por qué hemos de volver atrás? Cuidado con embriagarse por el mito del progreso. Progresar es avanzar, caminar hacia adelante. Es la senda del vivir humano. Caminamos juntos, pero cada cual debe dar sus pasos. No progresa la sociedad, sino las personas. Nuestro recorrido debería completar poco a poco una biografía de la que podamos estar orgullosos. Las herramientas que nos ayuden a ese tipo de adelanto y los escenarios en que se desarrolle tendrán un papel más o menos decorativo en comparación con nuestras decisiones. Envilece lo mismo estrangular al indefenso en una caverna que dispararle con un láser en una astronave. Por eso, ciertos episodios debemos transitarlos cada uno. Cada cual debe hacer, pues, su propio hallazgo de la indiscutible valía de la condición humana.
Con todas las limitaciones que pueda tener, el pensamiento judío del siglo XX ha puesto ante nuestros ojos la fascinación por el descubrimiento del hombre. En él vislumbramos algo peculiar que no puede ser manejado a nuestro antojo. Sacude la libertad, engolfada en procurar cumplir sus propósitos. Uno se encuentra con otro pero, de paso, se encuentra a sí mismo. Toda esa energía que tiene en alto precio alcanzar sus fines comprende que esos fines valen menos que la persona dotada de capacidad de alcanzarlos. Resulta que, antes de los quehaceres, está lo que somos. Por eso, antes de las libertades y los derechos, antes del hacer, está el que hace. El ser estaba antes del hacer. Descubrir al hombre nos inicia a una libertad más plena que el mero elegir: la libertad que acepta reconfortada lo recibido. Esta es la fuente de un fecundo quehacer, el trabajo amoroso de cultivar el trato con lo descubierto.
Dar prioridad a la aceptación sobre la elección, a los ojos de muchos, parece una concesión al impositivo yugo de la verdad. Hoy tendemos a ver la verdad como una losa que se desplomaría sobre nuestra libertad poniéndole trabas y barreras. Son las fronteras del ser y la naturaleza que –de acuerdo con nuestros sueños– la tecnología nos permitirá traspasar, de modo que nada se interponga en el quehacer de la libertad: ¡haremos con el ser y la naturaleza lo que se nos antoje! Pero este presunto avance es un retroceso. La naturaleza, dentro y fuera de nosotros, es un gran regalo por cultivar, no por avasallar.
Este aniversario nos sorprende unas semanas después de celebrar el nacimiento de un Niño en quien los cristianos hemos hallado la Verdad. Ese cuerpecito inerme, acosado por violencias maliciosas desde su mocedad, habla de la momentánea debilidad de la verdad. Su encantadora debilidad reclama nuestros cuidados. El Niño, imagen del Dios invisible, nos recuerda que cada hombre es imagen de Dios. Es decir, hay en el ser humano algo genial y sobrecogedor aguardando la respuesta de una libertad agradecida y enamorada.