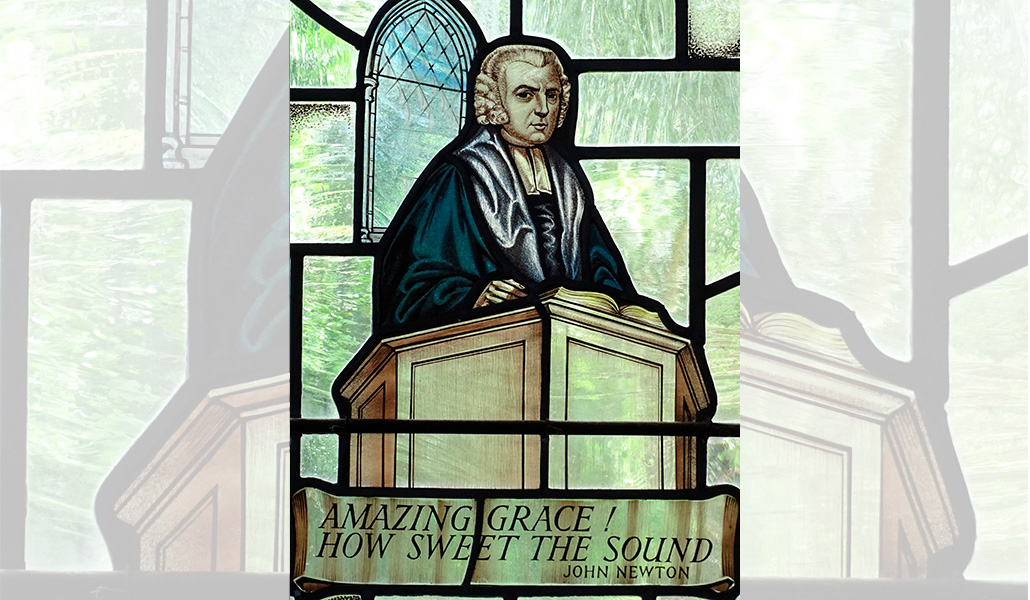Aún no he acabado de verla, pero Vikingos merece la pena. La serie, documentada fielmente según los historiadores, cuenta la historia del pueblo escandinavo, que empezó saqueando la costa de Inglaterra y acabó negociando con los británicos y forjando alianzas. En tiempos de Carlomagno, cuando Europa empezaba a ser lo que siempre ha sido, la serie demuestra que el sentido de trascendencia estuvo siempre presente en el corazón de los hombres. Los escandinavos, barbudos, bárbaros, paganos, temían en su error primitivo a Odín y a Thor y a otros cuantos, como los griegos antes tuvieron a Zeus. Los ingleses ya habían conocido a Jesucristo y sabían de Su Verdad Revelada, pero, a fin de cuentas, cuando se supone que la oscuridad se ceñía sobre Europa, incluso mucho antes, en la luminosa Atenas y en la sangrienta Roma la gente vivía bajo el amor y el temor de Dios.
Hay en Vikingos un personaje singular: monje cristiano raptado por los bárbaros que, con el paso de los años y tras varios viajes entre ambos mundos, acaba confundiendo su aspiración religiosa. Duda entre nuestro Señor y los dioses paganos, pero no duda de que no está solo en el mundo.
En aquellos años nadie vivía como si Dios no existiera. Habrá que esperar a la guillotina francesa, incluso algunos años más, para empezar a encontrar hombres ajenos a la espiritualidad de lo trascendente. Si pudiéramos hablar con un hombre capaz de mirar por encima de todos los siglos, nos diría sin duda que nuestro tiempo es extraño en el conjunto de la historia: somos de las pocas generaciones que vivimos absurdamente, sin un sentido más allá de nuestras limitadas experiencias sensoriales.
Como ha escrito en su último libro José Ramón Carrasco Recio, un cura de Madrid al que conozco menos de lo que me gustaría, «Dios y lo religioso han dejado de ser temas de conversación porque han dejado de formar parte de la vida de mis compatriotas y conciudadanos». Y es verdad, incluso más allá: no es que no hablemos de Dios, es que hacemos como que no existe. Y además nos parece lo normal.
Vivir como si Dios no existiera no es más que el producto del materialismo que agotó al hombre moderno y que disfraza al posmoderno de héroe costumbrista. Pero no siempre ha sido así, casi nunca, como hemos dicho; por eso ahora tenemos prisa por encargo y no nos amamos demasiado, por eso conjugamos con rima fácil los misteriosos versos de una vida que no entendemos.