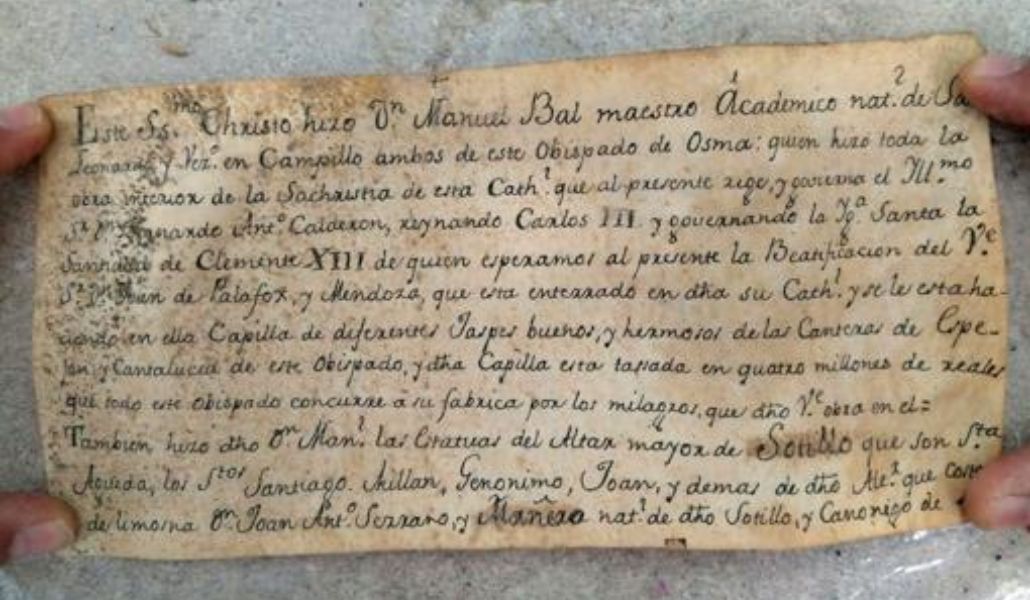Isabel la Católica, de España
Fue un 22 de abril, el día de Jueves Santo, cuando un correo, lanzado al galope, trajo a Madrid la noticia de que acababa de nacer a la reina Isabel, venida de Portugal, segunda esposa de Juan II una niña, primera de su matrimonio, a quien pusieron el nombre de su madre. No había muchas posibilidades de que llegara a reinar en un mundo de hombres: dada la escasez de vástagos reales, aquella niña rubia y de ojos azules debía prepararse para algún matrimonio conveniente que sirviera a los altos intereses del reino, pero nada más. Algunas mujeres habían desempeñado ya papeles de gran importancia en la vida política de los reinos españoles, pero ¿reinar? Una sola, doña Urraca, se empeñó en hacerlo, y la triste memoria de sus desaciertos aún se arrastraba entre los castellanos.
Isabel llegaría a reinar. Aquellas campanas de Madrigal de las Altas Torres el día de Jueves Santo parecían indicar una especie de premonición. Isabel iba a recibir del Papa el título de católica, que llevarían después sus sucesores hasta muy cerca de nuestros días y que se asocia a una singular forma de Estado, la Monarquía española. Una voluntad fuerte y decidida iba a crecer en aquel puñado de carne y sangre que, abiertos los ojos, contemplaba un mundo sobre el que influiría. Ante todo, porque nadie pudo imponerle un matrimonio invocando aquellos altos intereses que, como de costumbre, no eran sino los de la facción que estaba en el poder. Hubo un novio, Pedro Girón, que estuvo a punto de alcanzar la meta: pero Dios dispuso que se muriera en el camino que le conducía a las tierras de Castilla.
Verdad absoluta
Isabel creció, hubo de ser reconocida princesa de Asturias a falta de otros vástagos con mejor derecho, y escogió entonces el marido que a ella convenía: su primo segundo Fernando, heredero de la Corona de Aragón. Muchos años después, en vísperas de su muerte, la reina, haciendo una reflexión extrema, llegó a la conclusión de que el mayor don que de Dios recibiera era precisamente aquel marido, el mejor rey de España.
Al conmemorar ahora un aniversario más de aquel nacimiento, conviene recordar las implicaciones que el calificativo católico llegaría a alcanzar. Lo primero que en la Reina descubrimos es que para ella el catolicismo no era opinión a la que sería lícito adherirse o no, sino verdad absoluta, ante la cual no cabe rectamente el aislamiento, la negación o el rechazo. La verdad es el bien, la mentira, el mal.
Separados de ella por quinientos años, es el momento de una profunda reflexión. Yo aquí, quiero llamar la atención de los católicos acerca de algunos aspectos esenciales. La Reina y el Rey constituyeron unidad en el sacramento del Matrimonio haciendo del deber de convivencia un mandato de amor. Ese empeño que pusieron en que los documentos y noticias de su reinado no permitieran separar sus nombres, es muy significativo. Ella dió un paso fortísimo en el reconocimiento de su condición de reina propietaria, siendo mujer: de este modo la feminidad ganaba terreno. Al mismo tiempo, otorgando a su marido las mismas funciones que a ella correspondían, fortalecía el desarrollo de la soberanía. De este modo la Monarquía, sometida a la fe y al orden ético que de la fe dimana, se convertía en Estado de Derecho, custodia de las leyes, forma esencial para el desarrollo de la libertad.
Lo que el cristianismo afirmaba, ya entonces con el mismo énfasis que hoy, es que el secreto de toda existencia se apoya en que Cristo asumió entera la naturaleza humana, alcanzando así la redención para todos los seres humanos. Desde sus años juveniles, era ésta una lección que Isabel aprendió en aquel libro del Jardín de las nobles doncellas que para ella escribió fray Martín de Córdoba.
La esencial libertad
De aquí surge una conciencia esencial de libertad. Isabel se enfrenta con el problema de los indígenas habitantes de las islas y tierra recién descubiertas y resume, en el codicilo de su Testamento, una doctrina: los hombres nacen, criaturas de Dios, dotados de unos derechos que implican sus correpondientes deberes y que, en esencia, son vida, libertad y propiedad de los bienes que rectamente hayan allegado. De este modo, en apariencia tan simple, se formularon, partiendo de la doctrina de la Iglesia y en un documento del más alto nivel, los derechos naturales humanos. No se trata de algo que los hombres convengan entre sí, lo que los convertiría en variables, sino de una condición inherente a la naturaleza humana.
No es vano llamar a Isabel madre de América. Con ella se inició esa difícil andadura de desvivencia de España para que, al otro lado del mar, surgieran nuevas naciones, en simbiosis de dos culturas, pero conservando siempre esa nuclear afirmación. Los maestros españoles siguieron trabajando en esta línea para elaborar toda una doctrina del Derecho de gentes. En esa línea deberíamos trabajar también nosotros en ese alborear de un nuevo milenio: sin olvidar que los derechos del hombre son parte de su naturaleza y nunca una dependencia de consensos o compromisos alcanzados. Muchas veces nuestro siglo XX, que ahora se despide con una pirueta trágica, lo olvidó; tal vez por ello merezca ser llamado el más cruel de la Historia.