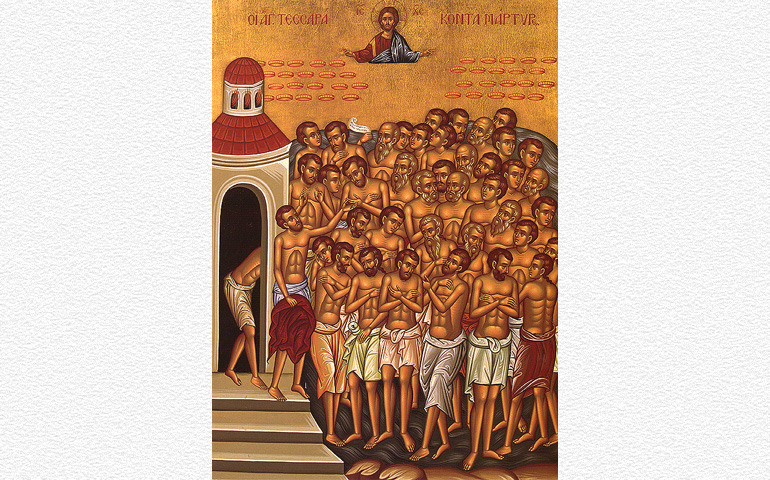7 de marzo: santa Teresa Margarita, la joven que «descubrió» que Dios es amor
Con una fe alentada por su familia, esta chica italiana se hizo carmelita. En el convento tuvo una experiencia mística tan fuerte que ya no pudo seguir viviendo
Cuando Cristo invita en el Evangelio a renunciar a los lazos familiares para seguirle utiliza un verbo muy duro: odiar. «Si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre, no puede ser discípulo mío», escribe Lucas. A Teresa Margarita Redi, abandonar a su familia para entrar en el convento le costó mucho, y a su padre quizá todavía más. Dios se valió de ese abandono —en ambos sentidos: dejar al ser amado y dejarse caer en las manos del Padre— para forjar una gran santa.
Nacida en Arezzo, en la Toscana italiana, en 1747, los padres de Anna Maria —así fue bautizada— fueron el conde Ignacio Redi y su mujer, Camilla Billet. Segunda de 13 hermanos, siete de los ocho niños que sobrevivieron a la infancia eligieron la vida consagrada. Eso da la idea del ambiente que había en su hogar, donde Dios era uno más.
Para empezar, la casa era amplia y dejaba espacio para que, quien quisiera rezar, pudiera hacerlo sin verse interrumpido. Había objetos e imágenes religiosas en las habitaciones, incluso un fresco de la Anunciación coronaba el techo de la habitación matrimonial. Hasta en el jardín había una capilla decorada con escenas de la vida de san Francisco de Asís. Siendo todavía una niña, Anna Maria preguntaba a sus padres y a las visitas que recibían: «¿Quién es Dios?». Y no se conformaba con evasivas ni con respuestas para salir del paso.
Un día llegó al colegio una de sus compañeras y anunció que se despedía, pues iba a entrar en el convento de carmelitas descalzas de su ciudad. Su entusiasmo y su alegría se grabaron para siempre en el corazón de Anna Maria. De vuelta a casa, se sintió extrañamente feliz, y de repente escuchó una voz: «Soy Teresa, y quiero que seas una de mis hijas». Después, en su capilla, escuchó más claramente: «Soy Teresa de Jesús, y pronto te encontrarás en mi monasterio».
Cuenta Edith Stein en su semblanza sobre la joven que «guardó su secreto por varios meses para explorar si estaba a la altura del estricto estilo de vida del Carmelo. Permanecía el mayor tiempo posible en su habitación, en oración silenciosa y leyendo libros espirituales. No permitía que nadie la atendiera y, en cambio, resolvió hacer parte del trabajo de los sirvientes. Ejerció mortificaciones secretas durante las comidas y dio a los pobres lo que ella misma se negaba».
Cuando al fin decidió comentárselo a sus padres, el conde Redi se llevó un mazazo. Una noche le dijo: «¿De verdad tienes la intención de dejarme, hija mía?». Ella permaneció inmóvil por un tiempo, «como animada por un espíritu superior», recordaría después su padre, y luego se retiró a su habitación sin decir una palabra. Más tarde, la santa reconocería: «No creo que sea posible para mí sufrir un dolor mayor que el que experimenté al dejar a mi padre».
En septiembre de 1764, Anna Maria entró en el convento con el nombre de Teresa Margarita, pero su padre siguió la ceremonia desde la parte de atrás de la iglesia. Solo más tarde pasó a despedirse, pasada la celebración, cuando el sacrificio de ambos estaba consumado y los dos corazones estaban ya en paz. Este desprendimiento hizo que la santa reconociera que «tan grande fue el bien que mi padre hizo a mi alma, que verdaderamente fue mi padre dos veces».
Ya en el convento, Teresa Margarita se dedicó a cuidar de las monjas enfermas. Multiplicó sus penitencias para estar a la altura de sus hermanas, pero un domingo en el coro se leyó la frase «Dios es amor», y le pareció escucharla por primera vez. Anduvo abstraída, colgada de esas palabras, durante semanas, e incluso la superiora mandó llamar al provincial para ver si sufría de melancolía. «Me encantaría ver a todas las hermanas de esta comunidad afligidas con una melancolía semejante», respondió.
Fue un proceso fulgurante que la encendió por dentro y la apagó por fuera. El 6 de marzo de 1770 sintió un dolor similar a un cólico que la llevó a la muerte en menos de 24 horas. Su confesor reconoció después que «no podría haber vivido mucho más, tan grande era la fuerza del amor de Dios en ella». Tenía solo 22 años.
«No realizó actos brillantes que llamaran la atención, ni su reputación llegó al resto del mundo —reconoce Edith Stein—. Pero fue como un lirio en un valle tranquilo, y su poderosa y dulce fragancia cautivó a todos los que vivían a su alrededor».