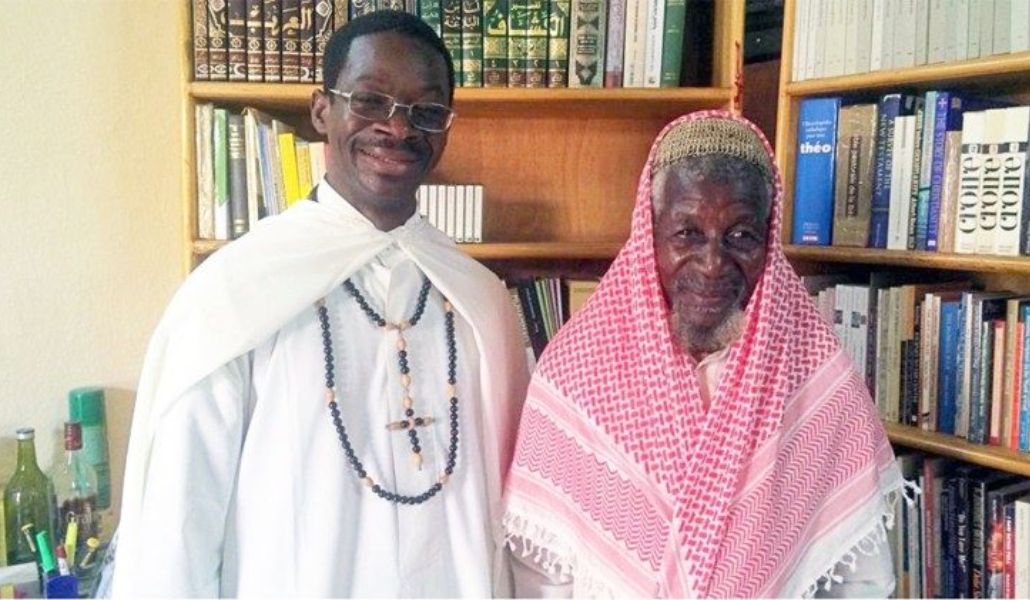Para distinguirlo del otro se le añade el comparativo de Mayor.
Las fuentes para su hagiografía están en el Nuevo Testamento; otras, derivadas de los escritos neotestamentarios, son las noticias sobre el apóstol puestas por escrito durante los primeros siglos por Santos Padres y escritores eclesiásticos como Orígenes, Nicéforo de Constantinopla, san Jerónimo —de especial importancia por haber sido secretario del Papa español Dámaso—, san Epifanio y otros…
Escritores más próximos a nosotros tienen menos importancia, porque ya retoman los textos de la Escritura Santa que se complementan y aclaran entre sí, y vuelven a apoyarse en lo dicho por los autores mencionados.
La familia de Santiago es una de las que tienen economía desahogada; son pescadores propietarios de nave y contratan los servicios de jornaleros. El padre es Zebedeo, Santiago y Juan son sus dos hijos. Nicéforo afirma que tenían casa en el interior de la ciudad, en el cogollito, junto al palacio del Sumo Pontífice, en lo que se llamaba ciudad de David. Este dato explica el hecho de que Juan fuera «conocido del Pontífice», y que esa sea precisamente la zona de la ciudad donde se encuentra la basílica de la Dormición, donde la tradición dice que vivió y murió la Virgen; además, así se corrobora mejor —incluso con el lugar físico— la afirmación del dato histórico del Evangelio que dice que «Juan la recibió en su casa», cumpliendo fidelísimamente el deseo de Jesús cuando le entregó a su Madre. En la familia judía de los Zebedeos, la madre es Salomé según la afirmación clara de Mateo (27, 56) al narrar los sucesos de la crucifixión. También Marcos (15, 40) escribe el nombre de Salomé en el relato del Gólgota (15, 40) y añade que esas mujeres ayudaron a Jesús con sus bienes cuando estaba en Galilea, cosa que concuerda con el relato lucano (8, 3) aunque este solo dé los nombres particulares de María Magdalena y Juana, la mujer de Cusa. Vuelve a aparecer el nombre de Salomé en la mañana de la Resurrección junto al de María de Magdala y al de María de Santiago, refiriendo que iban al sepulcro muy de mañana a terminar de preparar el cadáver de Jesús y llevando un ungüento caro que reitera la idea sobre las posibilidades económicas de estas mujeres. El hecho de que Juan no mencione a su propia madre en el monte de la Calavera, no hace sino añadir verdad y razón a que Salomé fuera su madre y estuviera presente, porque en el estilo literario joánico abunda ese modo natural de escribir el apóstol virgen, ocultando por humildad su propio nombre, y empleando rodeos para sugerirlo cuando es necesario; por eso, de la expresión «estaban junto a la cruz de Jesús, su Madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena» (Jn 19, 25), podría deducirse con todas las probabilidades que esa «hermana de su Madre» es la Salomé mencionada por otros evangelistas; por ello Santiago sería —con su hermano Juan— primo de Jesús; esos que la imprecisión y usanza hebrea llama en otros lugares evangélicos «hermanos», y que concuerda con la afirmación jeronimiana de que la familia de Zebedeo era de estirpe regia.
La vocación o llamada que Jesús hizo a Santiago fue estando en plena faena; reparaba los aparejos de pesca un día de trabajo en la orilla del mar; ya habían sido elegidos poco antes Simón y Andrés. Santiago ni se lo pensó, dejó a su padre Zebedeo y a los jornaleros y se marchó acompañado por Juan detrás de Jesús. Pasó tres años en la escuela itinerante con el joven Rabí; contempló los prodigios más maravillosos que puedan escribirse, escuchó la doctrina más profunda que cabía imaginarse acerca de Dios, recibió clases particulares adornadas con parábolas en torno al Reino y a la misericordia divina, sufrió correcciones sobre la marcha al dejarse arrastrar por la vehemencia que le caracterizaba y hasta se ganó por méritos propios —junto con Juan— el mote de Boanerges o «hijos del Trueno», mostró deseos de triunfo humano con solicitud de honores y mando cuando llegara el día del triunfo sin resignarse a ocupar un segundo puesto, aprendió de Jesús modos de rezar y también le escuchó atentamente cuando hablaba de misericordia y de perdón.
Fue uno de los apóstoles predilectos; con Juan y Pedro presenció la curación de la suegra de Simón; estuvo presente en la trasfiguración del Tabor, y se durmió un rato como los demás, mientras el Maestro rezaba en Getsemaní al inicio de la terrible pasión.
Herodes le cortó la cabeza en el año 44, según el relato de Lucas en los Hechos (12, 2-3).
Hasta aquí he hablado de historia con datos. A partir de este momento se relata lo traído y llevado por los vientos.
Cuentan las lenguas que Santiago se mostró como un estimulante ejemplo de aprovechamiento del tiempo, porque todo pasó en diez o doce años poco más o menos, a partir de Pentecostés: venirse a las tres hispanias, como refiere san Jerónimo: la Tarraconense, la Bética y la Lusitania, para ser «testigo hasta el fin de la tierra», y predicar aquella fe tan poco y malamente apreciada por los indígenas que, pasados los siglos, lo nombraron su patrón; tener sobre un pilar, en Zaragoza, la aparición consoladora de María en carne mortal, mientras ella residía en Jerusalén, y quizá hasta en su propia casa familiar con la compañía de Salomé; regresar a Jerusalén con unos cuantos varones apostólicos provenientes del paganismo hispano, convertidos a la fe como primicias y fruto de la predicación; y ser martirizado en el año 44. Algunos afirmaron que la compañía de los rudos hispanos al volver, debió de causar extrañeza y asombro tanto entre los primeros cristianos —algo parecido había pasado en el caso de la conversión del pagano Cornelio por Pedro—, como entre los judíos al clasificarlos como gentiles, y se atrevieron a sugerir que quizá ese descontento generalizado en Jerusalén diera pie al murmullo de muchos y brindara a Herodes la oportunidad para que, envalentonado con el apoyo de la élite religiosa judía que siempre veía dificultades, herejía y otras cosas en la secta cristiana naciente y creciente, decidiera cortarle la cabeza en el año 44.
El párrafo anterior no hay modo de demostrarlo; es legendario, por más que lo que he escrito sea posible, probable, verosímil, aceptable y creíble o los términos correspondientes en negativo, según el espíritu del lector, del investigador, del piadoso o del crítico. Y digo esto sin ningún tipo de apasionamiento, porque para ser un buen cristiano creyente y estimularse a la fe no le hacen falta a uno más que los milagros sobrenaturales que se encuentran en el Evangelio; y para ser español y sentirse enamorado de su patria, a fin de cuentas es suficiente —como principio— la nacionalidad española habida por derecho de nacencia o por cumplimento de los requerimientos legales requeridos por la autoridad competente, eso que a uno le da derecho al DNI. O sea, que ni uno pecaría, ni sería menos español, si negara lo legendario proveniente de la tradición con minúscula, o lo llamara mera ilusión, algo no histórico, asunto hipotético, relato no demostrable, o afirmación increíble. Eso sí, tendría que hacerlo con mucho respeto a los que piensan de otro modo y, además, a fuer de honesto, debería estar dispuesto a dar una explicación razonable a lo que está en la base de los siglos de culto que vienen venerando a Santiago junto a su sepulcro donde echa raíces Europa; porque, sinceramente hablando, sería mucha arrogancia llamar fatuos, incultos o crédulos a quienes hasta hoy le dieron cumplimiento.