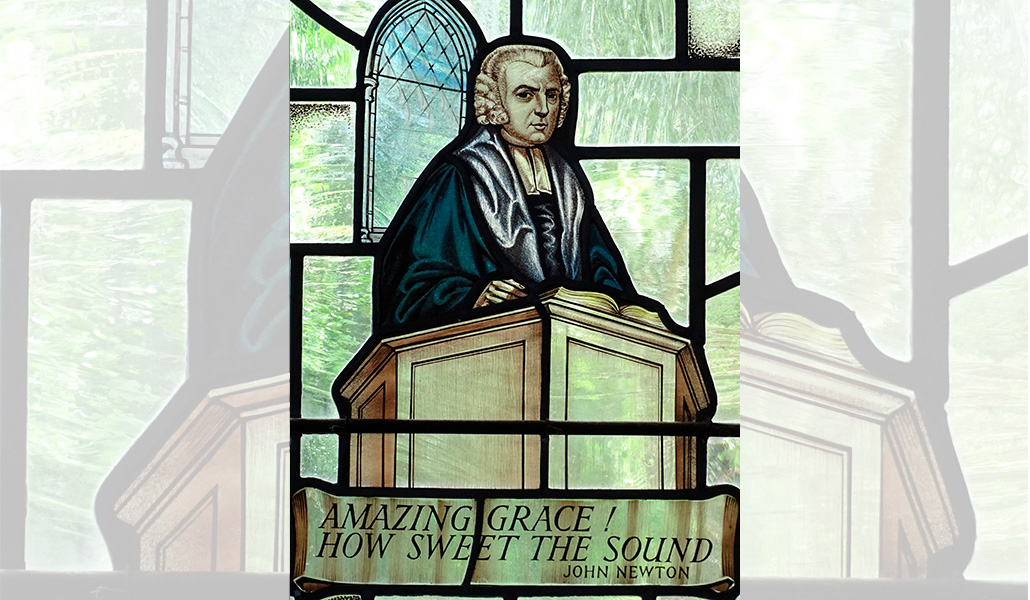«Más prefiero verte muerto, que en desgracia de Dios por el pecado mortal». En esta frase está resumida toda la táctica pedagógica de su madre. Fueron sólidos principios cristianos los que quiso transmitirle como preparación a la labor de rey que había de desempeñar en el futuro para buscar el bien común de su pueblo. Pero esto no quiere decir que se tratara de un pietismo —tan frecuente como inútil— consistente en acumular prácticas religiosas, sin más; ni de falsa religiosidad fundada en sensibilidades y consuelos; más bien fue todo lo contrario. El esmero de la formación consistió en inculcarle firmeza, espíritu de justicia y fortaleza basados en el amor a Dios por encima de todas las cosas y en una sólida piedad disciplinada, no abandonada al gusto del momento, ni a los vaivenes de los sentimientos, y mucho menos a merced de la conveniencia. La consecuencia fue un decidido aborrecimiento del pecado.
Y todo ello era necesario, porque las cosas van por otros derroteros en las cortes del siglo XIII en ellas se inspiran los humos del desorden y se cuecen turbulencias, tropelías, atropellos y traiciones a pesar de vivir en una etapa de grandes heroísmos cristianos.
Nació Luis el día 25 de abril de 1214, en Poissy. Fue rey de Francia a los 12 años, a la muerte de su padre, Luis VIII, aunque quedó bajo la regencia de su madre española Doña Blanca de Castilla, siendo por tanto primo de nuestro, también rey, san Fernando. Se casó Luis IX con Margarita, la hija del conde provenzal Ramón Berenguer, con quien tuvo once hijos.
Su reinado fue de los más completos y ejemplares del mundo occidental en su época. Tomó en serio aquello de que a la función de reinar le corresponde la noción de servicio y supo hacerlo de modo que el trono se obligara a tener más deberes que derechos. Queriendo eficazmente la paz para sus súbditos, pasa con bastante frecuencia por alto los informes que llegan a su mesa por el camino oficial del reino que con harta frecuencia están torcidos, son tendenciosos o llevan la marca de la manipulación y del ocultamiento. Además, llega a intervenir personalmente en la administración de la justicia. No es blando, cuando se trata de sofocar la rebelión de algunos de sus nobles apoyados por los ingleses; pero, en la victoria, supo tener misericordia con Hugo de Lusignan y con Raimundo de Tolosa; con los mismos ingleses vencidos fue igualmente magnánimo en la firma del tratado de París del 1259.
En el campo de las relaciones con la Iglesia quiso ser hijo fiel y lo logró. Medió en el pleito entre el papa y Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (1215-1250) y rey de Sicilia, que estaban enfrentados por la cuestión de las investiduras y las regalías. No dejó de usar mano dura con sus súbditos clérigos, cuando tuvo que corregir los abusos de autoridad en que incurrían con frecuencia. También protegió los templos y hasta facilitó la lucha contra la herejía.
La vida privada del rey mostró usos poco frecuentes por lo llamativo de las obras. Con su familia, fue especialmente cuidadoso en el punto de educar cristianamente a sus hijos de modo personal. Su piedad y devoción personal resultaba altamente llamativa. Construyó la Santa Capilla en su propia residencia y la preparó para depositar en ella, con el fin de venerarlas, reliquias que tuvo por auténticas y verdaderas, como el hierro de la lanza que atravesó el costado de Jesús, la corona de espinas y un trozo de la vera cruz. De la autenticidad tendrán que decidir los expertos; pero, desde luego, el rey pasaba largas horas de oración en su lugar de recogimiento. Quizá de ahí fue de donde sacó los gestos caritativos –los que andaban de boca en boca por su reino– de atender a pobres desarrapados, sentándolos a su propia mesa, lavando a algunos las heridas y a otros impedidos dándoles de comer con su propia mano.
Quizá al hombre de nuestra época le resulte difícil compaginar tales muestras de amor al prójimo con el otro tema que resta por mencionar: Las Cruzadas. No eran un juego de niños, ni un paseo militar. Dos veces movilizó a sus tropas e intervino de modo personal y directo en el intento de recuperar para la Cristiandad los Santos Lugares. Era el proyecto militar de la Edad Media, la oportunidad de manifestar fe y audacia. El paso de los siglos quizá no permita considerar en toda su grandeza aquella gesta que perteneció al espíritu del caballero cristiano, batiéndose con sacrificio por la cruz, pero eso sería anacronismo. La primera vez fue atendiendo al llamamiento que hizo el papa Inocencio IV en el concilio de Lyon, ya que los intentos anteriores habían pasado sin éxito. Luis IX embarcó en Marsella y llegó a Chipre, que se señaló como punto de reunión y partida; con 40.000 hombres conquista Damieta, pero se estrella en las proximidades de El Cairo; cae preso y, liberado, pasa cuatro años fortificando las plazas cristianas y visitando los Santos Lugares con profunda piedad. El papa Clemente IV alienta de nuevo el rescate de Tierra Santa; Luis pasa de Túnez a conquistar Cartago y hasta ese momento todo le va bien; pero ahora el enemigo principal es la peste que arrasa el campamento y hace imposible la prosecución de la lucha y de la gesta de conquista.
Cuidando personalmente a los apestados, se contagia y muere el 25 de agosto de 1270, musitando la palabra «Jerusalén». En esa ocasión, murieron también su hijo Juan Tristán, el Legado Pontificio y la flor y nata de su ejército. Sus restos se trasladaron en un primer momento a Sicilia y, posteriormente, al panteón de San Dionisio, en París.
Lo canonizó el papa Bonifacio VIII y los franceses quisieron asumirlo como Patrón.
¿No es verdad que la figura de un rey tan peculiar parece salida de una colección de bellos relatos que, en realidad, nunca existieron? Pero él y sus obras bien documentadas —narradas por Joinville en Histoire de Saint Louis, entre otros— están a disposición de la historia.