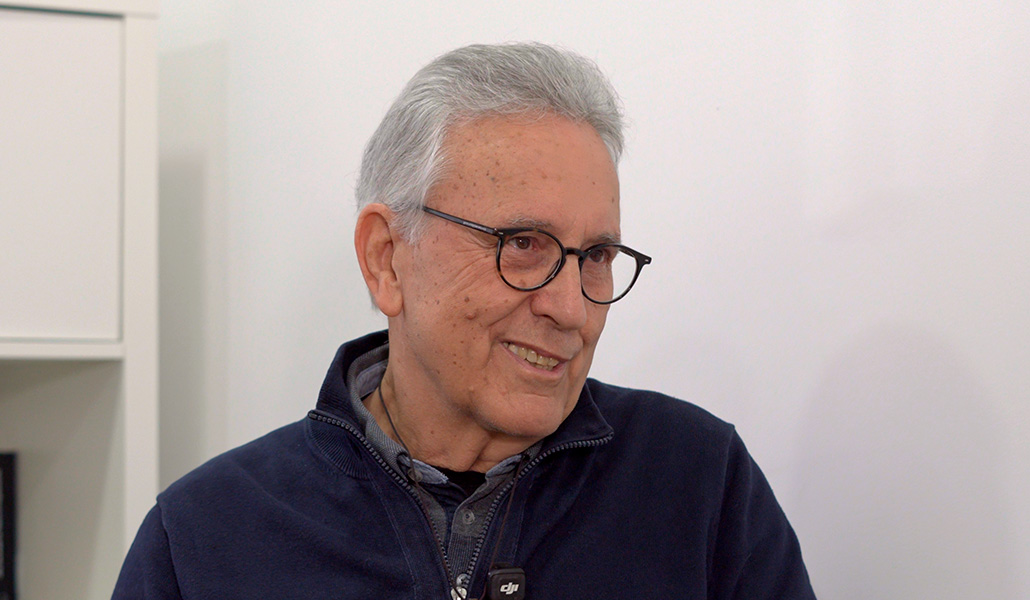Retos y tareas
Conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI por el cardenal Antonio Mª Rouco Varela, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española
Madrid, 15 de marzo de 2001
Hablar de los retos y de las tareas que se le presentan a la Iglesia en España en esta coyuntura histórica de comienzos de un nuevo siglo no es un propósito simple. Se trata nada más y nada menos que de poner en relación recíproca tres realidades de enorme calado y de no fácil aprehensión: la Iglesia, España, el tiempo actual. Abordar cada uno de estos temas por separado constituiría ya un buen desafío. Intentar descubrir algunos de los vínculos que los relacionan entre sí se acerca a lo difícilmente alcanzable. Renunciamos de antemano a un tratamiento científico de la cuestión. ¿Cuál sería, en realidad, la disciplina capaz de acercarse con propiedad y rigor metódico a esta compleja temática? Sin embargo, no podemos renunciar a tratar de describir, al menos de modo elemental, los actuales caminos de la comunidad católica y de la sociedad española. Son nuestros caminos, y los andamos con tanta fe, amor y esperanza como con deseos de acierto y de realismo. Será, pues, desde nuestra responsabilidad pastoral y desde nuestro amor por la Iglesia que peregrina en España y por España misma, desde donde intentaremos vislumbrar los retos y las tareas que se nos presentan en este momento de nuestra historia. Juan Pablo II nos ha ofrecido una inestimable ayuda, aunque desde la visión de la Iglesia universal, con su Carta apostólica Novo millennio ineunte. Lo hacemos, en este marco de una conferencia, más al modo de una selección -ojalá, clarificadora- que de un elenco con pretensiones de abarcarlo todo.
Dividiré mi intervención en estos tres capítulos: I. El reto y la tarea de la libertad para la Iglesia. II. El reto y la tarea de la comunión en la Iglesia. III. El reto y la tarea de la misión de la Iglesia.
Los tres capítulos trazan una línea que avanza, desde una percepción de nuestra situación en la época actual, hacia la penetración en el corazón del ser y misión de la Iglesia. Lo cual no quiere decir -claro está- que nos situemos, ni por un momento, lejos del palpitar de la vida eclesial. Obviamente hablo como pastor de la Iglesia.
I. El reto y la tarea de la libertad para la Iglesia
1. La cultura de la libertad
Su Santidad el Papa, dirigiéndose en octubre de 1995 a la Asamblea General de las Naciones Unidas, describía la actual coyuntura mundial como caracterizada por la cultura de la libertad. Es cierto que son muchos los obstáculos que todavía se interponen entre el ideal de la libertad social y política y su efectiva realización en la vida de los pueblos. Recordemos las enormes carencias económicas, sanitarias y educativas que afectan a la inmensa mayoría de la población del mundo, en contraste lacerante con nuestras sociedades del bienestar y del consumo, o lo que, por desgracia, viene a ser casi lo mismo, del despilfarro. Es inevitable que quienes, sumergidos en el mundo del desarrollo global, de la conquista del espacio y de la irrupción de la biotecnología, no tienen, sin embargo, pan suficiente ni escuela adecuada para sus hijos, no sientan como urgencias primarias las de la libertad, sino las de la justicia y la supervivencia. No cabe duda de que la libertad resulta insignificante sin la justicia. Pero también es verdad que la justicia ha de ir gestándose en la libertad. La caída del muro de Berlín en 1989 ha sido el punto final -esperemos que realmente el final- para la última de las ideologías totalitarias del siglo pasado, el comunismo, que han pretendido implantar una determinada justicia que se suponía compatible con la negación de la libre iniciativa y de la autonomía de las personas y de los grupos sociales. En este sentido, es posible hablar de que nuestro tiempo ha vuelto a ser, de modo nuevo, el tiempo de la libertad.
Por lo que toca a Europa, los acontecimientos de 1989 han puesto a prueba el vigor y la capacidad de futuro de las instituciones comunitarias occidentales, surgidas precisamente sobre las cenizas del otro tipo de totalitarismo del siglo XX, el nacionalsocialista, y plenamente conscientes del desafío que suponía el marxismo-leninismo para su futuro. Por vez primera, las rivalidades nacionalistas habían cedido el paso a un feliz proceso de integración europea basado en métodos democráticos y de buena vecindad. Los pueblos recién salidos de las dictaduras comunistas han vuelto ahora sus ojos a Occidente, en espera de orientación y de apoyo para sus proyectos de justicia en libertad. Determinadas experiencias de estos años, como la guerra de los Balcanes y la regulación de las migraciones en Europa, amenazan con levantar nuevos muros de desconfianza y de divisiones en lo que debía ser, por fin, el solar común de una Europa unida y reconciliada en su diversidad.
Los obispos de toda Europa habían sido convocados por el Papa en dos ocasiones para deliberar sobre la aportación específica que la Iglesia quiere y debe ofrecer a la nueva Europa libre, justa y solidaria. En 1991, bajo el lema para que seamos testigos de Cristo que nos ha liberado, los obispos reunidos en Sínodo se referían con alivio a los acontecimientos de 1989, entonces recentísimos, como a una especie de milagro que abría nuevas posibilidades en todos los órdenes. Pero también advertían, con todo realismo, que el colapso del comunismo pone en crisis «todo el itinerario» cultural, social y político del humanismo europeo, en cuanto que está marcado por el ateísmo, no sólo en su forma marxista[1]. En 1999, la segunda Asamblea del Sínodo para Europa, cuya moderación como Relator General me fue confiada por el Santo Padre, pudo examinar ya con una perspectiva de diez años hasta qué punto eran ilusorias ciertas expectativas superficiales acerca de la libertad reconquistada, y hasta qué punto es urgente para la Europa de hoy una fuerte inyección de esperanza de hondas raíces humanas y religiosas.

2. La España democrática
Los obispos de la Iglesia católica estamos desde hace muchos años en honda sintonía con la cultura de la libertad y con la democracia; muy en consonancia, por otro lado, con su concepción clásica del depositario primero de la autoridad, que viene de Dios, en la comunidad política. Es cierto que ha sucedido así a través de un largo trayecto histórico. Lo que resulta, si bien se mira, nada extraño, puesto que lo mismo ha ocurrido con los sectores dirigentes de la sociedad y con la misma conciencia social. Porque lo que hoy entendemos por democracia no fue el único modo que han tenido los pueblos de organizar una convivencia social más o menos justa y, aún hoy día, hemos de recordar que la democracia no es un fin en sí misma y que ha de orientarse al servicio de los valores que emanan de la naturaleza del ser humano. Pero es incuestionable que el Estado social de Derecho, tal y como se ha ido configurando en la Europa de la segunda mitad del siglo XX, se inspira en muy buena medida en los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia, cuales son la persona y sus derechos nativos como criterio del bien común, y la subsidariedad como criterio de la mutua relación de los ciudadanos, las instituciones sociales y el Estado. Por su parte, el Concilio Vaticano II, al enseñar solemnemente la diferencia existente entre la misión específica de la Iglesia, por un lado, y la ordenación de los asuntos temporales, por otro, puso las bases de la declaración de la libertad religiosa en el orden social y civil, la cual supone, a su vez, que el Estado, en cuanto garante de dicha libertad, no se identifique excluyentemente con ninguna confesión religiosa, aunque, evidentemente, tampoco sea beligerante contra ninguna, dentro de las condiciones que impone el bien común.
Esto supuesto, no haría falta decir de nuevo que la Iglesia y sus pastores no tienen ninguna objeción de principio, ni abrigan desconfianza alguna, en contra del orden democrático que el pueblo español se ha dado a sí mismo en los momentos de la llamada transición. Debería parecer obvio a cualquier observador avisado y sin prejuicios insuperables. Sin embargo, no cesan de oírse voces que sugieren o reiteran explícitamente la tesis de la supuesta reserva e, incluso, hostilidad de la Iglesia frente a la democracia. No hay tal. Más bien lo contrario es lo acertado. Sin entrar en polémica -siempre estéril- con olvidos y orillamientos patentes de hechos históricos bien conocidos y documentados, lo cierto es que la transición sin rupturas y en paz a la democracia no es comprensible sin la múltiple aportación de la Iglesia a un proceso complejo que, evidentemente, no se reduce a las reformas en el ordenamiento jurídico, por más importantes y decisivas que sean, sino que presuponen un cambio de las mentalidades. La Iglesia, sin hacer política propiamente dicha, contribuyó pacientemente a preparar la reforma constitucional manteniendo viva la conciencia de las personas y abriendo desde la perspectiva de la catolicidad nuevos horizontes para la configuración ético-social y cultural de un renovado proyecto común. Al mismo tiempo que constituyó un factor de reconciliación de los espíritus, y de moderación y solidaridad para todos. No se trata naturalmente de reclamar reconocimientos ni mucho menos de negar deficiencias o distancias en relación con las medidas y el ideal del Evangelio. Lo único que deseamos es prestar nuestra leal colaboración a una serena y comprensiva elaboración de nuestra historia reciente que nos permita a todos caminar fraternalmente hacia un futuro mejor.

Deseo recordar en este contexto lo que los obispos españoles, reunidos en Asamblea Plenaria, decíamos en particular de la Constitución de 1978, cuando presentábamos un amplio balance pastoral del siglo XX al finalizar el año 1999: Todavía más de agradecer para nosotros es la paz disfrutada por nuestro pueblo en la segunda mitad del siglo. Tanto los conflictos externos como los enfrentamientos internos entre distintas ideologías, grupos sociales, regiones o nacionalidades han dado paso a una creciente concordia social que es casi seguro el mejor legado de nuestra historia reciente para el nuevo milenio; no debemos dilapidarlo. La Constitución de 1978 no es perfecta, como toda obra humana, pero la vemos como fruto maduro de una voluntad sincera de entendimiento y como instrumento y primicia de un futuro de convivencia armónica entre todos. Damos gracias de corazón a Dios por el don magnífico de la paz y le rogamos que nos haga a todos cada vez mejores servidores de ella, recordando que la verdad y la justicia son condición necesaria de la paz[2].
Mirando, pues, a los logros del siglo XX, los obispos señalábamos a la Constitución vigente, la cual, aun siendo perfectible, es un bien político de primer orden, que hay que agradecer, y un instrumento de avance hacia el futuro.
Un año antes, en la Instrucción pastoral, también de la Asamblea Plenaria, que lleva por título Moral y sociedad democrática, de 1996, formalizábamos la siguiente valoración de la trayectoria democrática de España: El clima de libertad creado en nuestro país con el paso a la democracia ha tenido muchos aspectos positivos. El aprecio de la libertad, tan propio de la cultura de nuestros días, está fundamentalmente en consonancia con el reconocimiento y el respeto de la dignidad humana. Todos nos podemos sentir legítimamente orgullosos de estos avances[3].
Porque, como afirmábamos más adelante en el mismo texto, nuestro pueblo ha mostrado una gran madurez en los momentos delicados de la transición política y en los años posteriores de convivencia democrática. El esfuerzo realizado para obtener y respetar un consenso sobre las líneas fundamentales de la organización política del Estado y sobre los usos sociales ha dado unos resultados ciertamente positivos[4].
3. La libertad de la Iglesia
Entre los avances mencionados en Moral y sociedad democrática está, en primer lugar, la aceptación del derecho a la libertad religiosa y de conciencia, así como la libertad de expresión[5]. El reconocimiento efectivo del derecho a la libertad social y civil en materia religiosa tiene en la Iglesia un valedor convencido. La doctrina católica, expresada por la suprema autoridad magisterial de la Iglesia, sostiene que ese derecho está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal como se conoce por la palabra de Dios revelada y por la misma razón[6], lo cual, naturalmente, no impide que, al mismo tiempo, pertenezca también a la doctrina católica la afirmación de que la única religión verdadera subsiste en la Iglesia católica y apostólica[7], según recuerda el mismo Concilio Vaticano II.
La regulación del derecho a la libertad religiosa reviste, por lo que toca a la Iglesia católica, unas características propias no sólo en España, sino en un gran número de países. Hoy, son numerosísimos los Estados en todas las partes del mundo, y de todo origen y tradición religiosa y cultural, que han firmado con la Santa Sede algún tipo de Concordato, Acuerdo o Convenio. Sólo en los pontificados de Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II, se han concluido 217 Concordatos principales[8]. Estos Tratados, de rango jurídico internacional -son verdaderos tratados de Derecho internacional-, responden bien a la naturaleza propia de la Iglesia católica, la que, tal vez como en ningún otro caso, no es religión reductible a ninguna nación, cultura o grupo humano, ni tampoco a un sentimiento o visión del mundo a disposición particular de los individuos.
Los Acuerdos entre España y la Santa Sede, firmados el 3 de enero de 1979 en la Ciudad del Vaticano, apenas transcurrido un mes desde el referéndum del 6 de diciembre de 1978, en virtud del cual quedaba reconocida y aceptada por el pueblo la nueva Constitución española, son el instrumento jurídico por el que se regula y hace efectiva la libertad de la Iglesia en España en el marco general de un régimen de libertades. Su carácter de Derecho internacional público ha de ser entendido en el sentido en el que lo hace la misma Constitución en su artículo 96, 1, donde se establece que los Tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa vige, por ello, para la Iglesia católica solamente de forma subsidiaria.
No es necesario glosar aquí con más detención el acierto fundamental que ha supuesto la regulación, por medio de los Acuerdos, de esta importantísima vertiente de la libertad religiosa en España, cual es la libertad de la Iglesia católica. Tampoco es éste el lugar para hablar de los límites técnicos de dichos Acuerdos ni de la historia de su aplicación efectiva[9]. Baste apuntar simplemente un principio general y algunas cuestiones particulares todavía pendientes de mejor resolución.
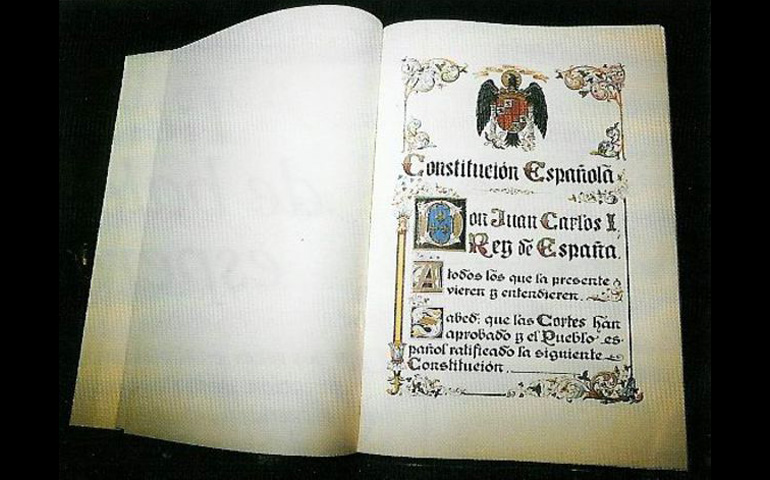
El principio general se refiere al carácter mismo de los Acuerdos, al que acabo ya de aludir. Los Acuerdos no pueden ser entendidos como un privilegio de la Iglesia ni, menos aún, como un instrumento para la injerencia de la misma en la política cotidiana de los Gobiernos ni en las legítimas estrategias de los partidos políticos que gobiernan o que aspiran a gobernar. Su rango de Derecho internacional indica, en sintonía con lo mejor de la historia concordataria, que su finalidad y razón de ser es servir de cauce jurídico a un derecho fundamental más allá del color de las coyunturas políticas particulares, de las alternancias en el Gobierno y aun de los regímenes políticos diversos. Se trata del derecho fundamental a la libertad religiosa, en concreto a la libertad de la Iglesia católica con sus propias peculiaridades. Por lo demás, en España hay comunidades religiosas con un tratamiento jurídico análogo, acomodado a sus propias características internas y a la historia concreta de su presencia en nuestro país, que viene a corroborar la validez substantiva del principio concordatario.
En cuanto a las cuestiones reguladas por los Acuerdos que esperan todavía una solución satisfactoria para todos, están, entre otras, las siguientes. En primer lugar, la clarificación de lo que hay que entender por personalidad jurídica civil[10] referida a las instituciones de la Iglesia, y en especial a las que configuran su entramado constitucional, como son las diócesis, las parroquias, otras circunscripciones territoriales y también la Conferencia Episcopal. Las repercusiones prácticas de esta indefinición jurídica son muchas, y muy sensibles a la hora de programar el normal desarrollo de la actividad pastoral de la Iglesia católica. En segundo lugar, lo que toca a la solución del problema de la debida ordenación académica de la clase de Religión y Moral católica, tal como se regula en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales. Los Reales Decretos de 1991 eliminaron toda alternativa académica a la clase de Religión, modificando substancialmente su status y contexto pedagógico, tal como se había ido configurando desde 1980/81. La Conferencia Episcopal Española valoró esa ordenación académica como incompatible con lo que está previsto en el Acuerdo, y así lo ha venido manifestando hasta ahora mismo. En tercer lugar, en el campo del Acuerdo sobre Asuntos Económicos, hay que decir que la fórmula para la aplicación de la Asignación Tributaria a favor de la Iglesia católica, puesta en práctica desde el año fiscal de 1988, es también el resultado de una iniciativa y actuación unilateral del Gobierno; si bien, se han dado recientemente algunos pasos significativos que habrán de ser desarrollados y acordados a la vista de la evolución del Derecho fiscal.

Resumiendo. La Iglesia acepta sin reticencias el reto de una cultura de la libertad que tiene una de sus expresiones fundamentales en la organización democrática de la convivencia social. Dicho reto la pone ante la tarea de realizar su misión sin pretender privilegios ni efectuar imposición alguna: ni política, ni sociológica, ni ideológica; hace, por el contrario, imprescindible que se practique el diálogo como método y regla de oro para articular su presencia pública en la sociedad. Al Estado habrá que pedirle que, por su parte, abandone sin reservas las viejas fórmulas anticlericales y laicistas para entender su irrenunciable condición laica. El camino iniciado con la Constitución y los Acuerdos es el correcto. Habrá que ahondar en él a través del tratamiento positivo del derecho a la libertad religiosa, lo cual demanda, entre otras cosas, que el Estado y sus órganos, así como los partidos políticos, no suplanten ni directa, ni indirectamente el lugar de las instancias religiosas, en particular de la Iglesia, convirtiéndose indebidamente en pretendidas fuentes de la moral y de las orientaciones antropológicas fundamentales de la vida social. Los peligros que esta pretensión comportarían son tan graves como conocidos en la historia del siglo XX.
En este contexto histórico es donde debemos hablar de la misión de la Iglesia y de sus condiciones intrínsecas de posibilidad. Dicha misión ha de estar a la altura de los retos procedentes de la cultura de la libertad. Pero sería incapaz de responder a ellos sin una clara conciencia de la naturaleza específicamente teológica de sus medios y de sus fines.