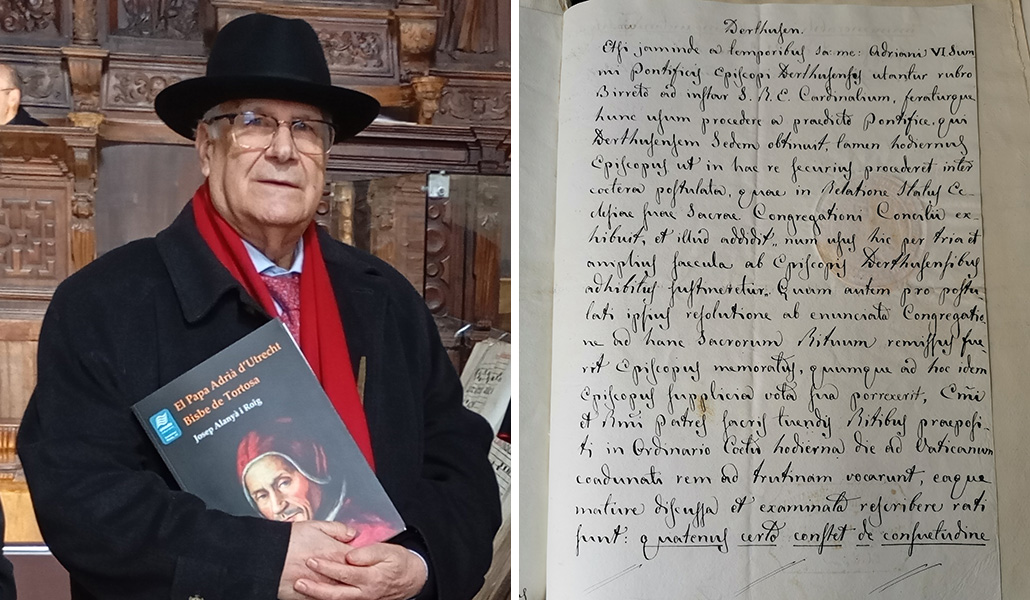10 de abril: santa Magdalena de Canossa, la marquesa que dejó el palacio para servir a los pobres
Abandonó una vida de nobleza para atender a pobres y enfermos y dar catequesis a los niños. Napoleón, que comprobó su hospitalidad, le entregó un monasterio en el que fundó las Hijas de la Caridad Canossianas
Magdalena Gabriela, hija de los marqueses de Canossa, nació en Verona el 1 de marzo de 1774. La familia estaba influenciada por la gran condesa Matilde de Canossa, una de las mujeres más poderosas de la Edad Media por sus actuaciones en el terreno político y militar en toda Europa y por su notable influencia sobre los Pontífices de aquel tiempo. Quizá por el peso de tan rancio abolengo, los padres de Magdalena esperaban, tras su primera hija, un varón que asegurara la continuidad de su estirpe. Su nacimiento fue una decepción para ellos. Creció en un ambiente de rechazo hasta que, a los 5 años, perdió a su padre en un accidente en la montaña. Dos años después, su madre se volvió a casar, abandonando a la niña y a sus hermanos. Los dejó en manos de una institutriz que se comportó duramente con ellos.
Pasó una adolescencia solitaria y marcada por una misteriosa concatenación de padecimientos —viruela, ciática, asma, dolores musculares y fiebres altas— que la llevaron varias veces a estar al borde de la muerte. Todo ese sufrimiento modeló su vida interior y la acercó más a Dios, hasta el punto de plantearse por dos veces, a instancias de su confesor, la entrada en el Carmelo de Treviso. Sin embargo, salió de allí sin que aquella vocación cuajara.
Volvió al palacio de los Canossa y se dedicó a administrar la finca familiar, en un tiempo de profunda crisis social, económica y política motivada por la invasión francesa y el aluvión de medidas revolucionarias que de ella se derivaron. En lo religioso, las congregaciones fueron suprimidas, así como el culto de muchas parroquias. Eso le quemaba por dentro: «No sé si esto es un mal solo de nuestro pueblo o también existe el mismo mal en Milán —escribió en 1801 a una amiga—, pero me horroriza la ignorancia en cosas de religión».
Las penurias se multiplicaban en Verona y Magdalena decidió dedicarse por entero a los pobres que pedían ayuda ante las puertas del palacio y a los enfermos en los hospitales de la ciudad. Recogía cuando podía a aquellos que no tenían siquiera un lugar donde dormir y les pagaba el alojamiento. Su hospitalidad no hacía distinciones y en 1804 llegó a hospedar en palacio al mismísimo Napoleón Bonaparte. Impactado por la labor de Magdalena entre los pobres, resolvió entregarle para su actividad caritativa un monasterio que perteneció a las agustinas, lo que dio origen al primer centro de la congregación de las Hijas de la Caridad, más tarde llamadas canossianas, un instituto aprobado por el Papa en 1828. Magdalena veía entonces su fundación como «solo cuatro pobres mujercitas, las últimas llamadas en la Iglesia de Dios, sin letras, sin prestigio y solo siervas de los pobres».
La santa tuvo por entonces un sueño en el que la Virgen María le mostraba tres escenas: una iglesia, un hospital y una escuela, que Canossa interpretó como una indicación de su apostolado hacia tres áreas específicas: la caridad con los pobres, la catequesis a los niños y la atención los enfermos; por ello, siempre reconoció que la única fundadora del instituto fue la Madre del Señor.
Siguiendo esta indicación del cielo, Magdalena y las mujeres que se unieron a ella en esta aventura empezaron a ocuparse de pobres y enfermos y de instruir y dar catequesis a niños y jóvenes. Y cuando era interpelada por sus familiares acerca de su nueva vida, ella respondía: «El hecho de haber nacido marquesa no me quita el honor de servir a Jesucristo en sus pobres».
Formación de maestras
Magdalena vivía ya entonces con un pie en su casa familiar y otro en los barrios más desfavorecidos de Verona. Ideó en este tiempo la formación de maestras de pueblo para llevar la educación y el Evangelio a lugares remotos. «No hay acto de caridad más perfecto que el de cooperar para hacer que todos amen a Dios —escribía—, y uno de los mejores medios para hacerlo amar es hacerlo conocer. Jesucristo no es amado porque no es conocido».
Comenzó a fundar en varias ciudades de Italia bajo el impulso del emperador Francisco José de Austria. Cuando, en algunas ocasiones, las autoridades locales intentaban impedir la llegada de las religiosas, el soberano las protegía. Fueron años de mucho desgaste y su salud comenzó a deteriorarse a pasos agigantados, pero, siempre que podía, Magdalena se reservaba grupos de niños a los que poder instruir a través de la catequesis.
Su vida en la tierra concluyó el Viernes Santo de 1835, tras pedir a tres hermanas que la sostuvieran en pie para recitar tres avemarías. Al acabar la tercera dio un grito de alegría al tiempo que levantaba los ojos al cielo y, tras inclinar la cabeza, expiró. Moría así aquella marquesa de alta cuna de quien Juan Pablo II dijo en su homilía de canonización que, «al darse cuenta de las temibles heridas que la miseria material y moral estaba esparciendo entre la población, comprendió que no podía amar a su prójimo como una dama, es decir, seguir disfrutando de los privilegios de su clase social y limitarse a sí misma».